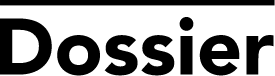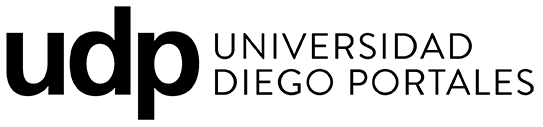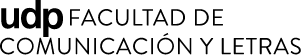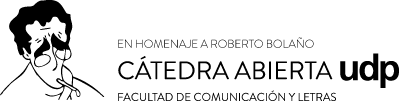Es extraña la condición que adquieren los objetos al quedar despojados de sus dueños. Pienso en la muerte de cualquiera, cuando se es sobrevivido por aquellas posesiones que, como piezas arqueológicas o esquirlas sueltas, persisten impregnadas de la ausencia de una vida. Hace unos días, mientras le ayudaba a un amigo encargado de desocupar el departamento de su tía abuela, por casualidad me encontré con un libro minúsculo, no más largo que mi dedo índice, con un curioso aspecto de cajita dado por la rigidez de sus tapas (tal vez de hueso o de nácar), como si guardara la posibilidad de un secreto, una seña de lo íntimo. Al abrirlo descubrí que se trataba de un misal o breviario (un tipo de objeto que jamás había visto de cerca), y me asombró el contraste entre el formato y la letra: la manera en que una tipografía demasiado grande se deslizaba por la mínima expresión de una página. Si la memoria no me juega una mala pasada, sospecho que el volumen no contenía más que un par de oraciones cortas. Es decir, se hizo un libro a partir de un texto sumamente breve; un libro, por lo demás, pensado para esconderse en esa caverna que arman dos manos juntas.
Siempre me cautivaron los libros pequeños –con algo de esa ternura que despiertan los cachorros–, y reconozco en mi interés devoto un fuerte rasgo fetichista que se inclina por la forma de la miniatura y sus detalles exquisitos antes que por el texto mismo. Se trata de un tipo de objeto raro y difícil de encontrar en el mercado, un objeto que se acomoda mejor en los polvorientos rincones de alguna tienda de libros viejos que en las higienizadas vitrinas de una librería (no por tratarse de algo sucio, por la simple razón de que su diminuta presencia quedaría en desventaja en medio del colorido batallón que hace frente en los estantes tan bien organizados, no tendría lugar).
El placer que encontraba en esas ediciones me hizo aprender a buscarlas, tropezando, por ejemplo, con algún ejemplar de esa deliciosa colección argentina Miniaturas del Andarín, de Torres Agüero, que publicó, entre otras cosas, la extensa obra de Neruda en pequeñas dosis, echando mano de delicadas expresiones del diseño. O bien con algún un ejemplar de la colección Crisol, de la clásica y prolífica Aguilar, que en versión minúscula (8 x 6 cm) replicaba la anatomía general de los libros «mayores», con cubiertas de piel acuñadas en dorado, capitel y cordón de marcapáginas. Pienso que un libro de ese tamaño tiene la gracia de dar cuerpo, volumen, a lo breve.
En otra vereda, se me ocurre que el secreto que guarda lo breve en lo pequeño es transportable en cierta medida al panfleto (conocido también como octavilla, la octava parte del pliego en que comenzaron a imprimirse), cuyo mensaje es derechamente escueto, por tratarse de un discurso llamado por la urgencia de propagarse hacia las manos de muchos lectores, una manera de lo público. Aquí, el gesto constreñido del libro miniatura se libera, se deshoja, a pesar de compartir la potencia del diseño encarnada en la pequeñez de la forma: algo que es de muchos pero solo mío porque lo atrapo, lo escondo.
Didi Huberman nos revela el carácter de estas hojas sueltas con una imagen que es tan elocuente como poética: «Las mariposas, las papillons –como a menudo se las conoce en francés, a causa de sus dimensiones, tan distintas de las de los carteles, por ejemplo–, se elevan hacia las nubes, sin que nadie sepa aún si su mensaje se perderá en el vacío del cielo, o si su potencia de expansión muestra allí su carácter irresistible».