«Tenía una especie de excitación extraña, como las noches antes de Navidad, como los momentos esos en los que va a aparecer algo raro y desconocido que va a ser parte de tu vida», dice uno de los personajes de El tiempo de los peces. Y es así. En los once cuentos de este primer libro de la argentina Juana Inés Casas (1977) algo está a punto de pasar; algo que parece venir de un tiempo prehistórico y produce una excitación nueva. Pero es algo tan efímero que en el instante mismo de pensarlo ya se está disolviendo. Por eso las mujeres y los hombres de estos relatos –más mujeres que hombres, eso sí– intentan retener un trocito al menos de ese tiempo fugaz en la memoria. Y atesoran fotografías en papel, recuperan diálogos perdidos, cantan canciones de la radio, duermen siestas que imaginan eternas, repasan sus formas favoritas de morir y proyectan la infancia como una capa muy fi apenas visible en la superficie de la adultez.
Aunque algunos narradores ya sean adultos, el mundo de «los grandes» figura la mayor parte del tiempo como algo ajeno. Los personajes de este libro parecen estar fuera de lugar y de tiempo: como si habitaran vidas lejanas o se hubieran anclado en un recuerdo que no los suelta. Por eso viven instantes paralelos, proyectan situaciones improbables y buscan, al fi alguna rutina que les permita ser felices un rato. Aunque en realidad sospechan que la felicidad queda demasiado lejos, en una dimensión que se les vuelve imposible. Entonces se distancian del presente inmediato y viajan hacia los recuerdos. Como si entre la realidad y la memoria hubiera un desfase, y la evocación de ciertas imágenes les permitiera crear un planeta propio: el planeta infancia.
Juana Inés Casas mantiene el argentino (el idioma argentino, podríamos decir) y no intenta neutralizar ni internacionalizar el lenguaje. El habla propia, arraigada a pesar de los traslados, allana la conexión con la memoria aludida. Pero también enriquece la sensación de extrañeza con el presente. Y vuelve legítimo, casi urgente, el viaje hacia atrás para afirmarse en un territorio ajeno.
Estos personajes (todos juntos, como una unidad, si eso fuera posible) se sitúan como extranjeros, pero no solo territorialmente. Son extranjeros en la lengua, en las costumbres, en las formas de comunicarse y en el tiempo que comparten. Más que extranjeros, podríamos decir que son extraños frente a sí mismos. Frente a la adultez que les parece una cosa impropia.
Un niño retorna al país de su madre, que no es el suyo, y siente que todos son distintos a él. Una mujer proyecta el encuentro con su antiguo novio y evoca su verdadero terror, «tener esa vida de grandes, de tus viejos, de los míos». Una adolescente recuerda la primera vez que sus padres le parecieron patéticos. Una mujer debe alimentar a una mascota ajena y la sola responsabilidad sobre un ser vivo la aterra. Una llamada en la madrugada y un viaje en un Renault 12. Una muchacha de vacaciones, que sigue a Jean Paul Belmondo, aunque no esté en París ni el hombre sea tan alto ni tenga los labios ni la edad siquiera de Belmondo. Un intelectual francés y una audiencia afectada por «la enfermedad letal de la francofilia. Una falsa persecución en Londres y un miedo antiguo. Una familia en la que todos se han acostumbrado a todo. Un grupo de adolescentes que le escriben cartas a Xuxa y mueren por ser las paquitas de su show. La belleza fría de unos peces en la arena, ya muertos, que sintetizan quizás el sentido latente del libro completo. Dice el narrador, en alusión a estos peces sin vida: «Lo demás avanza, cambia, se deteriora. Ellos están ahí, estáticos, listos para ser manipulados, arrojados al mar o enterrados. Como las imágenes o los recuerdos».
Y como las imágenes o los recuerdos, estos once cuentos están acá, suspendidos en un mundo que podría ser el que habitamos, pero que no aparece como su reflejo mecánico. El tiempo de los peces es una apuesta más bien por la intensidad de los gestos leves y el privilegio de la sensación atmosférica sobre cualquier pirotecnia narrativa.

Juana Inés Casas. El tiempo de los peces. Santiago, Ediciones de la Lumbre, 2011, 90 páginas.
No sé cómo escribir de este libro de Francisco Goldman (1954). Armo estas notas, entonces, porque no sé lo que es. ¿Es una carta de amor? ¿Es una despedida? ¿Una novela? ¿Un exorcismo? No sé cómo se puede llegar a terminar un libro así, lo que involucra, lo que implicó escribirlo. Escribo ahora mismo para descifrarlo.
Di su nombre es un libro agotador, que excede la mera anécdota: es la crónica de cómo un macho anciano se enamora y luego pierde ese amor y cómo ese lamento lo transfi a. Di su nombre no es solo sobre la muerte en el año 2007 de Aura Estrada, la escritora y mujer de Goldman, sino sobre cómo escribir de ella. La empresa es titánica: anotar cada segundo antes de que el olvido se devore todo.
Parecería que Goldman escribe una elegía pero, por momentos, traza algo parecido a una epopeya, que es más bien íntima y algo fantasma, la que da cuenta de los restos del amor, de los escombros del deseo, de los fantasmas que siguen habitando el mundo de los vivos.
Di su nombre es un libro insoportable. Di su nombre es un libro esencial. Di su nombre tiene algo de libro decimonónico.
Di su nombre también es también un mapa de la vida de una generación que toca de soslayo: la que crece en las universidades latinoamericanas y se fuga a Estados Unidos en busca de una fellowship, la que aprende y olvida las reglas de la academia, la que vive en el limbo de los colleges yanquis, la de la picaresca del futuro, que es la de los aprendices de escritores perdidos en Nueva York. Goldman es Dante que baja al infierno. El infierno es este mundo. El infierno es el universo sin Aura Estrada: un anillo de bodas que se pierde, una cama vacía, un clóset vacío, un vagón del metro vacío, una ciudad vacía, un continente vacío. El infierno es la propia memoria.
A esto se resume el mundo: una muchacha muere y el esposo quema la tierra.
A esto se resume el mundo: la escritura no sustituye a la vida pero es lo más parecido que tenemos.
A esto se resume el mundo: las imágenes no alcanzan, las palabras no alcanzan, la novela no alcanza. Di su nombre es un crónica de ese fracaso.
Goldman no escribe para que Aura Estrada se convierta en mito. Es bastante más inteligente que eso, sabe que va a fallar. Busca algo más terrible y cercano, que ella vuelva, que ella esté acá. Su método es implacable: repetir cada detalle, revivir sus momentos finales avanzar en el pasado que puede ser maravilloso pero también horroroso.
¿Novela? ¿Crónica? ¿Autobiografía? Posiblemente no importe. Di su nombre parece prescindir de cualquier clasificación para proponer un relato que tiene algo de decimonónico, la idea de una narración total, que quiere reconstruir una vida o dos, que quiere ser la vida.
Contar la historia de los muertos no en pasado sino en presente.
Contar para sanar. Contar para no quedarse solo, en un departamento vacío.
¿Se puede volver de un libro así?
En un viejo artículo sobre el funcionamiento del testimonio como género literario, el crítico John Beverley sugería la idea de que los libros testimoniales que poblaron la literatura latinoamericana de la década de los ochenta (con Rigoberta Menchú a la cabeza) podían ser leídos como una forma de respuesta a las novelas del boom. Me interesa esa reflexión, que creo que podemos correr hasta Di su nombre, que bien puede ser una reacción a cualquier corriente de moda del presente americano (la novela metaficcional, la crónica, los roman à clef amalditados de los escritores en ciernes). En ese punto, el libro subraya su especificidad, su condición irrepetible pero también pone en aprietos la banalidad de cualquier otra escritura que no pretenda acercarse a la narración de la experiencia sin este grado de desgarro. De este modo, Di su nombre nos hace pensar en varias tradiciones pero no pertenece a ninguna salvo a sí misma, salvo a aquella que se inventa y que a la vez quema porque es irrepetible: una escritura que apenas puede consigo misma, pero que, apilando dolor sobre dolor, deseo sobre deseo, palabra sobre palabra, llega hasta el final.
No puedo dejar de pensar en dos canciones: un viejo single de la banda irlandesa The The , «Love is stronger than death», y la versión de Low para «Last night I dream than somebody love me». Vomitarlo todo, escribirlo todo, sacarlo todo para tragarlo todo de nuevo. Escribir porque no se puede hacer otra cosa. Escribir porque el libro –aunque sea una verdad frágil, una verdad triste– es el único lugar donde ambos, Aura Estrada y Francisco Goldman, pueden seguir estando juntos, atrapados en el loop de la lengua.
Volverse libro.
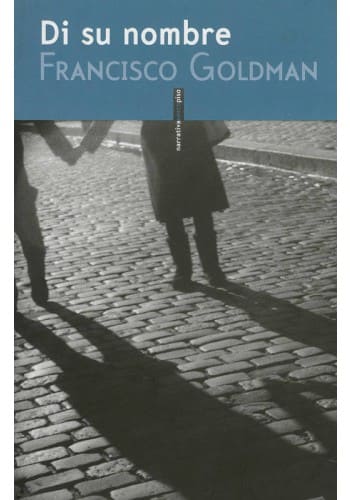
Francisco Goldman. Di su nombre. Ciudad de México, Sexto Piso, 2012, 420 páginas.
Para un latinoamericano que haya leído Soldados de Salamina (2001), La velocidad de la luz (2005) y Anatomía de un instante (2009), los tres libros más universales de Javier Cercas, la primera impresión que podría sacar de Las leyes de la frontera es que se trata de la más española de las obras del escritor extremeño. ¿Más española que Soldados de Salamina, que tenía como telón de fondo la guerra civil? ¿Más española que Anatomía de un instante, que es un ensayo acerca del fallido golpe del 23-F? Sin duda, porque Las leyes de la frontera tiene numerosos vasos comunicantes con la educación sentimental de una generación de españoles que descubrió de golpe y a la vez la libertad, las drogas, el sexo y la democracia, cuatro cosas susceptibles de convertirse en un cóctel explosivo no solo por novedosas, sino sobre todo por haber estado prohibidas.
Por otro lado, «quinqui» es una voz que no existe en el castellano de América y que no remite absolutamente a nada, mientras que en España sirve para definir una estética marginal, una jerga suburbial y una serie de expresiones musicales, literarias y audiovisuales que nacieron para exaltar la figura de ciertos delincuentes de la España de los años setenta, como el Vaquilla, el Torete, el Fitipaldi o el Pepsicolo. Así, Las leyes de la frontera narra la vida de un quinqui de la transición –el
Zarco–, cuyos códigos, aventuras, batallas y persecuciones asocia Cercas a una serie japonesa de los setenta –The Water Margin– y que Televisión Española emitió bajo el título de La frontera azul: «… durante aquel verano mi ciudad era China, Batista era Kao Chiu, el Zarco era Lin Chung, Tere era Hu San-Niang, el Ter y el Onyar eran el Liang Shan Po (…) En cuanto a mí, era un ciudadano recto que se había rebelado contra la tiranía y que estaba ansioso de dejar de ser solo una serpiente (o solo un hombre) y aspiraba a ser un dragón (o un ejército) y que, cada vez que cruzaba el Ter o el Onyar para reunirme con el Zarco y con Tere, era como si cruzase la frontera azul, la frontera entre el bien y el mal y entre la justicia y la injusticia». Por lo tanto, para despistar más todavía, los quinquis eran una tribu de chinos castizos.
No obstante, y a pesar de las referencias locales y costumbristas, lo que los lectores de Javier Cercas reconocemos sin dificultad en Las leyes de la frontera son las señas de identidad de su universo narrativo. En primer lugar, alguien que quiere escribir una historia cuyo desarrollo es la propia novela y que entrevista a diversos personajes para poder ponerla en pie, tal como sucede en El móvil (1987), Soldados de Salamina, La velocidad de la luz y Anatomía de un instante. También descubriremos a un protagonista que sufre en sus carnes los estragos de la caída, el descrédito y el ridículo, igual que en El inquilino (1989), El vientre de la ballena (1997) y La velocidad de la luz, porque la asunción de la conciencia supone un descenso a los infiernos. Y en tercer lugar, el fastuoso dominio de Javier Cercas para crear figuras novelescas heroicas, pues el Zarco ha sido construido con los mismos materiales del miliciano Miralles de Soldados de Salamina, del excombatiente Rodney Falk de La velocidad de la luz y hasta del Adolfo Suárez de Anatomía de un instante. Y conste que se trata de tres modelos heroicos absolutamente distintos entre sí.
¿Cuáles serían los elementos nuevos que aporta Las leyes de la frontera a nuestro conocimiento de la obra de Javier Cercas? Aunque la novela no tiene la ambición política de sus obras más conocidas porque su asunto medular es una desaforada historia de amor, encuentro muy bien traídas las trifulcas literarias entre la comunidad catalana y el gobierno central con respecto a la reinserción del Zarco, así como la presunta rentabilidad política de la rehabilitación de un preso por parte del sistema penal autonómico. Pienso que en Las leyes de la frontera la influencia del poder no es lo principal, pero Cercas consigue que influya lo justo en aspectos tan menudos como la lucha contra la delincuencia, la política penitenciaria y las campañas mediáticas de creación de falsos mitos y derribo de prestigios verdaderos, tal vez lo más jugoso de la novela para un lector no español.
La construcción del mito mediático del Zarco y la venganza de su mujer de paja se me antojan la clave de Las leyes de la frontera, pues la historia reciente de los medios de comunicación es riquísima en ejemplos de heces homo convertidos en estrellas populares gracias a la estimulación de los esfínteres más canallas de la audiencia. Esas otras «leyes» que rigen dentro de la pseudorrealidad audiovisual, resultan mucho más obscenas y repugnantes que las de los quinquis, los presos y los yonquis.
Finalmente, hasta Las leyes de la frontera no había tenido tan claro lo importante que es la música en la narrativa de Javier Cercas. Si «Suspiros de España» era la canción de Soldados de Salamina y el tema «It’s alright, ma (I’m only bleeding)» era el de La velocidad de la luz, en Las leyes de la frontera también resuena una canción que solo es posible identificar traduciendo la novela del castellano al inglés. Sobre todo porque Tere le hace un giving head al Gafitas en los baños de los Recreativos Vilaró y porque el periodista contratado por Ignacio Cañas le pregunta al inspector Cuenca si piensa que el Gafitas es un middle-class teenager talking a walk on the wild side. En Las leyes de la frontera Cercas menciona a Chet Baker, Bob Marley, Bee Gees, Boney M., Rod Stewart, Dire Straits, Status Quo, Tom Jones, Donna Summer y Cliff Richard, pasando por Los Chichos, Las Grecas, Los Amaya, Peret, Perales, Pablo Abraira, Franco Battiato, Gianni Bella y Umberto Tozzi. Pero ni una sola vez cita a Lou Reed, a pesar de que Tere es idéntica a la Candy Darling de su canción: Candy came from out on the Island. / In the backroom she was everybody’s darling, / but she never lost her head / even when she was giving head / she says: Hey Babe, / take a walk on the wild side.
No puedo asegurar que para un lector español sea tan evidente la alusión, pero para una mayoría de lectores latinoamericanos sí lo será, y cuando la novela sea traducida al inglés resultará todavía más obvio, porque los quinquis serán vulgares delinquents, La frontera azul volverá a ser The Water Margin y muy probablemente Las leyes de la frontera podría traducirse como The Laws on the Wild Side.
Ya me imagino a Michiko Kakutani observando que en Soldados de Salamina un miliciano dejó vivir a Sánchez Mazas después de mirarlo a los ojos con una mezcla insondable de alegría y crueldad, y que en Las leyes de la frontera un policía dejó libre a un delincuente juvenil después de comprobar que sus ojos eran como los de «un conejo deslumbrado por los faros del coche que está a punto de atropellarlo». Parece la misma escena pero no es igual, porque después de publicar Soldados de Salamina Cercas conoció el lado salvaje y descifró una ley que reina incontestable en los finales de La velocidad de la luz y de Anatomía de un instante: casi todos los héroes son villanos en busca de redención.

Javier Cercas. Las leyes de la frontera. Barcelona, Mondadori, 2012, 384 páginas.
–Yes, son?
–I want to kill you…
¿Alguien puede pasar por alto una declaración de este tipo? La primera vez que Jim Morrison la soltó fue en el famoso Whisky à Go Go, poco tiempo antes de grabar The End, en agosto de 1966. El diálogo –que continúa aun más oscuro y perverso– hace una tergiversada referencia al macabro asesinato de la familia Clutter, que quedó inmortalizado en A sangre fría, de Truman Capote.
La inolvidable tragedia ocurrió en noviembre de 1959, casi dando la bienvenida a una década que se cataloga como «la de las fl es», se defi por lo revolucionaria y se vanagloria de ser la generadora de un nuevo espectro cultural que pena hasta nuestros días. Es que pareciera que después de los míticos Sesenta –así, con mayúscula– no hay nada más. Así al menos lo refl los medios, sobre todo los gringos, que traen de vuelta el tema una y otra vez.
«¿Qué significado tienen Los Beatles, Altamont, Woodstock hoy en día?», le preguntó cierta vez un reportero al ensayista Greil Marcus. «No significan nada.» Una sentencia que parece poco probable en un escritor, periodista y crítico cultural. En realidad, Marcus reconoce que respondió irritado y que exageró un poco, porque los Sesenta sí representan algo para el arte en general, pero también para la política (basta analizar entre líneas la anticampaña sesentera de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher). Lo que realmente desconcierta a Marcus es por qué ese período, del que han pasado casi cincuenta años, aún no se ha ido y por qué no se irá jamás.
Marcus ensaya una respuesta en su último libro, Escuchando a The Doors, donde los argumentos surgen de las letras, las melodías, los golpes y los movimientos de Morrison, Manzarek, Krieger y Densmore. Un paseo por la «América» de las revueltas sociales, la guerra de Vietnam, el asesinato de los Kennedy, la fatal intervención de los Hells Angels en pleno concierto de los Rolling Stones, el sádico sacrificio ordenado por Manson a La Familia. Hasta ahora, ¿se puede hablar de una década de amor y flores? En fin, un paseo con soundtrack propio: Light My Fire, Roadhouse Blues, L. A. Woman, The End y tantas otras.
He ahí el trasfondo de Escuchando a The Doors. Desmitificar lo que los medios nos presentan, una y otra vez, como la década de la paz y de mayor riqueza cultural. ¿Por qué a través de la banda de Morrison? Para Marcus el argumento es simple. Porque mientras otros cantaban sobre la liberación sexual, The Doors llamaba a la perversión sexual; mientras otros lloraban el amor perdido desde una ventana llovida, The Doors hacía referencia a las muertes en Vietnam, a las matanzas en las calles de Harlem, Newark o Detroit; se adelantaba a los asesinatos de Martin Luther King, de Bobby Kennedy, y profetizaba el crimen de La Familia en la casa de Polanski. Y lo hacía con poesía.
The Doors era un grupo violento, radical, directo, visceral; tanto como lo fue la verdadera década de los Sesenta, según Marcus. Estaba lejos de ser una agrupación dirigida al «público del amor». Al contrario, fue un grupo obsesionado con la muerte. The Doors no estuvo ni en el Monterrey Pop Festival ni en Woodstock. Sí estuvo, ese 69, en Miami, donde el autodenominado Rey Lagarto sería acusado de exposición impúdica y luego sentenciado a seis meses de prisión, que nunca cumplió: la muerte lo pilló en pleno proceso de apelación. The Doors fue, según Marcus, el único grupo que aceptó el verdadero éter de los Sesenta y se sintió cómodo con él.
Greil Marcus escribe este ensayo desde el pedestal que lo expone como uno de los mejores pensadores vivos de la cultura popular. Desde ahí, se da la libertad de tomar cada nota, melodía, golpe y palabra para reinterpretarlos y otorgarles un nuevo sentido; o quizás le hace la pega al oyente y le cuenta qué quiso decir Morrison cuando le cantaba «before you slip into unconsciousness». Marcus se da unas vueltas por el pop art, el dadaísmo, el cine de Oliver Stone –y su película The Doors–, la literatura de Thomas Pynchon y Cortázar, la música de Los Beatles, Bob Dylan, Bo Didley. En definitiva, una vuelta por la cultura pop para crear un relato sabroso, que envuelve una tesis sumamente ambiciosa y original.
Escuchando a The Doors está lejos de parecerse a una de las tantas biografías de bandas o artistas que se encuentran hasta en el quiosco de la esquina. Es un texto que no permite una lectura fluida–gran responsabilidad de la traducción–, pero que se redime echando mano de tremendas anécdotas, como la primera y última presentación de The Doors en The Ed Sullivan Show; relatando en calidad de testigo las acrobacias teatrales de Morrison sobre el escenario; y rescatando grabaciones inéditas conseguidas por los fans de la banda. Se trata de un imperdible para estos últimos, que podrán contraponer o ver reafirmadas sus propias visiones. Un regalo más que interesante para melómanos. No tanto así para el que no se familiariza con The Doors ni ve en la música algo más allá que un mero acompañamiento o entretención. El que no vea en ella una historia, un espejo social y político de un período específico, mejor pase. Quien sí lo vea, eche a andar el tocadiscos, saque su mejor whisky y póngale play a este libro.
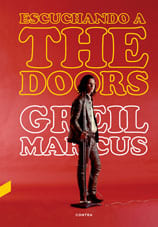
Greil Marcus. Escuchando a The Doors. Barcelona, Contra, 2012, 216 páginas.