Hace tiempo, en su departamento de Coyoacán, al que habíamos entrado por la puerta trasera pues la llave de la puerta principal se había extraviado y esta había quedado clausurada (hasta que fuera la llave de la puerta trasera la que se extraviara y resultara inevitable llamar al cerrajero), Guadalupe Nettel me dijo, no importa ahora a cuento de qué, una frase que después, alterada o retocada o remozada, habría de decirme y de decir en muchas otras ocasiones: «¡Pobres pendejos… lo espantoso es lo bello!».
Cuento esto porque en esta frase –¡lo espantoso es lo bello!, con sus múltiples variantes nettelianas: lo extraño es lo verdadero, la diferencia es la única constante, la locura es la razón profunda, o lo inquietante es lo único humano– se encuentra, si no toda la literatura de esta autora mexicana, sí su mayor parte: así es como se entienden y se convierten en historias memorables y en personajes indispensables de las letras mexicanas actuales la niña del lunar en el ojo, el fotógrafo de párpados, el amante de cactus, la modelo de los tics a lo Monzó, el sabueso de los baños de señoras o la niña del más raro de los pasajeros interiores. Y así es también como se entienden y convierten en cuentos ejemplares las cinco historias de El matrimonio de los peces rojos, libro del que Guadalupe también me habló aquella tarde que ya he referido.
Porque tras hablar un rato de voyeurs, de divorcios y de tamales, Guadalupe Nettel me preguntó, así nomás a boca de arma: «¿Tienes alguna historia extraña con animales?». ¿Cómo?, respondí entonces, honestamente descolocado. «Sí –me dijo ella–, alguna historia rara con mascotas o con bichos invasores. Alguna cosa que te hicieran tus gatos o tus perros.» Como un par de semanas antes me había enterado de que la perra de mi vecina, tras parir esta a su primer hija, había producido leche y luchaba en el sillón contra su dejó completamente sorprendido: «¡Uy, no, qué pena… como esa historia ya tengo una!».
¡Como esa historia ya tengo una!, dijo Guadalupe Nettel, y fue entonces que entendí que estaba escribiendo un libro sobre los humanos y el mundo animal, un libro que en sus manos no sería, pensé, sobre las relaciones evidentes entre la animalidad y la humanidad sino sobre sus fronteras más extrañas, sus vasos comunicantes menos aparentes, sus encuentros y desencuentros, sobre las imitaciones que pueden generarse a consecuencia de la convivencia, sobre las replicaciones y las negaciones, las solidaridades y las traiciones entre los hombres y mujeres y las bestias. Un libro, pues, donde los humanos, como confirmaría tiempo después, son aún más animales que los animales, y los animales, lo digo convencido y sorprendido de haber sido convencido de esto, más humanos que los humanos: en «Felina», por ejemplo, asistimos a las dudas de una mujer que no sabe qué hacer con su embarazo y a la certeza con que una gata decide compartir con ella su camada; en «La serpiente de Beijing», quizá el mejor de los relatos del libro, observamos, a través de los ojos de una serpiente, el sufrimiento que persigue al desamor, y en el relato que da título al libro contemplamos la separación de una pareja desde el interior de una pecera en la que dos peces betas se destrozan.
Aunque entremedias hablamos de los cuentos que componen El matrimonio de los peces rojos, no fue hasta que leí todas las piezas terminadas y reunidas que entendí, además, que el libro que Guadalupe Nettel ha escrito trasciende el vínculo existente entre humanos y bestias, que se trata, pues, de un libro de historias naturales que además de desnudar la fauna desnuda todo aquello que hay en nuestro entorno y que está vivo. Además de las bestias que nos habitan, los cinco relatos largos, de prosa clara, directa y tersa, que ha escrito Nettel también desnudan lo que hay de insectos, de hongos y de esporas en nosotros. Así pasa, por ejemplo, en «Hongos», relato en el que una mujer se enfrenta al mismo tiempo al amor adúltero y a las infecciones vaginales (es por culpa de este cuento que no me atrevo a asegurar que «La serpiente de Beijing» es el mejor de todos los que componen el volumen), y en «Guerra en los basureros», pieza en la que una familia lucha tenazmente contra una plaga de cucarachas que toma su casa por asalto.
Leer El matrimonio de los peces rojos, pienso ahora, años después de la tarde en la que Guadalupe me habló por vez primera de este libro, es como quedarse encerrado en una casa cuyas puertas no tuvieran chapas o cuyas llaves le hubieran dado a cuidar a la escritora mexicana: la mente, después de haber cerrado el libro, sigue vagando varios días en los espacios que ha erigido Nettel. No puedo saber si los lectores sufren o no de claustrofobia. Pero si no es así, les recomiendo encerrarse en el arca sin diluvio que Guadalupe Nettel ha construido para salvaguardarnos del animal que cada uno lleva dentro. Encerrarse y no saltar al agua hasta que vean crecer entre sus labios los colmillos de una víbora, hasta que sientan en el sexo la punzada de un hongo que escuece y pica de manera deliciosa o hasta que vean sobre esta hoja aparecer cien mil insectos.
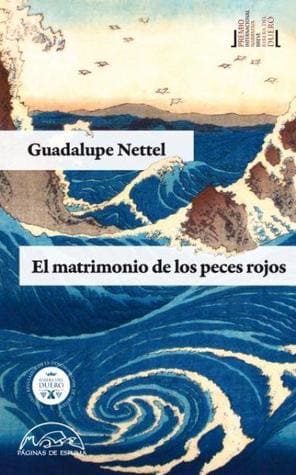
Guadalupe Nettel. El matrimonio de los peces rojos. Madrid, Páginas de Espuma, 2013 128 páginas.
Un campo minado: tal vez con eso pueda compararse la lectura del libro de la periodista norteamericana Barbara Demick que reúne los testimonios de algunos hombres y mujeres que, fugados de Corea del Norte, cuentan cómo es que vivieron o –mejor– sobrevivieron allí. Leerlo es más o menos como caminar por un terreno peligroso en el que se debe evitar en todo momento poner un pie en el lugar equivocado.
Estoy pensando, por cierto, en las trampas que nos impone la ideología. Ocurre que Querido Líder (Nothing to Envy en el original) está escrito desde el convencimiento más absoluto de que el capitalismo equivale a la libertad, o mejor, a la normalidad, a la naturaleza, y que cualquier intento por subvertirlo es tan ridículo como oponerse a la ley de gravedad. Yo me considero en general una persona de izquierda, consciente de los males y aun de las esclavitudes de esa libertad, e intentar hacerse una idea de Corea del Norte a través de los filtros con que el libro está escrito es, quizá, gran parte de su atractivo.
Parto por lo obvio: eso que los Kim han llamado República Popular es más bien una tiranía dinástica de las más terribles que se recuerden. Demick cuenta desde la intimidad de los hogares la hambruna de la década de los noventa, que mató a cientos de miles de personas y rebajó la talla promedio de los norcoreanos. Explica, también en clave subjetiva, el funcionamiento cultural de la república, infantilizante en la vida cotidiana y ferozmente represor en materia sexual. Sus entrevistados malviven por décadas hasta que logran escapar a Corea del Sur, un país de espejismos maravillosos en el que es muy fácil perderse también.
Sigo con algo que no es tan evidente: eso que los Kim llaman República Popular y que Demick y sus entrevistados llaman comunismo no corresponde, en verdad, a ninguna forma mínimamente moderna de gobierno de izquierda o socialista. El culto a la personalidad de los líderes, por ejemplo, hunde sus raíces en la devoción por los antepasados del confucianismo; de hecho sintoniza con un patriarcado asfixiante que es muy anterior a Marx, un patriarcado que convirtió por siglos la cocina de la casa en un gulag cotidiano para las mujeres. Digo esto porque la descripción política de la dictadura norcoreana es débil y maniquea. Evidentemente la subsistencia del régimen no solo se debe a la ambición de una familia.
Cuando despejamos esos resabios de la guerra fría que el propio libro nos impone surge lo que me parece más interesante de Querido Líder. Se trata de una discusión que hemos estado teniendo en Chile durante los últimos años y que probablemente se resume en una pregunta ingenua y enorme: ¿hay vida fuera del capitalismo?, ¿qué clase de vida sería esa, si existiera? No quiero decir que Corea del Norte se haya librado del orden económico mundial o que pueda ponerse como ejemplo en ningún sentido, ni siquiera figurado. Solo sugiero que su mera existencia –sobre todo en las vidas individuales que el libro relata– nos permite imaginar la posibilidad de un mundo por fuera de lo que consideramos normal, un mundo patas arriba en el cual el sentido común condena el egoísmo –no lo llama emprendimiento– y enseña que uno no se rasca con las propias uñas, que se debe al colectivo. Cuesta pensarlo, por supuesto, pero ¿sería posible imaginar nuestras biografías dejando de lado esa dicotomía insuperable que es el éxito o el fracaso?
Una de las historias más entrañables de este volumen es la que cuenta la señora Song, una irreprochable madre norcoreana que logra sobrevivir a la hambruna de los noventa y casi a sus sesenta años, gracias a una de sus hijas, se traslada a Seúl. En su juventud ha creído apasionadamente en el relato de lo colectivo, pero la realidad desmiente su fe. Ya en Corea del Sur, y para su sorpresa, se convierte en una inmigrante exitosa pero infeliz: la señora Song es demasiado consciente de las limitaciones del consumo como sustituto de la realización personal. Algo parecido pasa con el casto pero intenso romance entre los jóvenes Mi-ran y Jung-san: cada uno escapa por cuenta propia, y al reencontrarse en Seúl eso que llaman su libertad parece cobrarse también su capacidad para el amor. ¿Hay vida fuera del capitalismo? Querido Líder parece decir que sí, que hay vida, pero igualmente desgraciada que la de adentro. Si usted es un neoliberal obtuso y cavernario, entonces su paso por el libro será tan grato como inútil: solo escuchará la música que le gusta, es decir, no escuchará nada. Si usted es un anticapitalista obtuso y cavernario la cosa será parecida en su inutilidad, pero aun más desagradable: solo escuchará ese ruido molesto que tanto le carga.
P.D.: La productora inglesa Mosaic Films está preparando una película a partir de los testimonios recogidos por Barbara Demick. Será una película animada, porque es imposible filmar en las locaciones originales.
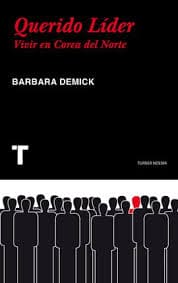
Barbara Demick. Querido Líder. Vivir en Corea del Norte. Traducción de Paulo Sauras. Madrid, Turner, 2011 368 páginas.
Tao Lin (1983) se inscribe en la generación AltLit, una abreviación de Alternative Literature, que pareciera hacer referencia al botón Alt del teclado como primer indicio de este grupo de jóvenes mayoritariamente norteamericanos, que no suelen superar los treinta años y escriben sobre «sus experiencias» en Gmail, Twitter y las demás redes sociales, llenando de más vacío el vacío ya existente en sus vidas.
A Chile han llegado dos de sus libros, traducidos por la editorial española Alpha Decay (Richard Yates y Robar en American Apparel), y a fines de 2012 la editorial argentina Dakota Editora inauguró su catálogo traduciendo un conjunto de cuentos que lleva por título una frase que aparece en Robar en American Apparel.
Estos quince cuentos bien podrían ser una novela con muchos personajes que tienen en común la soledad, la desadaptación social, una abulia constante alimentada por aparatos electrónicos y la sensación de descender en un espiral interminable donde simplemente no sucede nada. Los personajes de Hoy el cielo está azul tienen problemas para establecer una comunicación real y están tan deprimidos que suplen sus carencias en Internet, donde logran aislarse y crear su propio mundo. Son creaciones planas, sin matices, lo que acentúa el efecto de unos personajes que se muestran ajenos de lo que los rodea. Los relatos avanzan entre quienes pasan el tiempo sin más, hasta que, porque sí, algún hecho puntual (casi siempre absurdo) les ocurre, o la intrascendencia de lo cotidiano es lo que les pasa. El cuento que finaliza este libro es quizás el más representativo: «El novelista» trata de un escritor que escribe su novela en el momento en que sucede el relato; se pasea por un centro comercial, específicamente por una librería, durante toda una tarde hasta que anochece. Su escritura es sobre la marcha, es una anotación de todo lo que ocurre, que es nada: «Afuera, el sol está amarillo. El cielo está azul. Me paro derecho. Pienso, Tengo buena postura. La vereda es blanca. Pienso, Estoy escribiendo una novela. Pienso, Soy un novelista».
Hay varios cuentos que parecieran ser un juego del absurdo, como «La pared que camina», donde una pared se moviliza y cambia de lugar a diario hasta que aplasta al hermano del narrador; o «Ladrones», que trata de una familia que entra cuando se le da la gana a una casa para robar y se enfrasca en un diálogo hilarante con la víctima: «–Ey –digo–, ¿qué hace? –Estoy tratando de llevarme esta mesa –dice. –No se la puede llevar–digo (…) Una familia de ladrones, pienso. –Está bien –digo–, me voy a dormir». Al día siguiente la víctima se encuentra con el padre de la familia ladrona y este le da su tarjeta de presentación.
En ocasiones rozan lo surreal y, por lo especialmente breves que son (nunca más de dos páginas), cabe la pregunta de si el autor está jugando a propósito y si este juego no es más que un ejercicio de escritura que sin pretenderlo deja al descubierto las falencias de toda una generación. De hecho a algunos la escritura de Tao Lin, que se basa en blogs, conversaciones de chat y otras formas virtuales de comunicarse, les resulta una burla por el afán de restarle importancia a cualquier intención de profundizar en algún tema. Lo consideran literatura pasajera. Pero ese puede ser precisamente el punto a su favor, en cuanto llamada de atención acerca del desapego emocional que la cultura virtual favorece: los personajes de Tao Lin son sujetos alienados y desilusionados de antemano, rasgos cada vez más comunes en nuestro entorno.
La discusión en torno de este tipo de literatura es acerca de lo efímera que puede ser, dado que se origina en plataformas virtuales que actúan como borradores, pero este procedimiento, al prescindir de explicaciones rebuscadas acerca del sentido de la vida, le entrega naturalidad al texto mientras narra la cotidianeidad con una exactitud cercana al hartazgo. Tao Lin nos ofrece una vista panorámica de una sociedad dependiente de medios virtuales para funcionar y comunicarse. Con una prosa sencilla y directa construye historias en las que nadie logra conectarse con nadie, y si llega a hacerlo resulta una escena irónica o absurda.
Se puede cuestionar la estética de los cultores de la Alt-Lit, pero no deja de ser llamativa la recolección virtual para cada publicación que realizan. En tanto escritura que parece originarse en un blog, un tuiteo o un comentario de Facebook, esta corriente, tal vez sin proponérselo, es síntoma del crecimiento de una cultura virtual y unos formatos que ya difícilmente constituyen una moda condenada a desaparecer en un par de años, siendo más probable que este movimiento se mantenga en el tiempo y colonice otras capas de la sociedad y otras disciplinas artísticas.

Tao Lin. Hoy el cielo está azul y blanco con manchas azul brillante y una luna pálida y pequeña y voy a destruir nuestra relación hoy. Traducción de Valeria Meiller y Lucas Mertehikian.
Buenos Aires, Dakota Editora, 2012, 128 páginas
«Había una vez un pájaro. Dios mío», dice la cita de Clarice Lispector que Alejandra Costamagna eligió como epígrafe para la nouvelle que cierra su nuevo libro. En el título recoge solo la mitad. De hecho, al leerla entera se percibe la distancia entre ambas frases, como si las separara un silencio. Ese que le impide a Lispector, según cuenta Juan Forn en El hombre que fue viernes, proseguir con una historia como las que les gustan a los niños, esas que comienzan con «había una vez», fórmula que libera de peligros y obstáculos, promesa de un final feliz que Lispector sabía que no podía cumplir. Sus palabras, recogidas por Costamagna, anticipan, pues, una voz quebrada, un fracaso, una negación. «Dios mío.» La enormidad de un silencio.
Costamagna viene explorando entre esas frases desde hace tiempo, cuando comenzó a escribir historias de hijos como las que encontramos aquí. Dile que no estoy (2007), Cansado ya del sol (2002) y En voz baja (1996) escudriñan desde la perspectiva de los hijos los fracasos, murmullos y omisiones de sus progenitores. Como si la filiación fuera la clave de un misterio o bien todo lo contrario, un obstáculo más para su comprensión, una maraña más bien, una maraña que le pertenece a otro y sin embargo es necesario desenredar para llegar al final del laberinto.
En este nuevo libro, en una suerte de epílogo, Costamagna se hace cargo de esta recurrencia en su producción y explica cómo En voz baja transmutó en este pájaro misterioso. Fue la escritora argentina Juana Inés Casas quien le hizo ver la cercanía entre aquella novela y uno de los cuentos de Animales domésticos, «Nadie nunca se acostumbra», en que nuevamente se confrontan una hija y un padre en un entorno familiar rasgado. A Costamagna le pareció, primero, que eran parientes lejanos. Al leer ese primer libro, que publicara con apenas veinticinco años, no se reconoció, dice, en la voz. La voz no le pareció realmente baja, y por eso quiso reescribir, para asordinarla. Nora Domínguez, hablando de la literatura argentina contemporánea, alude a esos hijos que necesitan nacer de nuevo, «abandonar el personaje que son y convertirse en narradores» (De donde vienen los niños, 2007). Quizás eso pasó con Amanda, la niña/púber de En voz baja. Hace ya más de quince años su voz era una más entre otras. Pero Amanda creció en su infancia inconmovible y pasó de personaje a narradora única. La historia se convirtió en su historia y la de su padre. Nació de nuevo, ajustó cuentas.
Junto con los otros dos relatos aquí reunidos, «Nunca nadie se acostumbra» y «Agujas de reloj», ya publicados, Había una vez un pájaro constituye un conciso recorrido por la infancia bajo dictadura, y por lo mismo es también un manifiesto sobre los padres, desde la perspectiva quebrada de niñas que comienzan a abandonar la barroca república de la infancia para ingresar en el triste país de los adultos, un país tomado, un país por desaparecer. Al asomarse a esta realidad, logran ver nítidamente a sus padres y sus madres. Ellos, los papás, son los novios ausentes de sus hijas. En «Nunca nadie se acostumbra» la hija, Jani, viaja en el asiento trasero del auto, acomodado por el padre como una cama, pensando en que aquello parece una luna de miel. «Pero, ¿con quién?», se pregunta. En «Había una vez un pájaro», Amanda dice que su padre es el protagonista de su historia. Él no está. Su hija se encarga de decir que «un padre es una bomba de tiempo». También que sus últimas palabras, guardadas en una carta clandestina, son para ella como «pájaros ardiendo en su cabeza», su cabeza también de pájara herida y dueña de dos alas bombalianas a punto de quebrarse.
«Un padre», de «Agujas del reloj», será «perniciosamente hermoso» en la aventura soñada por «una hija». Ella desea abrazarlo como a «un amigo» o «un amante». Las madres, en cambio, son figuras abyectas o incontroladas. Jani sueña a su madre como «una muñeca que dobla las articulaciones y suena. Crac. Rodillas y codos, crac», imagen siniestra, como las muñecas de Hans Bellmer. Esa misma madre es una perra que huye hacia la calle bajo una avanzada de helicópteros, para ir a «escarbar la tierra de otro jardín». Madre muñeca, madre perra, que se asemeja en su huida a la de la madre de Amanda, quien lleva a vivir a su casa al amante mientras su padre está en la cárcel; madre destemplada, con voz de soprano, chillona, atarantada. Ambas contrastan con la rígida figura de la madre reloj que impide el amor entre padre e hija en «Agujas de reloj». Historia de la literatura, esta de madres e hijas, de nacimientos y renacimientos necesarios para individuarse, para tener una voz.
Vuelvo a los títulos, al pájaro. En el epílogo, Costamagna conjuga finalmente la frase de Lispector con la frase inaugural de su escritura: «Había una vez un pájaro que cantaba en voz baja». Edward Said ha escrito sobre lo significativos que pueden llegar a ser los comienzos en la interpretación de una discursividad. Pienso que el de Costamagna, relativo a la voz, fue primero quizás, una intuición, pero se ha ido convirtiendo en una suerte de programa narrativo, puliéndose, despojándose de lo superfluo, asordinándose para revelarnos lo atroz.
Las niñas que circulan por estos tres relatos me recuerdan en cierto modo a los niños de un poema de Jorge Teillier, que juegan en sillas diminutas mientras los grandes no tienen nada con qué jugar. Decía este poema gestado en «El país de nunca jamás»: «Los grandes dicen a los niños / que se debe hablar en voz baja. / Los grandes están de pie / junto a la luz ruinosa de la tarde. // Los niños reciben de la noche / los cuentos que llegan / como un tropel de terneros manchados, / mientras los grandes repiten /que se debe hablar en voz baja». Los niños lo hacen: entre ellos se cuentan «historias incontables», «y para los grandes solo llega el silencio». Tanto los niños como los grandes de las historias de Alejandra Costamagna se ven obligados a bajar la voz por poderes que son más altos que ellos. «¡Toque de queda, toque de queda!», dice Amanda mientras aplasta una por una a las hormigas que van en busca de su mermelada. Así la niña emula ese poder que nos silenció a todos, chicos y grandes por igual, que nos dejó en el palpable silencio del poema de Teillier, un silencio lleno de secretos.
Los personajes de Costamagna sobreviven entre las ruinas afectivas de la dictadura y lo que vino después. Sobreviven sobre todo los niños. La autora se inclina por ellos, por su subjetividad, como si en las experiencias de los niños aconteciera un nuevo golpe, una pérdida que se hace incesante. El psicohistoriador Lloyd deMause dice que la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco, que mientras más retrocedemos en el tiempo peor es su situación de abuso y desprotección. Sin embargo, lo que hoy ocurre en muchas zonas ajenas a la autocomplacencia occidental me lleva a pensar que la frase de deMause es quizás demasiado entusiasta. Miremos nada más nuestra historia reciente. Alejandra Costamagna vuelve sobre la historia de Amanda, contada hace ya diecisiete años, como se vuelve al lugar oscuro de ese trauma. Procura narrarlo desde la ficción, desde la literatura, dando así un canal posible al dolor de padres e hijos. Quizás si un renacimiento.

Alejandra Costamagna. Había una vez un pájaro
Santiago, Cuneta, 2013
71 páginas
En la séptima parte de su hermoso y profundo ensayo «El narrador», Walter Benjamin cita la historia de un rey egipcio para explicar la diferencia entre una narración imperecedera y la transmisión informativa. Dice algo sobre el estilo seco de Heródoto –quien narra este pasaje– y la ausencia de una explicación en su relato, usando para ilustrar el poder de una narración que transmite experiencia el caso de las semillas descubiertas en las pirámides egipcias. En Oro, primera novela de Ileana Elordi, se habla de esta alegoría: «¿Sabías que cuando se entró a las pirámides de Egipto encontraron semillas que todavía tenían la facultad de germinar? Imagínate, después de tres mil años la vida se mantuvo, aunque su especie en la tierra haya desaparecido. Era vida que todavía no tiene un lugar donde obrar». Creo que no es casual esta aparición, porque tanto la estructura de esta novela –una serie de correos electrónicos que se envía una joven a sí misma configurando el testamento de un quiebre amoroso– como su materia narrativa, es decir, la suma de devaneos y excursos aparentemente triviales, pareciesen apuntar a una pregunta que rodea el ejercicio mismo de las narraciones contemporáneas: ¿qué experiencia es la que se quiere transmitir, como lo hace con la vida esa semilla escondida en las pirámides?
Mientras otras narrativas intentan subsanar la carencia o el arruinamiento de una experiencia colectiva, escondiendo también la extrema individuación y lo naive de las vidas desplegadas en un relato, Oro hace gala de todas esas carencias, como si el hecho de exponer la frivolidad y el vacío al que hoy son arrojados los sujetos fuese una forma de comunicar una experiencia silenciosa y potente, que es la existencia de un abismo insalvable entre dos lenguas, dos sujetos anclados en una lengua, dos amantes que, en el fondo, es solo uno que hace existir al otro en su relato. La narradora de Oro cuenta una historia a partir de una experiencia anodina –el quiebre de un pololeo juvenil, un viaje a Europa, ese tópico manido de la narrativa burguesa– con algo de narcisismo y una sensibilidad irónica, propiamente moderna. Cada correo es un fragmento, una micrología y una observación sobre asuntos, digamos, poco importantes, que por ausencia indican la imposibilidad de una vida novelesca, de una experiencia trascendental o de una vida arrojada a sus límites. Todo lo que sabe y vive la narradora puede reducirse a una anécdota, un correo o esa alegoría que es el pez dorado –Oro–, que representa la relación de pareja y la brevedad del mundo que quiere ser abrazado. Si en la Odisea eran los mares y el catálogo de naves la forma de dar curso a las dimensiones del universo, en Oro todo cabe en una pecera, y es esta vocación por lo mínimo el punto de partida de una escritura que solo se abre en tanto reflejo, duplicación o ironía de lo que es posible conocerse o comprender hoy en día. La pecera de Oro es un espejo, como lo son los mails que tienen por destinatario al productor del discurso, y que revelan que la narradora comprende la literatura como duplicación del mundo, y su ejercicio escritural como reflejo o eco de lo que lee: «Estos mails, al igual que cualquier libro, no están solos en este mundo, arrastran contenidos de otros libros. Creo en los que dicen que la literatura es un gran espejismo donde los libros terminan por ser un solo texto sin autor, que narra una especie de ánimo universal».
Hay una tarea de parodia, copia y reescritura de textos que solo se advierte parcialmente, existiendo también la posibilidad de que esos correos que nunca llegarán al destinatario –ese novio con el que terminó la relación– acaben identificándose con la pecera, es decir, conteniendo todo ese mundo que quiere desplegarse o bien creándolo a partir de reflejos, como si nada existiese fuera de ella. Entonces poco importa la existencia del novio, de Italia, de Oro mismo y de los referentes, puesto que la sutil ironía que esgrime la narradora reduce todos los clichés de la narrativa contemporánea (familia, amor, muerte, corporalidad, femineidad) a una realidad mínima, minúscula y casi ridícula, experiencias vaciadas que acaban transformando este set de correos circulares, como la pecera, en una suerte de relato referencial, quizás parodiando esa otra fascinación contemporánea que es transformar al narrador en un investigador que hace de su relato un largo proceso de búsqueda histórica para alcanzar una novela imposible.
Si Oro plantea una experiencia, sería la de un fracaso, una impotencia ante lo que supere los límites de lo individual o la memoria. Así, si a primera vista las aproximaciones propuestas a la realidad por la narradora parecen errores o fruslerías, tal honestidad brutal no es más que la irónica vuelta de tuerca a un modo actual de comprender el relato como una plétora de emociones, verdad, justicia y, finalmente, una realidad coherente con los noticiarios y la crónica roja. Oro obra al contrario, devolviéndonos a aquellas pequeñas cosas que pueden ser contadas, no sin antes parodiar la inclinación por la grandilocuencia: «Sé que no es una historia grandiosa, pero quise contártela. Estaba inserta dentro de horas muertas y no tenía que aportar en nada al funcionamiento de las cosas. Lo que hacía era porque sí, como quien se mete el dedo a la nariz o se rasca la cabeza». Este hacer «porque sí», aunque parezca la comprobación de una narrativa débil, pareciese hablarnos de las posibilidades de la novela en un mundo que ha adoptado las categorías del mercado para comprender el arte. La carencia de historias grandiosas tal vez se deba a ello, a la condición de mercancía arruinada de la novela; una novela como esta, que con un sutil sentido del humor se aprovecha de las trampas que el sistema simbólico del capitalismo pone a los narradores, para seguir adelante con un puñado de correos o semillas aún potencialmente germinales.
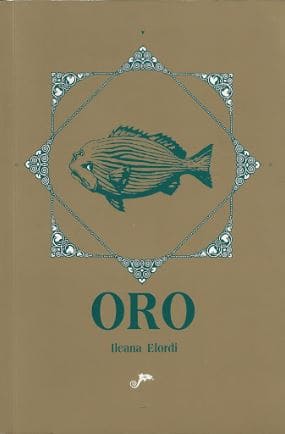
Ileana Elordi. Oro.
Santiago, Libros del Pez Espiral, 2013
84 páginas.