«Este es, ligeramente descolorido y como si fuera a deshacerse al menor contacto, el ramillete que conservo de aquel baile.» El baile que James Salter (Nueva York, 1925) acaba de describir, promediando Quemar los días, su libro de memorias (que él llama, más ajustadamente, reminiscencias), es un combate aéreo con una escuadrilla de MIG soviéticos en plena guerra de Corea, donde ocho aviones fueron derribados. Todos los episodios de la guerra reciben, cada uno en su matiz, el mismo tratamiento: parecen un sueño, un lento acomodarse de las capas de la realidad; la aparición de un avión en el campo visual, las maniobras, el fuego cruzado, y de pronto una, dos estelas de humo, un piloto que cae, la calma. Un baile.
Salter es autor de un puñado de libros ineludibles, y al borde de los noventa años sigue publicando: su última novela, Todo lo que hay, apareció en 2013 y acaba de ser traducida al español. Él mismo ha dicho alguna vez que los escritores nunca se retiran: «El único modo de detenerlos es arrastrarlos afuera y pegarles un tiro». Ingeniero de West Point, la academia militar por la que también pasó, fugazmente, Edgar Allan Poe, Salter se graduó como oficial y fue piloto de combate. Su experiencia como cadete, su entrenamiento como piloto y su participación en la guerra de Corea –esa guerra de algún modo olvidada tras la catástrofe de Vietnam– ocupan un buen tercio de estas memorias.
Lo primero es lo primero, aunque pueda resultar un poco injusto: Quemar los días no es Años luz, la novela de 1975 sobre la que reposa, con toda justicia, el prestigio de James Salter como narrador. Había publicado antes, desde luego, algunos buenos libros, pero Años luz es una de esas experiencias que pueden transformar a un lector si el encuentro se produce en el momento apropiado. Un libro que parece contar una anécdota trivial, el derrumbe de un matrimonio exitoso y bien avenido, con una bella casa y un par de bellas hijas, pero que por debajo de esas vidas un poco crepusculares lo que hace es capturar el sordo rumor del tiempo. Como si Hermann Broch, en lugar de La muerte de Virgilio, en lugar de Brindisi y la Eneida a los pies del poeta, hubiese escrito sobre un arquitecto de las afueras de Nueva York con una casa a orillas del Hudson.
Dicho esto, Quemar los días es Salter puro. Y lo es precisamente por las razones que hacen de Años luz una pequeña obra maestra. No son unas memorias actuariales, un registro preciso de experiencias y personajes: el relato se mueve lentamente, como el barroso río Yalu –casi un personaje más en los episodios de Corea– antes de desembocar en el Mar Amarillo. Pero la cadencia del relato se va imponiendo, desde los recuerdos de infancia hasta las historias de escritores (hay al menos un par magníficas, de Irwin Shaw y William Styron) en París o Nueva York: «… son solo generaciones que avanzan como la marea, años llenos de sonido y espuma, arrastrado todo ello por lo que viene detrás».
En Salter, y muy especialmente en Quemar los días, el cielo, el mar, el rocío de las mañanas sobre los cuarteles, la oscuridad que precede a los amaneceres, ya sea en un campamento militar o en el París de los años cincuenta, están prodigiosamente vivos y casi pueden tocarse. Los colores, las texturas, tienen un papel central. Todo en estas memorias es sensorial, táctil, perfumado, como el ramillete que se conserva alejado de la luz para evitar su deterioro. Y todo es perecedero. La muerte misma es un absurdo por que el no vale la pena preguntarse demasiado: un piloto se sale de la pista en una maniobra de rutina, para evitar, precisamente, un accidente; pero la tierra está blanda, el avión vuelca: «Murió», anota Salter. Y pasa a otra cosa.
«Al final el yo queda inacabado, abandonado por la muerte de su propietario», escribe más adelante –a propósito de Shaw, que fue su gran amigo–, y enumera luego los detalles preciados de la vida individual, fotografías, historias, imágenes, frases que parecían inmortales: de pronto se vuelven superfluas y se arremolinan como basura a los pies de alguien que ya no sabe cómo leer esas señales. Eso, más o menos, viene a decir Quemar los días, algo que su autor ha repetido más de una vez: que no hay un propósito, que la vida no tiene propósito y es, como mucho (y vaya que es bastante), juego y distracción.

James Salter. Quemar los días. Barcelona, Salamandra, 2010. 446 páginas.
Al mediodía del 11 de septiembre de 1973, dos aviones de la Fuerza Aérea chilena bombardean y ametrallan La Moneda. Los rockets, que revientan el acceso norte y los techos de la casa de gobierno, también hacen saltar en mil pedazos la democracia de este país. Ese día, el Presidente Salvador Allende da vuelta el cañón de su AK-47–regalo de su amigo Fidel Castro– y se suicida. Comienzan los diecisiete años de la era Pinochet.
Cuatro décadas después, instalado en un edificio de Washington DC, el mismo inmueble donde vivieron un embajador allendista y un instigador estadounidense del golpe chileno, el periodista argentino Diego Fonseca (1970) busca hilvanar el heterogéneo conjunto de países que conforman América Latina con un hilo común: el de la brutalidad de algunos de sus gobiernos más innobles.
Crecer a golpes es, como adelanta el título, un conjunto de crónicas y ensayos en torno a la violencia que la mano autoritaria y/o golpista se dedicó a ejercer, repartir y alimentar, con tanta impunidad y sangre fría, desde la década de 1960 del siglo xx en este pobre continente. Añade al paquete dos bonus tracks: España, donde todavía no logran sacudirse bien la sombra franquista, y Estados Unidos, el país cuyos genios enseñaron a los uniformados latinoamericanos de la Guerra Fría el valor infame de subvertir la lógica democrática con tal de acabar con el comunismo.
Augusto Pinochet Ugarte aparece en este conjunto de trece piezas como el factor que detona el ejercicio. Aunque vital en tanto motivo, es apenas una excusa. La figura, circunstancial o relevante, que sirve para recordarnos que los seres humanos hemos construido lo que somos unos a costa de otros, y tantas –demasiadas– vveces de modo sangriento y despiadado.
No hay interés de equilibrar miradas –una práctica tan nuestra– en este trabajo. Todos los autores –solo hombres y entre ellos el argentino Martín Caparrós, el cubano Leonardo Padura y el español Enric González– trabajan bajo el paraguas de un Pinochet ignorante, demagogo, rastrero y mediocre. El avance del relato es de sur a norte. Comienza en el apacible campo melipillano de este país que –dice Fonseca– es «esquina, fin y centro del mundo», para terminar en el Estados Unidos del «pasado irrelevante» que la estupenda pluma de Jon Lee Anderson dibuja de modo tan evocador.
Fonseca introduce cada texto con una referencia a los efectos del dictador en la vida de quien tomará la voz para hablar de su país. Logra así dar los giros que hacen cambiar de posición los focos. Ofrece también la posibilidad, quizá algo voluntarista, de seguir una lógica –si es que la hay– para estos escritos libres. Cada pieza se asoma como un fragmento, apenas el pedacito que hemos podido destapar para la ocasión, de una realidad infinitamente más ancha, conflictiva y compleja.
Una vez terminado el repaso, el conjunto se hace coherente y conmovedor. Inevitablemente, sin embargo, en una elección que es del todo subjetiva, vibran algunos imprescindibles, aquellos que sorprenden o estremecen. La generación perdida, esa que no soñó con la revolución pero sí tuvo que asumir su fracaso en la Cuba que quedó tras la caída del muro de Berlín. El canal que podría unir Atlántico y Pacífico en Nicaragua, un gran sueño con sabor a corrupción, que hoy está en manos del Presidente exsandinista Daniel Ortega. Los divertidos dislates lingüísticos de Julio César Turbay, el mandatario que inventó aquello de «las desapariciones forzadas» en Colombia, el país donde –dicen– se habla el mejor castellano de Latinoamérica. El dolor inmenso que deja saber cuán honda es la violencia –la juvenil y la de las instituciones– en El Salvador, el país saturnal de Roque Dalton, poeta y guerrillero que murió asesinado por los propios camaradas. Ay, Roque Dalton.
Hay en las líneas de este libro orquestado por Diego Fonseca un conjunto diverso. Hay maldad, bondad, tristeza, fútbol, travestismo y valentía. Hay pequeñas piezas en primera persona: la de Chile, a cargo de Patricio Fernández, y la Anderson, que se traslada por el mundo junto a su padre oficial del servicio exterior estadounidense. Y hay largos trozos de entrevista, ensayos reflexivos, relatos cronológicos. Hay también –para felicidad de quien urde estas líneas– un par de historias notables: la de Vladimiro Montesinos, el admirador de Pinochet que elevó el espionaje y la extorsión a niveles de locura maniaca en el Perú de Alberto Fujimori; la de Dalton, que se entrecruza con el seguimiento de los huesos de una joven asesinada por pandilleros, y la de Wang Jing, el millonario chino y tránsfuga que firmó el «Acuerdo Marco de Concesión e Implementación del Canal de Nicaragua». Las tres son sorprendentes y están cuajadas de datos relevantes. Las tres fueron escritas con mano firme: son hijas nobles del mejor de los periodismos.
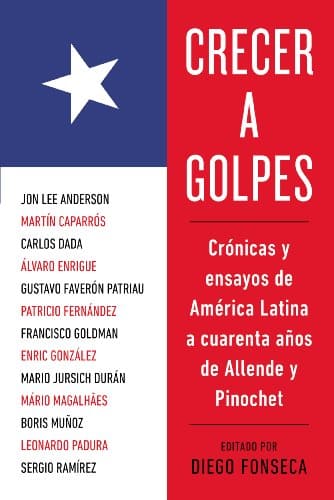
Diego Fonseca. Crecer a golpes. Crónicas y ensayos de América Latina a cuarenta años de Allende y Pinochet.
Nueva York, C.A. Press, 2013
325 páginas
Un tono de resurrección, casi órfico, traspasa los dos textos que preceden este conjunto de ensayos acerca de la revista fundada en 1948 por Enrique Bello (1906-1974), periodista ligado a la Universidad de Chile, cercano a Luis Oyarzún y Pablo Neruda, y director de una de las mejores publicaciones culturales que haya tenido nuestro país en el siglo XX. El historiador Claudio Rolle presenta a los autores como «rescatistas» llamados a la «restauración de la vida» propia de los seguidores de Clío, musa de la historia. Invoca para este descenso al Tártaro de las revistas olvidadas a Robert Darnton, quien concibe al historiador, en su trabajo de hojear viejos archivos, como alguien que «quiere hablar con los muertos». Un médium, ni más ni menos. Rol que precisamente asume Cecilia García-Huidobro en su texto «Al rescate de Enrique Bello», al ofrecernos un vívido perfil de alguien que luchó siempre por desdibujarlo, sin aspirar al protagonismo ni a la gloria personal, entregado a la actividad insensata de fundar y sostener revistas culturales que hicieran de puente entre la cultura europea de la posguerra y el campo cultural chileno, todavía en formación.
«Un periódico –dice el propio Bello a propósito de la creación de Pro Arte– que sirviera al público de los conciertos, del espectáculo, a la gente que lee, a los artistas, a los escritores. El mundo acaba de salir de la pesadilla de la guerra, los creadores de la escuela de París recién regr san de su asilo de Nueva York, otro mundo está naciendo, enganchémonos en él.» Y engancharse no es un verbo inocente en los años del engagement existencialista y el alineamiento ideológico de la guerra fría, aunque su polisemia también permite asociarlo al gesto de «subirse al carro» propio del snob, palabra que utiliza Hernán Valdés para caracterizar a Bello («en el mejor sentido de la palabra»), en su libro Fantasmas literarios.
Después de todo, ¿qué sería de la cultura sin los snobs? La pose y la moda intelectuales tuvieron un papel decisivo en la penetración del existencialismo en nuestro medio, sostiene Patricio Arriagada en su ensayo «El pensamiento francés en Chile en los primeros años de posguerra: la recepción del existencialismo en el semanario Pro Arte». Arriagada insiste en su «carácter atmosférico», como un clima de época más que como corriente filosófica. Una llovizna gris y renovadora que empapó la literatura, el pensamiento y, sobre todo, el teatro. Pro Arte fue su vehículo más importante al marcar las pautas de la dramaturgia local y educar el gusto de los espectadores gracias a críticos y colaboradores que difundieron y celebraron, entre otras, las creaciones dramáticas de Sartre y Camus. Los montajes de ambos dramaturgos, reseñados en extenso, estuvieron relacionados estrechamente con el surgimiento de los teatros universitarios y contribuyeron al «furor existencialista», que tuvo su clímax con la visita a Chile de Camus, en 1949.
«Pro Arte y el panorama de la renovación técnica en el teatro», de Víctor Ibarra, se adentra aun más en el tema. Desde una perspectiva crítica –tal vez demasiado–, el investigador explora las estrategias formativas de la revista en búsqueda de una «modernización acelerada» de la producción dramática. Transitar desde el sainete al montaje de Huis clos en el plazo de una década supone como requisito ineludible la formación de audiencias. Ibarra analiza los empeños de críticos en conseguir este objetivo. Cuestiona el tono paternalista, snob, incluso peyorativo, de algunas secciones firmadas con seudónimo, y estudia el papel en pos de la renovación teatral que ciertos redactores de Pro Arte asumen no solo a través de sus comentarios, sino de su participación como jurados en certámenes de dramaturgia. El balance de Ibarra es severo. La revista no alcanzó a ver, en su corta vida, los resultados de este proceso modernizador. Se quedó en una actitud pasiva de recepción desde Europa y Estados Unidos, sin tender puentes entre el teatro chileno y el resto de Latinoamérica.
Si Arriagada e Ibarra indagan en la dramaturgia, Javiera Müller hace lo propio con otra área clave del semanario. «La promoción del arte nacional en la revista Pro Arte» centra el análisis en la sección que daba cuenta de exposiciones, debates, tendencias y noticias del extranjero, y que, según Müller, «representa un aporte sustancial en el escenario de la cultura nacional». Decisiva fue la cobertura que dio a la producción chilena la columna Crítica de Salones, en términos tanto de espacio como de especialización. En historia del arte, la revista se dio el lujo de haber tenido como redactor, durante los tres primeros años, al premio nacional Camilo Mori, quien contribuyó a difundir «las tendencias pictóricas modernas». Marta Colvin entrevistó durante su formación en Europa a notables escultores contemporáneos, entre ellos Henry Moore, y el propio director de la revista, Enrique Bello, se hizo cargo de una entrevista a Roberto Matta en noviembre de 1948, cuando todavía era un desconocido para la prensa local.
El cuarto y último ensayo, «Autonomía, institucionalidad y disputas por la hegemonía. La modernización del campo musical chileno a través de Pro Arte», de Javier Osorio, cuyo título no deja mucho lugar a la imaginación, ofrece un panorama del proceso de transformaciones y profesionalización de la música en el país, que tuvo como antecedentes la reforma del Conservatorio Nacional en 1928, la fundación de la Facultad de Bellas Artes en 1931 y la creación de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales en 1948. Desde esta institución ejercería toda su influencia renovadora, polémica y organizativa el compositor Domingo Santa Cruz Wilson, quien escribía en Pro Arte con el seudónimo de Dr. Gradus. La estrecha relación entre el semanario y la Facultad se revela en que la revista comenzó a editarse en la sede universitaria, y en que luego apoyaría campañas para dotar de un teatro estable a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, que debía luchar con el Teatro Municipal para realizar sus presentaciones. Por otra parte, Santa Cruz emprendió una cruzada sarcástica contra el «mal gusto» que a su juicio imperaba entre el público de la ópera, y así, gradualmente los debates recogidos en Pro Arte favorecieron las obras contemporáneas y desplazaron el nacionalismo romántico de la primera mitad del siglo XIX.
Valioso como conjunto de monográficos, revelador de una época de cambios, tensiones y procesos de autonomización de campo, el volumen adolece únicamente de una mayor atención a los contenidos literarios de una revista que tuvo entre sus redactores a poetas de la talla de Humberto Díaz-Casanueva y críticos tan destacados como Jorge Elliot, difusores ambos de la moderna poesía inglesa, según recuerda Cecilia García-Huidobro. No solo el teatro de Camus, no solo la pintura de Pollock, ni la música de Schönberg hallaron cabida en el semanario de Enrique Bello. También la poesía de César Vallejo, que deslumbró a un Jorge Edwards, todavía escolar, cuando descubrió la revista Pro Arte en un quiosco a la salida del colegio.
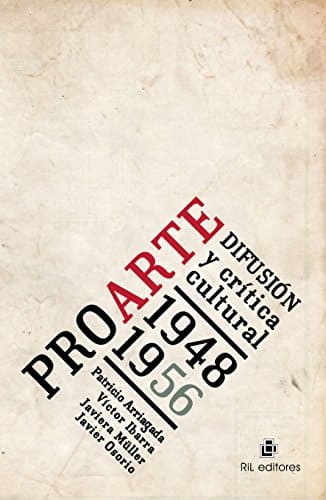
Patricio Arriagada, Víctor Ibarra, Javiera Müller y Javier Osorio. El semanario Pro Arte: Difusión y crítica cultural (1948-1956)
Santiago, RIL, 2013
204 páginas.
Hay, en historia, los contrafactuales. Los recientes entusiasmos ucrónicos en el cine y la literatura nos sugieren que especular, fabular y sembrar en función de lo que pudo llegar a ocurrir pero no (si los Reyes Católicos le hubiesen negado medios a Colón, si Hitler hubiese sido aceptado por cierta academia vienesa de pintura) tiene su encanto. Pero, así como hay melancólicos contrafactuales, hay factuales. Hay cosas que realmente ocurrieron y que pueden sonar más fabulosas que ninguna. Cosas que, en manos del investigador adecuado y transmitidos con una pluma a la altura, pueden resultar en libros entrañables y fascinantes. El giro es uno de eso libros.
Stephen Greenblatt, consumado biógrafo de Shakespeare (los que saben dicen que no se puede andar hablando de la vida del dramaturgo sin haber leído su Will in the World), se ha especia- lizado en establecer los vínculos entre literatura e historia, y en cómo la segunda ayuda a entender la primera. Su protagonista es una figura del siglo xv sin mucha fama pero que devino esencial para que se gestara el Renacimiento y la primera modernidad tal como los conocimos. El hombre es un humanista florentino llamado Poggio Bracciolini (1380-1459), que a comienzos de 1417 llegó cabalgando a un monasterio del sur de Alemania, probablemente el de Fulda. Era el mayor cazador de libros de su tiempo, un reputado escribano y bibliófilo que había sido secretario de uno de los papas más execrados de la historia, el antipapa Juan xxiii. Y ahora pretendía dar, como ya lo había hecho en otros monasterios de Europa, con textos clásicos que llevaban siglos juntando polvo.
Una vez en el lugar, Bracciolini se encontró con el único ejemplar restante en el mundo de las más de 7.400 líneas en latín de una obra muy apreciada por sus venerados Cicerón y Ovidio: Sobre la naturaleza de las cosas, del filósofo romano Tito Lucrecio Caro (99-55 a.C.), y que había permanecido en las sombras por más de mil años. Un poema filosófico de fuste, por cierto, pero también un eslabón perdido entre antiguas cosmovisiones por entonces enterradas y el posterior resurgimiento científico europeo, así como de la modernidad a este aparejada. Poggio hizo que fuera copiado por un monje. Su ejemplar se perdió, pero un amigo conservó el suyo y así el poema se fue quedando entre los vivos. Impreso por primera vez en 1473, fue incluido en el Index de libros prohibidos por la Iglesia Católica.
El texto de Lucrecio aportó a la comprensión empírica y racional del universo físico, y tuvo eco en Botticelli, Galileo, Montaigne y Darwin.
Gracias a Poggio, por cierto. El giro describe su andar por este mundo a partir de la evidencia, de la conjetura y la imaginación histórica. Y así es como pinta el retablo de una vida específica en el otoño de la Edad Media, conectándola con lo que hubo y lo que vendría, en un ensayo de inhabitual soltura y eficacia narrativas.
Académico, crítico y teórico literario, Stephen Greenblatt es considerado el patriarca del neohistoricismo, corriente basada en «la mutua permeabilidad de lo literario y lo histórico». «La médula del poema de Lucrecio es una meditación profunda y terapéutica sobre el miedo a la muerte, y ese miedo dominó toda mi infancia», escribe Greenblatt, quien destaca una afirmación revelatoria de Lucrecio: «La muerte nada es, ni nos importa».
Aunque no usa la palabra griega, Lucrecio propone que la materia del universo está formada por multitud de átomos, elementos indivisibles que se mueven aleatoriamente en el espacio. También plantea que maximizar el placer y evitar el dolor puede ser un principio organizador de la vida humana y se revela como una exposición de la filosofía de Epicuro (341-270 a.C.), mayoritariamente perdida y aquí rescatada.
Lucrecio fue un puente entre dos épocas, pero su obra pasó al olvido después de que el epicureísmo fuese temido y ridiculizado en la era cristiana. Hasta que apareció Poggio Bracciolini, cuyo corazón pertenecía más al pasado clásico que al tiempo que le tocó vivir (quería, escribe Greenblatt, «reentrar imaginativamente» al mundo cultural de los antiguos, a sus letras y sus artes). Acusado de hereje, lidiaba con ideas peligrosas al tiempo que trabajaba con el papado, y quizás por eso su aporte resultó velado a través de los siglos. Pero ahora llegó Greenblatt a poner los palos que faltaban para el puente. A permitirnos unir los puntos entre distintos momentos de la historia como si tal ejercicio fuese urgente. Y lo hace con erudición, imaginación y un estilo trepidante.
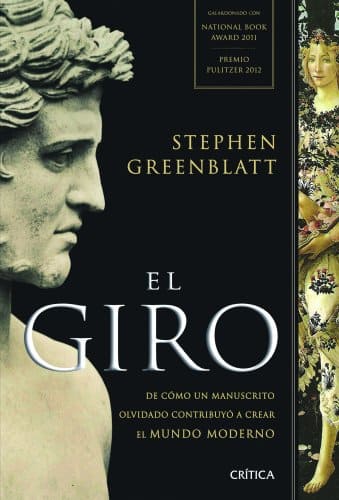
Stephen Greenblatt. El giro. De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno.
Barcelona, Crítica, 2012
328 páginas.