Nada parece excitar más la imaginación de Roque Larraquy (Buenos Aires, 1975) que la historia de los hombres que llevan una idea hasta sus últimas consecuencias. En su primera novela, la muy celebrada La comemadre, un grupo de médicos del Sanatorio Temperley, encabezado por un entepreneur inglés tan ávido de amor como de reconocimiento, intenta saber si hay algo de vida después de la muerte. Ambientada en un preciso 1907, la novela no solo abunda en los procedimientos para sortear con éxito la empresa científica, sino también en las relaciones que se dan entre los médicos, sus rasgos sobresalientes, el amor –arrobamiento, más bien– absoluto por la enfermera jefe, la insondable señorita Menéndez. Tal como en The New Men, del olvidado C.P. Snow, La comemadre parece narrar el surgimiento de una nueva clase de hombre: el moderno, el científico, que inventa una nueva ética, o cree inventarla, para justificar la oscuridad moral que envuelve sus experimentos. El hombre que está más allá del bien y el mal, el aventurero positivista.
El mismo ánimo puede advertirse en Informe sobre ectoplasma animal. La novela relata en tono seco e informativo la fundación y el establecimiento en Argentina de la ectografía animal, seudociencia que investiga y registra la aparición etérica de animales. La técnica nace en Buenos Aires, fruto de la codicia y la casualidad, en el año 1911 «con la foto de un simio espectral que flota en un quirófano abandonado. La imagen presenta al animal con los ojos en blanco y los brazos laxos, en imitación de un éxtasis religioso. Es apócrifa: se obtiene colgando del techo un mono sedado». El fotógrafo «de vistas y sociales» Severo Solpe es el descubridor, primer ejecutor y teórico de esta ciencia incipiente.
La novela comienza desde lo que podría llamarse el final. Julio Heiss y Martín Rubens, ambos promotores de ramas opuestas de la ectografía (materista y anímica), son presentados como investigadores en terreno, enfrentados a una casuística espectral que va desde lo baladí –si un fantasma puede considerarse cosa trivial– hasta lo muy sobrenatural, con detenciones en lo humorístico y lo derechamente siniestro. Algunos casos: un mono albino muere en un campanario («1940 comienza con el sonido de un cráneo roto»); el licenciado Fairy, capacitado para «tragarse una rana viva y hacer que las patas delanteras le asomen por los agujeros de la nariz», fracasa, se traga una y «con la rana desovándole en las tripas, Fairy asiste a la destrucción de su vida social»; y hasta el de un cardumen fantasmal, dado que «el horizonte de la pampa es plano porque imita la superficie del mar que lo cubrió durante millones de años».
El estudio de casos pronto deja su lugar a la historia del nacimiento y destino de la ectografía animal. La vislumbramos a través de una descripción de las piezas en cesio que se conservan en las dependencias de la Sociedad Ectográfica Argentina y las cartas que Solpe dirige a un senador con el fin expreso de obtener financiamiento. Las cartas patentizan la relación entre ciencia, política y literatura. La conjugación de las tres, nota Larraquy, engendra híbridos fascinantes. Solpe no abriga ninguna duda: los propósitos de la ectografía trascienden toda consideración ética. Y precisamente es el deseo de trascendencia el que lo mueve a buscar en la política un socio con iguales anhelos de dejar estampada su firma en el libro de la historia. Como decía Goya, el sueño de la razón produce monstruos…
Las ilustraciones de Diego Ontivero no tienen una función representativa; por el contrario, los ángulos simétricos y la gama de colores profundizan la sensación de estar frente a un libro que escapa a toda clasificación. Todo Informe sobre ectoplasma animal es de una inquietante y divertida extrañez.
Con La comemadre Larraquy entró por la puerta ancha a la colosal tradición narrativa argentina. Su imaginación prodigiosa, que recuerda tanto a Borges como a Wilcock, las ficciones científicas de Verne, Wells y algunas cosas de Lovecraft, destaca en una generación de narradores argentinos que ostenta a Iosi Havilio, Mariana Enriquez, Luciano Lamberti y Hernán Ronsino, entre muchos más. Es posible que estemos en presencia de un nuevo clásico.

Roque Larraquy. Informe sobre ectoplasma animal. Ilustraciones de Diego Ontivero. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2014, 88 páginas.
Ese recuerdo en el que se nombra al primer elefante vivo que pasó frente a los ojos en la pantalla de un cine, o aquel en que se cree a todos los ciervos en la historia animada de Bambi, podría no ser más que la forma de un reconocimiento. Así, desde un lejano pasado pareciesen llegar los agudos sonidos de Rin Tin Tin para darle un nombre a ese perro que fue todos los perros, al menos para la gente del siglo pasado.
Y es que este ejercicio periodístico, una biografía anudada a la memoria de la autora, intenta mostrar cómo este cachorro que encontrase un soldado estadounidense llamado Lee Duncan en un bombardeado pueblo francés, ya hacia el final de la Primera Guerra Mundial, acabó transformándose en un símbolo para ese público que descubriría en las primeras imágenes del cine y luego de la televisión un nuevo modo de entender lo real.
Es también un relato sobre cómo ese símbolo fijó y excedió las pretendidas virtudes militares, llegando a representar lo que Estados Unidos pediría a sus ciudadanos: heroísmo, lealtad y trabajo infatigable. En la vieja simpatía que las fábulas explotan –la exposición de lo humano a través de lo animal, junto a los tradicionales sentidos que la existencia del perro supone– este relato avanza hacia lo que había descubierto Sigmund Freud con respecto a su propia experiencia: «Las emociones del perro nos recuerdan a los héroes de la Antigüedad. Tal vez sea esa la razón por la que inconscientemente damos a nuestros perros nombres de héroes como Aquiles o Héctor». Porque lo que subyace a la historia de un perro que en realidad fue muchos perros, que alcanzó la fama mundial y dio dinero y prestigio a su amo, quien se transformó en un reputado entrenador canino, es la pulsión vital que comparte este animal con los héroes. Haber sido encontrado con su pequeña hermana Nanette en 1918, resistir el largo viaje a Estados Unidos y sobrevivir a un accidente que lo mantuvo postrado varios meses son solo algunos datos que vinculan al perro más famoso del mundo con el héroe, esa figura antigua que exaltaba la individualidad por sobre la mesurada y uniforme masa, aun cuando situarse sobre el resto fuera otra forma de entender que el hé- roe es una síntesis de las aspiraciones de todo un pueblo.
El heroísmo de Rin Tin Tin es, por supuesto, una construcción deliberada, una explotación ligada al duro entrenamiento que tiene su correlato en el capitalismo que terminará consumiendo la vital y abnegada ficción norteamericana. Al desaparecer el animal que vino de Europa para rescatar un aspecto desconocido de la mancillada identidad alemana, Rin Tin Tin siguió vivo en otros pastores alemanes de origen diverso: para la Warner Bros el negocio estaba siendo demasiado bueno como para clausurarlo por duelo.
Ese sueño americano es lo que desmantela con sutil ironía Susan Orlean al fijar su mirada en el mito que ella conserva desde la infancia. Por eso, más que un capricho aparentemente animalista o freak, escudriñar en la historia de Rin Tin Tin es una manera de revelar, mediante el simbolismo del éxito norteamericano, la feroz carnicería que se llevaría a cabo durante el siglo XX para proteger los intereses del mercado y el capital. No hay que olvidar la historia del niño huérfano en el salvaje Oeste, el carácter militar de la colonización, la guerra en la frontera y el potente subtexto civilizatorio que Rin Tin Tin sugiere como perro soldado. Esta ética militarista, opresora y exitista es la que por décadas hemos recibido como legado cultural de nuestros hermanos del norte. Consciente de ello, Susan Orlean, autora de El ladrón de orquídeas y otros relatos periodísticos memorables, nos muestra oblicuamente el fracaso y la corrosión de estas ideas como productos de las promesas incumplidas de la Modernidad.
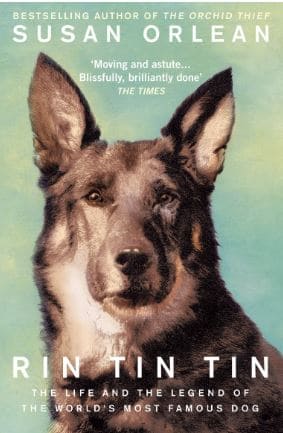
Susan Orlean. Rin Tin Tin: The Life and Legend of the World’s Most Famous Dog. Atlantic Books, edición para Kindle, 2012.
En 1975, Georges Perec dio inicio a una de sus tentativas de escritura que bordeaban la excentricidad y rodeaban el sentido de la escritura. Iba a una plaza parisina, la de Saint Sulpice, y se instalaba en una banca, en un café, en un restaurante, a mirar –y registrar– lo que pasaba. Tentativa de agotar un lugar parisino es poco más que una lista, una enumeración caótica, un paseo por el azar, pero también hay algo más, casi inasible, que Perec describe como «no ver los únicos desgarrones, sino el tejido», aunque a continuación se pregunta «pero cómo es posible ver el tejido si sólo los desgarrones lo hacen visible: nunca nadie ve pasar los autobuses, salvo si se espera uno, o si se espera a alguien que va a descender de ellos, o si la dirección de transportes le paga a uno para contarlos». En ese juego imposible entre el azar y lo intencionado, entre la mirada que selecciona –«¿por qué dos monjas son más interesantes que otros dos transeúntes?»– y la que se somete a la simple entrada en el campo visual de «un 2CV verde manzana» se juega la eficacia de un texto elusivo y escurridizo como pocos.
En un metro de bosque. Un año observando la naturaleza, del biólogo y poeta David George Haskell, es un intento diametralmente distinto, aunque evoca, sin poder evitarlo, a Perec. Haskell escogió un lugar en un bosque espeso y no intervenido por mano humana para observar cómo se repite el ciclo de las estaciones y cómo la flora y la fauna se hacen presentes en cada momento del año. Escogió una piedra en donde instalarse, inmóvil, y visitó el lugar en distintos días y a distintas horas. También interviene el azar, por cierto: algún animal cruzará el claro, habrá viento o lluvia, llegarán sonidos lejanos en distinta intensidad y volumen, algo inesperado sobresaltará al observador. Pero Haskell tiene clara la forma del tejido. Al comienzo del libro lo describe como un mandala, ese delicado trabajo que llevan a cabo los monjes budistas con polvos coloreados y que, una vez concluido, «se barrerá y las arenas revueltas se arrojarán a una corriente de agua». Para los budistas, «todo el universo se observa a través de un pequeño círculo de arena». Del mismo modo, Haskell está seguro de que todo el ciclo ecológico de un bosque está presente en un mandala, en un espacio pequeño, cuya observación será más fecunda, para estos efectos, que el recorrido por todo un continente.
Esa es la aventura a la que invita al lector. La entrada al libro no es fácil: se teme que el exceso de descripciones termine por ahogar el intento de dar con la forma del mandala del bosque. Pero, a poco andar, se advierte que hay algo mucho más intencionado que en el libro de Perec. En realidad, Haskell es sumamente sistemático y en cada capítulo, luego de distribuir las arenas de colores, por continuar con su analogía, se adentra en temas específicos y los desarrolla en forma exhaustiva. Es uno de los rasgos más destacados e interesantes del libro. El musgo y el tritón (una rara especie de salamandra), los líquenes, las flores, las semillas, los pájaros, las ramas, los coyotes, los ciervos, las ardillas, los saltamontes, son el punto de partida para historias evolutivas, reflexiones filosóficas (o, más bien, de cómo la biología puede ser un vehículo para entender el mundo más allá de la presencia humana en él) y extrapolaciones fecundas sobre otros seres vivos que rozan el claro del bosque o que se hacen presentes en él a través de algún pariente. En ese sentido, el libro es un tesoro de conocimiento que va desde la invisible vida microbiana hasta los árboles que compiten por la luz solar.
El mandala de Haskell, el tejido del mundo, el universo contenido en torno a una piedra cuadrada, un lecho de hojas, un follaje espeso, un arroyo que corre a corta distancia, se va formando capítulo tras capítulo, pero evidencia también el azaroso camino de la evolución, la variación de los nichos ecológicos y la razón de que sean más difíciles de aprehender que el nítido dibujo de los monjes: «Los mandalas ecológicos no están aislados en pulcras salas de meditación, con la forma cuidadosamente dibujada y delimitada. En realidad, las arenas multicolores de este mandala se entremezclan con los cambiantes ríos de color que bañan todo el entorno». Haskell sabe escribir, es evidente, y sabe mucho de biología, también; pero su mayor virtud es hacer confluir la habilidad y el conocimiento en un libro que gana poco a poco al lector, que lo suma parsimoniosamente a la complicidad, y que, aunque se perciba que hay un orden muy bien pensado –es decir, para volver a Perec, una mirada que selecciona y que escoge, en cada capítulo, a los transeúntes más interesantes–, fluye como si se tratara de una historia dictada por el azar y por el paso del tiempo, del sol, de las nubes, de la lluvia.

David George Haskell. En un metro de bosque. Un año observando la naturaleza. Madrid, Turner, 2014, 367 páginas.
Escribir contra la industria de los animales es fácil. Los riesgos son pocos: el adversario es un matadero, cruel, carente de sofisticación, sucio, no compasivo, y suponemos que poco reflexivo, como todo proceso industrial. Y es más fácil disparar sobre la industria que sobre su obra. Los asados tienen mejor prensa que sus padres. Jonathan Safran Foer, escritor que se aventura en la no ficción con Comer animales después de dos novelas de bastante éxito, lo sabe y por eso toma en esta obra el camino más iluminado.
La aventura, sin embargo, parece algo equívoca. El autor intenta golpearnos con datos que nos van hundiendo (no sumergiendo) en la industria de la carne, siempre con un intento de avergonzar a los carnívoros. Primero cuenta que los estadounidenses consumen 35 millones de vacas, 100 millones de cerdos y nueve mil millones de aves al año. Luego dice que los animales en cautiverio sufren de tumores y desgarros, al estar en un confinamiento extremo. Por si esto no fuera suficiente, explica que la industria de la carne usa enormes cantidades de antibióticos, lo que está creando superbacterias dignas de una película de George Romero. Y si todavía esto no hace que los lectores corran al supermercado en busca de verduras, cuenta que la cantidad de fecas generada por una sola empresa de cerdos equivale a la caca de todos los seres humanos residentes de los estados de California y Texas.
El problema de Safran Foer es que muchos ya han escrito sobre este tema antes que él. Su libro intenta ser novedoso, especialmente por la desestructura narrativa que despliega, pero no lo logra. Este 2015, la obra cúlmine del filósofo australiano Peter Singer, Liberación animal, texto que ya toca la tragedia de los animales de granjas industriales, cumple cuatro décadas. Desde entonces muchos periodistas se han infiltrado en estas granjas, los activistas liberan periódicamente videodenuncias en las redes sociales y la bibliografía sobre el tema se ha hecho voluminosa. En 2002, Christopher Hitchens escribía: «Cuando leo acerca de la posible aniquilación del elefante o la ballena, o del uso de cosméticos en los ojos de los gatitos vivos, o del confinamiento de cerdos y terneros en corrales sin luz, me siento confrontado por la estupidez humana, que reconozco como un enemigo. La conexión entre la estupidez y la crueldad es estrecha».
La dialéctica de Foer es pobre. Y es un problema, porque los argumentos de los carnívoros son expuestos solo como costumbres y no con la carga histórica y evolutiva con que otros autores los han tratado. Su eje central se basa en que los humanos somos capaces de comernos con gusto una vaca (no es el caso del autor de esta reseña) y amar a un gato incluso por sobre otros humanos… al mismo tiempo. Porque preferimos la cautelosa protección de nuestra ignorancia a la trágica evidencia. «No permitiríamos que a nuestras mascotas les hicieran lo que les hacen a los pollos los industriales de la carne», dice el autor.
Safran Foer comenzó a divagar sobre este tema cuando nació su hijo. Cuenta que ha transitado toda su vida en la frontera que separa a vegetarianos y carnívoros. Y a pesar de que en el texto lo admite, no es capaz de superar esa culpa. Y eso se nota en un libro que fluctúa entre la compasión y el cinismo.
La justa lucha de quienes creen que los animales tienen derecho a vivir y morir dignamente, aunque sea en un matadero, no consigue en Comer animales los argumentos fundamentales para renovar sus votos. Que, imagino, era el objetivo.
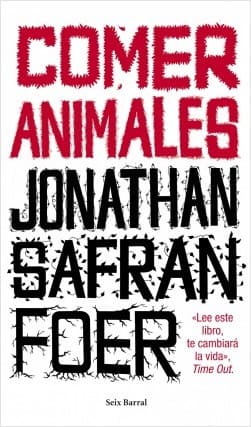
Jonathan Safran Foer. Comer animales. Barcelona, Seix Barral, 2012, 432 páginas.
Un grupo de gallinas llega en medio de la noche a avisarle a su extrañada dueña que una de sus compañeras se ha caído a la piscina; un bebé elefante juega con los huesos de su madre muerta; una madre delfín carga consigo el cadáver de su hijo a todas partes, mientras que una osa asesina a uno de sus hijos para que no siga sufriendo en la granja donde lo tienen. Son historias terribles, de un libro extraño, en el que la observación antropológica se cruza con innumerables dudas. Tal vez demasiadas.
En How Animals Grieve –cómo hacen su duelo los animales–, Barbara King se acerca a los animales a través del papel, esto es, citando investigaciones, artículos y obras literarias, y algo acartonado queda en ellos. Define el duelo entre los animales como un dejar de hacer actividades que conformaban parte de sus rutinas; pero luego nos advierte que no debemos juzgar los comportamientos animales con nuestros criterios de humanos. Nos dice que el duelo es señal de amor, luego dice que no podemos estar seguros de ello. Dice que quiere reconocer la vida emocional de los animales, pero a la vez honra el carácter único de los seres humanos.
Son quince capítulos, irregulares, en los cuales la autora se pasea entre ideas sobre el duelo en humanos, casos sacados de documentales y libros, y reflexiones varias sobre el duelo en la literatura (y la proliferación de textos confesionales posterior al 11/9). Desde grandes mamíferos a conejos, hormigas y tortugas: King intenta ser inclusiva. Pero sus comentarios más provocativos están relacionados con los humanos, como era de esperar. En un momento, por ejemplo, cuenta la trifulca que se armó en un pueblo al publicarse el obituario de un perro labrador en el periódico local. La gente llenó de cartas al pobre diario, quejándose de que la necrológica de sus parientes estuviera al lado de la del canino. King afina el oído para detectar lo que queda detrás de ese grito de ira y propone usar estas instancias para profundizar y aceptar todas las complejidades del concepto de familia.
Para ella el dolor es siempre animal. Más que seres sociales, más que artistas, somos animales dolorosos. Y cuando llega el dolor no entendemos nada: «We grieve with human words but animal bodies and animal gestures and animal movements» [Vivimos el duelo con palabras humanas, pero con cuerpos animales y gestos animales y movimientos animales]. Y también: «To set aside space for the dead, to mark the relationship with the dead through an elaborate burial or a respectful keeping of ashes (…) is at one and the same time a thoroughly human act that is possible because we are social animals who evolved from other social animals who grieve». [«Apartar un espacio para los muertos, marcar nuestra relación con ellos a través de elaboradas ceremonias fúnebres o guardando respetuosamente las cenizas (…) son actos profundamente humanos que solo son posibles porque somos animales sociales, que venimos de otros animales sociales que experimentan el duelo».]
El capítulo más terrible es aquel que trata de los suicidios de animales. Delfines que se van al fondo del tanque y deciden dejar de respirar, osos desesperados. King cuenta sobre las granjas de osos en China, donde los dejan recostados en jaulas del tamaño de ataúdes, por lo que solo pueden mover un brazo para alcanzar comida, mientras una sonda les va extrayendo la bilis, que, en esas latitudes, al parecer es un producto de lo más apetecido. Las granjas de osos son territorios perversos y no es extraño entonces que luego de un tiempo sus ocupantes comiencen a golpearse la cabeza hasta perderse.
Todas las muestras de violencia reunidas en esta obra aluden a la falta de respeto por las criaturas, a todo lo que no entendemos y que después de leer el libro seguimos sin entender. Que los monos sean mandados al espacio para que después los humanos puedan viajar de lo más tranquilos y dar sus pasos pequeños y grandes para la humanidad, por ejemplo. How Animals Grieve es un piscinazo en la duda, en el dolor de saber que tal vez solo queda seguir contando historias (de gatos que cuidan a otros, de elefantes que dejan ofrendas en tumbas, de pájaros que viajan kilómetros para visitar a antiguos dueños) que hagan del misterio algo fascinante y que motiven a seguir haciendo preguntas.
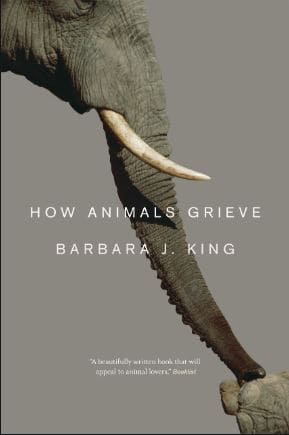
Barbara King. How Animals Grieve. Chicago, The University of Chicago Press, 2013, 208 páginas.
Hizo estudios de filosofía y literatura. Es escritor de discursos presidenciales y fue durante dieciocho años el crítico de la revista Sábado de El Mercurio.