A quienes creen que las disputas en torno al Premio Nacional de Literatura son algo reciente, la lectura de El club de la pelea, de Andrés Gómez, les demostrará cuán equivocados están. El máximo galardón de las letras chilenas ha sido siempre motivo de acalorados debates o se ha prestado, desde que comenzó a existir, para los intercambios más soeces, los insultos contundentes, las injurias gratuitas entre postulantes, eternos aspirantes y laureados que contraatacaban de modo agresivo a las críticas que su obra y sus personas recibían. Tenemos frescos en la memoria los incidentes producidos por las premiaciones de Raúl Zurita, Alfonso Calderón, Volodia Teitelboim o el vendaval de protestas que surgió a raíz de la candidatura de Isabel Allende; fueron juegos de niños en comparación con los improperios arrojados contra los escritores que protagonizaron las tres primeras décadas de la recompensa. Y por razones obvias, una catarata de difamaciones cayó sobre los autores beneficiados durante el gobierno militar de 1973-1990 (casi nadie defendió a Sady Zañartu, Arturo Aldunate Phillips, Rodolfo Oroz, Enrique Campos Menéndez y varios más). Los capítulos de El club de la pelea dedicados a esta etapa producen la extraña impresión de que entonces la concesión del premio sirvió como válvula de escape, como una forma de saltarse la censura o simplemente como un espacio para ejercer la libertad crítica, clausurada en todas las demás esferas de la existencia ciudadana.
Quizá este último aspecto, un consuelo frente a un panorama por lo general desolador, sirva para entender una distinción que, tras finalizar El club de la pelea, deja un sabor amargo en sus 63 años de vida, hasta el punto de desear que tal vez habría sido mejor que nunca existiera. Tal opinión fue expresada en muchas oportunidades por escritores y críticos, sobresaliendo Hernán Díaz Arrieta “Alone” quien, pese a haber aceptado el lauro en 1959, jamás dejó de cuestionar la validez de esa condecoración o la calidad literaria de muchos premiados. A los nombres ya citados de Zañartu, Aldunate Phillips, Oroz “filólogo que no escribió un texto literario en toda su vida”, se añaden los de literatos como Samuel Lillo, Diego Dublé Urrutia, Daniel de la Vega, Max Jara y Víctor Domingo Silva. Y es imposible olvidar la postergación que sufrieron Gabriela Mistral y Pablo de Rokha o la ignominia de haber ignorado a Vicente Huidobro, María Luisa Bombal y Jorge Teillier.
Además del mal gusto que deja, El club de la pelea contiene una cantidad de información abrumadora, a ratos asfixiante acerca de los entretelones, las campañas, los dimes y diretes que rodearon los sucesivos otorgamientos del Premio Nacional. Gómez ha desarrollado un extenso, detallado, exhaustivo trabajo y es evidente que los árboles le impiden ver el bosque, porque no saca conclusiones, no describe tendencias ni tampoco elabora lineamientos que orienten al lector en medio de la avalancha de datos, citas y nombres que baraja. Con todo, su investigación entrega interesantes aportes de hechos históricos o culturales paralelos a las fechas de los premios y aunque a veces se le pasa la mano al proporcionar notas curiosas, siempre se agradece que nos recuerden la Guerra Fría, la carrera espacial, la crisis de los misiles, las películas, las canciones y la moda que han regido a lo largo de las seis décadas que lleva adjudicándose el Premio Nacional de Literatura.
A falta de esas coordenadas y de una mayor sistematización, sepultadas bajo un caudal de anécdotas, podemos discernir un par de corrientes que se derivan del conjunto de sucesos narrados en El club de la pelea. La primera de ellas dice relación con el carácter de las polémicas expresadas en los treinta años iniciales del Premio Nacional, al compararlas con las controversias suscitadas a fines del siglo pasado y comienzos del actual. Sin duda, las últimas reyertas son agrias, feroces, desagradables “los ataques a Isabel Allende y Raúl Zurita fueron desmedidos y el último respondió a ellos con un arsenal de invectivas”, pero duran un instante y terminan enseguida. Diríase que son pataletas festinadas en la prensa por dos o tres días. En cambio, la guerra sin cuartel alimentada en los años 40, 50 y 60 daba lugar a enfrentamientos a largo plazo, guerrillas literarias “Huidobro, Neruda y de Rokha”, toma de posiciones, cambios de bando, arbitrajes y otra serie de beligerancias, atrincheramientos, maniobras que se extendían durante semanas, meses, años. No es que todo tiempo pasado sea mejor. Sin embargo, la literatura y la vida literaria nacionales, al menos como espectáculo, fueron mucho más ricas y variadas en los inicios de la azarosa trayectoria de nuestros Premios Nacionales.
Gómez tampoco emite juicios definidos sobre los jurados responsables de sucesivas premiaciones a poetas, novelistas y creadores de nuestras letras. El club de la pelea, no obstante, da cuenta de una lamentable evolución, traducida en una creciente burocratización y politización del premio. El peso que al comienzo tenían los propios escritores y el rector de la Universidad de Chile se ha visto opacado por el aumento de la influencia de ministros de educación y otros representantes de discutible jerarquía. Aun cuando Gómez se abstenga de manifestarlo, su valioso libro deja planteada una interrogante fundamental: ¿Es necesaria la continuidad del Premio Nacional de Literatura? La respuesta, hasta el momento, es categóricamente negativa.
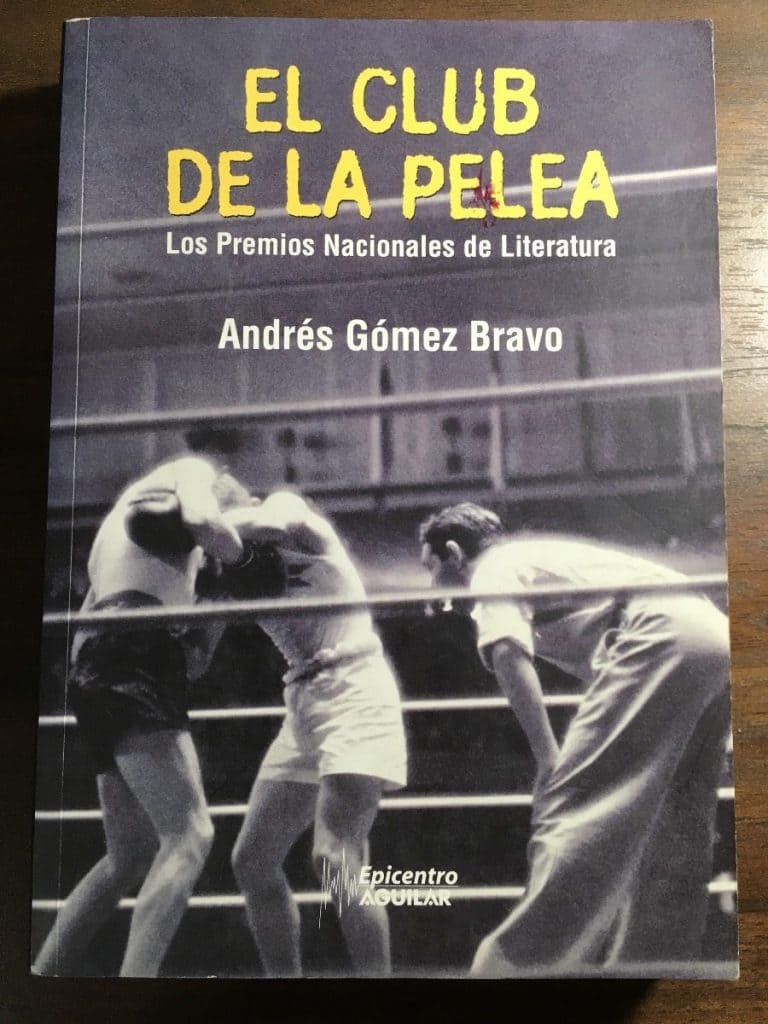
Andrés Gómez. El club de la pelea. Historia de los Premios Nacionales de Literatura, Aguilar, 2005, 409 páginas
Una época no es sino la sanción que las obras de arte dan sobre ella. La literatura es el Juicio Final de la historia, y mientras esa literatura o, dicho secamente, esa gran literatura no exista, el pasado aparecerá siempre como una sumatoria de levedades. En síntesis eso es lo que representan Homero, Musil, García Márquez y seguramente lo que representarán para nuestro tiempo David Foster Wallace y tal vez Bolaño. Por oposición, la ausencia de esa literatura es lo que se pone de manifiesto al leer el ensayo periodístico publicado bajo el cacofónico título La era ochentera de Macarena García y Oscar Contardo (dos periodistas de Artes y Letras de El Mercurio), cuyo fin es hacer un recuento de lo que emergió en Chile durante esos años. Aunque las pretensiones del libro no son modestas, queda claro desde la primera línea que no se trata de The Pound Era de Hugh Kenner, ni nada de lejos semejante. Tampoco tiene mayor sentido caer en la tentación de oponerle otro recuento ni detenerse en sus posibles yerros, faltas u omisiones. Tal vez anotar, y muy sumariamente, que ya en 1977 el pintor Carlos Altamirano expuso en la Galería Cal unos grandes cuadros de metal con dibujos de siluetas humanas y enteros perforados por impactos de bala, que las acciones de arte de finales de los 70 y comienzos de los 80 precedieron a las grandes protestas masivas ”introduciendo, de paso, por primera vez en Chile, el video como parte activa de las obras”, o que la práctica artística más importante de ese tiempo fue la fusión de las artes visuales y la poesía. Pero, como decía, es irrelevante añadir u oponer datos porque lo crucial del libro de García y Contardo no es el pasado sino lo que delata de nuestro presente.
Es éste uno de esos libros ligeros que es imposible tomarse a la ligera. Como nunca, lo importante es aquí lo no dicho, porque devela, y casi a gritos, un duelo no resuelto. Lo que estos dos autores hacen evidente es que no existe aún una novela (ni un film ni un relato) que nos dé la forma de esos años; su clima, su densidad, su peso, su temor, y mientras no existan los Musil, los Kafka o los Coetzee el debate será inevitablemente una oposición de sumarios, vale decir, una discusión de nadas. Así la sensación que queda una vez finalizada la lectura no es distinta a la que se experimenta al verMachuca después de haber vistoLa batalla de Chile o Allende. El espectáculo es el de una distorsión generalizada, de un under de photoshop donde la memoria es sólo el reflejo de la vacuidad sin memoria del mercado. Su éxito de ventas (y felicitaciones) sintetiza una estrategia del olvido que aquí tomó la forma del recuento y del cual estos dos jóvenes periodistas, sin duda talentosos, no son responsables porque no hacen sino retratar “y usemos acá una palabra abruptamente puesta de moda entre nosotros” el ethos del presente. No, este libro no retrata una época sino que muestra, y es su sorprendente mérito, la desesperada importancia de la poesía.
La conclusión no deja de ser impresionante: lo que sucede es queLa era ochentera de García y Contardo no puede contarnos de ningún pasado porque en rigor carecemos de un pasado; tenemos víctimas, crímenes atroces y también la sucesión de eventos que aquí se detallan, pero no un pasado. Sea cual sea la forma que tome, sólo la poesía nos puede entregar un pasado. No es mucho más lo que se puede por ahora añadir, salvo una observación final: la juventud desde la cual fue escrita esta obra es sin duda envidiable, pero los años 80 en Chile no fueron una fiesta, y si lo fueron lamento habérmela perdido.
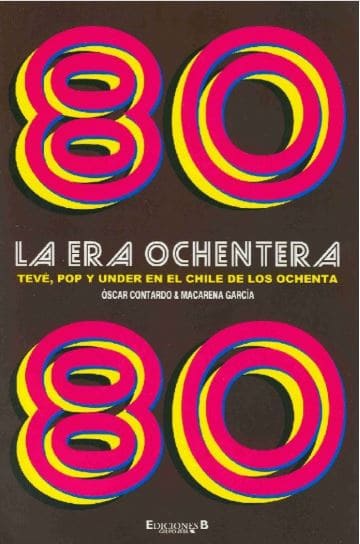
Óscar Contardo y Macarena García. La era ochentera, Ediciones B, 2006, 244 páginas
Corre el 1 de febrero de 1943. Sobre los escombros de la ciudad soviética de Stalingrado, los sobrevivientes del otrora invencible Sexto Ejército Alemán se rinden ante el Ejército Rojo. Un iracundo coronel soviético detiene a una columna de prisioneros germanos que tirita de frío y hambre. El oficial alza su vozarrón y señala los edificios en ruinas que lo rodean. ¡Así va a acabar Berlín!, les espeta.
El destacado historiador británico Antony Beevor se topó con esta escena cuando acababa la investigación para su libro Stalingrado. El texto, editado en 2000, narra la apocalíptica batalla entre las huestes de Hitler y Stalin por el control de esa ciudad soviética a orillas del río Volga, en el clímax de la Segunda Guerra Mundial.
Al leer la terrible advertencia del coronel soviético, Beevor supo inmediatamente que su próximo libro debía centrarse en el asalto final a la capital del Tercer Reich.
TituladaBerlín, La Caída: 1945 y lanzada el 2002, la siguiente obra del escritor británico parte con la frase del anónimo oficial bolchevique, quien no se equivocó en su vaticinio: las penurias de Stalingrado se lavaron con ríos de sangre berlinesa.
Gracias al talento de Beevor, que mezcla un incuestionable celo como investigador con un muy eficaz estilo narrativo, tanto Stalingrado como Berlín, La Caída: 1945 se han convertido en los más grandes best sellers históricos de las últimas décadas. Ambos textos se han traducido a más de veinte idiomas y han sido catalogados como las versiones definitivas sobre dos episodios cruciales de la historia moderna.
Ahora, la publicación en español de un libro de Beevor sobre la Guerra Civil de España (1936-1939) promete también ser un éxito. Se trata de una versión revisada del texto en inglés lanzado por el mismo autor en 1982, sobre el conflicto entre nacionalistas y republicanos españoles que antecedió a la Segunda Guerra Mundial. El nuevo trabajo incluye documentación fresca obtenida de archivos soviéticos y alemanes. Aunque el propio historiador ha reconocido que no es experto en España y que su fuerte sigue siendo la Segunda Guerra Mundial, el trabajo ha sido recibido con elogios.
Antes de dedicarse a escribir, Beevor sirvió como oficial regular del Ejército Británico, tras educarse en las prestigiosas academias militares de Winchester y Sandhurst. Esta formación castrense queda en evidencia con sus minuciosas descripciones de las batallas, en las que desmenuza las fortalezas y debilidades de cada bando, así como sus objetivos y disposición táctica. Todo ello, sin nunca dejar de lado las consideraciones políticas y estratégicas de fondo.
Sin embargo, el gran mérito de Beevor, aquello que hace su estilo terroríficamente eficaz y que le ha valido el aplauso tanto del lector especializado como del gran público, es que jamás olvida que en medio de estos dantescos choques de acero y músculo se tejieron los destinos de seres humanos concretos. Se trata de personas casi siempre anónimas, pero cuyas experiencias al límite, rescatadas, sirven para atestiguar con plenitud los grandes cataclismos de la historia.
Este equilibrio entre drama colectivo y tragedia individual se expresa magistralmente en los relatos de Beevor. Para el británico, tan importante como la documentación de los gobiernos o altos mandos son las cartas, diarios de vida, entrevistas a sobrevivientes y anotaciones personales de testigos o actores directos. Así, echando mano a ese material a menudo inédito, el ex militar logra recrear con frenesí el infierno de la guerra.
En Stalingrado, la contienda es un duelo a quemarropa entre el disciplinado general alemán Von Paulus y el imaginativo mariscal soviético Chuikov, cada cual enfrascado en negarle al otro la llave del petróleo del Cáucaso. Pero, por sobre todo, es una lucha desesperada entre ignotos combatientes que viven y mueren como ratas, en los despojos de una ciudad que ha dejado de ser tal, al punto de que los perros aprovechan la noche para cruzar a nado el río Volga y ganar la seguridad de otra orilla. Sólo una patética loma en el centro de la urbe cambió 15 veces de dueño y costó más de 20 mil muertos.
En Berlín, La Caída, la ofensiva del Ejército Rojo sobre las defensas alemanas del Óder no es sólo el inicio de la embestida final contra la exhausta Alemania de Hitler. Además, es el martilleo de 8.983 cañones soviéticos que incendiaron la madrugada del 16 de abril de 1945, sepultando vivos a decenas de soldados alemanes, levantando castillos de polvo y haciendo huir a bandadas de pájaros en el cielo. Bajo el grito Der Iwan Kommt! (¡Que vienen los rusos!), muchos efectivos alemanes abandonaron sus posiciones, presas del terror, o simplemente fueron volatilizados por los estallidos.
La furia vengadora soviética ni siquiera respetaría a los civiles germanos. Según cálculos del autor, aproximadamente cien mil alemanas fueron violadas durante el avance, muchas de ellas en forma colectiva. Uno de los casos citados describe el enojo de los residentes de un barrio berlinés con cierta joven que se resistía al ultraje. ¡Por Dios, mujer, déjate llevar! ¡Nos estás metiendo en problemas a todos!, le gritó un vecino.
Gracias a la superposición de la Gran Historia con los dramas y testimonios de hombres comunes, los libros de Beevor logran ser mucho más que pormenorizadas reconstrucciones históricas. Su potencia narrativa los hace equiparables a los mejores reportajes periodísticos, e incluso a una buena novela o relato épico.
Un logro notable, del cual el británico parece estar más que consciente. Así lo evidencia una frase suya en una entrevista otorgada a principios de octubre en Madrid, a propósito de la versión en castellano de su libro sobre la Guerra Civil Española: La historia no es una ciencia, sino literatura que se acerca a ella.
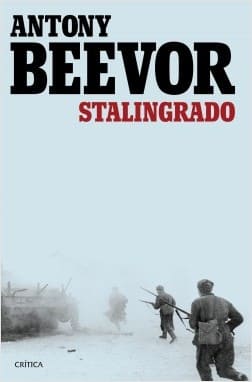
Antony Beevor . Stalingrado, Ediciones Crítica, 200, 452 páginas
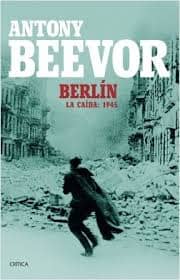
Antony Beevor . Berlín, La Caída, Ediciones Crítica, 1945, 552 páginas
Vivo más del rencor que de los tallarines. Esta frase de Céline, citada, al pasar, en una de las tres novelas que componen Historia de una absolución familiar, en cierto modo resume el ánimo que prevalece a lo largo de las mil doscientas y tantas páginas que Germán Marín pone, ahora, sobre la mesa.
Historia de una absolución familiar es la novela de alguien que hubiera preferido escribir otra novela; la Historia, con sangrientas mayúsculas, ha infectado a tal punto la vida cotidiana que el hecho de concebir y creer ficciones parece un lujo que el autor no puede darse, o que sólo puede cumplir si de antemano acepta, como hace Marín, que la literatura no sirve para enderezar el pasado. Convertido, durante los años 80, en, como él dice, el turista más antiguo de Barcelona, Marín pasa buena parte del exilio encerrado en la reconstrucción de su árbol genealógico. Para ello debe echar por tierra las idealizaciones familiares, sumergirse en el pozo sin fondo de la intimidad, y cumplir, en lo posible, con el propósito de no edulcorar los recuerdos. El deseo de asumir el fracaso me aterra, escribe, en Círculo vicioso, pues si dejara de escribir, en un acto de voluntad, quedaría más desguarnecido aún, abandonado como un corcho al vaivén de los días. Escribir, dice él, es una forma de eludir al dios sensato del tedio, o bien una forma de convivir con el fracaso, de no disfrazarlo en la apariencia de unos cuantos pocos logros. Con humor agrio y por momentos agónico, Marín sentencia que completar una novela no es difícil: sólo se requiere un lápiz, una mesa, un cuaderno, una silla y un cuchillo bien afilado para que el escritor clave en la mesa la mano que le queda libre.
El autor de estas novelas renuncia a desaparecer, puesto que no hay experiencias verdaderamente privadas o acontecimientos históricos que, vistos desde el presente, no hayan emponzoñado la intimidad. Hacia el final de La ola muerta, en Buenos Aires, el joven protagonista comienza a considerar con seriedad la posibilidad de hacerse escritor, un oficio que hasta entonces le parecía más bien cómico, pues pensaba que ser escritor era ser una especie de Enrique Lafourcade. Antes las había oficiado de cadete militar, de pinchadiscos, de contrabandista, de estudiante de literatura, y acababa de librarse, por poco, de consolidarse como cafiche o como soplón de la policía. Marín se demora en estas vidas pasadas sin ceder al impulso de asumirlas como descansos de una misma escalera, de ordenarlos en una secuencia dignificada por el presente. Es así, en el desorden de la vida real, como Germán Marín se convierte en una especie de Germán Marín.
Apegarse al yo, en este caso, es exhibir imágenes parciales que no llegan a sintetizar una identidad o una pertenencia. Muy por el contrario, lo que Marín muestra una y otra vez es un desacomodo radical con los rostros que aparecen en el espejo. Soy una filipina que no habla castellano, dice, Soy un turista que olvidó irse. Y sigue: Soy un viejo caliente al que le transpira el mate; Soy una persona que sueña mucho, pero que rescata poco y nada de la noche; Siempre me parece que estoy soñando lo que sobra de la noche; Soy una sombra apta para el diálogo con otras sombras, pero tal vez cada vez más torpe para tratar a las personas que vienen de la realidad.
Círculo vicioso reconstruye el origen de la familia,Las cien águilas recupera la infancia y la adolescencia del cadete Marín, yLa ola muerta es el relato de una juventud en la que priman los hallazgos sexuales y los porrazos existenciales. Pero es el diario entreverado en la narración lo que hace de esta trilogía una obra esencial, que rompe con la tradición de la novela familiar en Chile, en la medida que enfatiza un desarraigo interior, fragmentario, que ya no cabe en los moldes de las transgresiones burguesas. Surgen, aquí, precisiones, digresiones, sueños, idas al cine, dolores de muela, ácidos comentarios motivados por las noticias que llegan desde Chile, cenas que acaban mal, raptos de felicidad, veranos en una ciudad en la que sólo persisten los locos, los perros y los ancianos que nadie quiso llevar de paseo, calenturas de voyeurista, arrebatos de fetichista, aventuras sexuales desmentidas a renglón seguido, letras de bolero, ritos familiares, exabruptos, mistificaciones, autocensura, y una larga serie de anotaciones elegíacas, pues mientras Marín sobrevive hay otros que no sobreviven: igualados por la muerte figuran Jean Paul Sartre, Cortázar, Borges, Rulfo y Enrique Lihn, Tucapel Jiménez, Sebastián Acevedo, Rodrigo Rojas Denegri y José Car-rasco. Es en el diario donde se consigna, en especial, la desazón del narrador, invariablemente convencido de que no ha dicho lo que en verdad quería decir. Y una incertidumbre decisiva ante el futuro, ante la supuesta democracia que se avecina. Sólo un ejemplo, del 8 de octubre de 1985: La dictadura de Pinochet será alguna vez un recuerdo aciago y no faltará quien, mirando con nostalgia la foto enmarcada de un ser querido, dirá por qué el destino se ensañó con nosotros. Peor será para quien suspire por alguien, fue una muerte inútil el sacrificio de tomar las armas, como temo que se escuchará más adelante, mientras los políticos allá lejos, en los salones, estarán celebrando a todo cachete la democracia rediviva, a costa incluso de la molestia de que Allende existió.
Marín respira por la herida. Escribe una novela interrumpida por las urgencias del presente, o bien un diario de vida que suele cobrar la forma de una epigonal novela de familia. Conviene dejar en claro que Historia de una absolución familiar es una gran novela, la obra mayor de un escritor que ha conseguido retratar la violencia y la melancolía chilenas con una entereza a toda prueba, a trazos firmes que sin embargo dan cuenta, también, de las vacilaciones, de las zonas mudas de la experiencia.
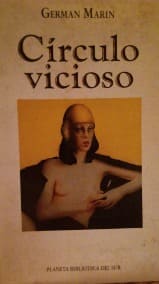
Germán Marín. Círculo vicioso, Planeta, 1994, 385 páginas
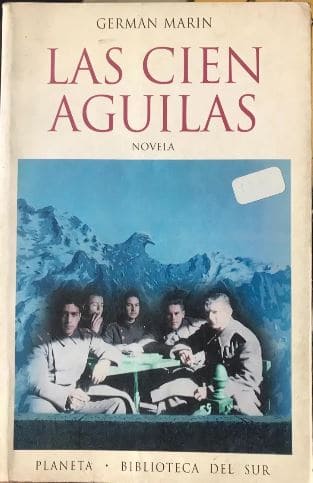
Germán Marín. Las cien águilas, Planeta, 1997, 384 páginas
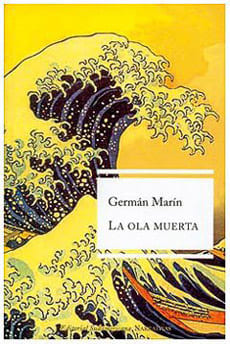
Germán Marín. La ola muerta, Sudamericana, 2005, 380 páginas
Según una famosa fábula de Augusto Monterroso, el único posible indicador empírico de la calidad literaria es el hecho de que comiencen a publicarse libros sobre la obra de alguien y, aún más, libros sobre los libros que hablan sobre los libros de alguien. Es el caso de Roberto Bolaño, pues ya son cinco las publicaciones dedicadas a desgranar su obra, cuatro libros más un cartapacio de la revista aragonesa Turia que en la práctica bien puede ser considerado un libro más.
Roberto Bolaño ha realizado en relativamente poco tiempo la hazaña que persiguieron a veces ilusoriamente las vanguardias: crear su propio público, dice Celina Manzoni, académica de la Universidad de Buenos Aires, en la nota editorial que antecede a La escritura como tauromaquia, un libro que, como anuncia el título, enfatiza el deseo de riesgo de la obra de Bolaño (riesgo, es, cómo no, la palabra recurrente en éste y en todos los libros sobre Bolaño). Comparecen, aquí, cerca de treinta artículos críticos de muy diversa índole escritos por narradores, críticos y académicos de varias nacionalidades, movidos por la intención de sistematizar el anonadamiento que, a partir de la publicación de Los detectives salvajes, Bolaño despertó entre moros y cristianos.
Territorios en fuga, en tanto, considera colaboradores exclusivamente chilenos, pues ésa fue la intención de Patricia Espinosa, la compiladora del volumen: reunir lecturaschilenas sobre Bolaño. Figuran, entonces, aproximaciones impresionistas, estructuralistas, biografistas, y hasta linguísticas. La calidad y asertividad de los artículos es dispar, y aunque se echa de menos un mayor cuidado en la selección, el volumen funciona, sobre todo, en cuanto registro de la mueca de desconcierto que generó, entre críticos, opinólogos y académicos chilenos, el hecho de que un narrador, presuntamente chileno, estuviera produciendo una de las más consistentes y complejas obras narrativas (y poéticas) de los últimos años.
La escritura como tauromaquia y Territorios en fuga fueron libros concebidos en vida de Bolaño, aunque el segundo apareció días después de la muerte del autor. Jornadas Homenaje, en cambio, fue publicado el año pasado, es decir con Bolaño muerto y con el mazazo de 2666, su gran obra póstuma, en el pasado inmediato. Por lo mismo, es ésta una recopilación bastante distinta de las anteriores, que recoge las ponencias de siete de los nueve participantes en un congreso organizado por Mihály Dés, director de la revista Lateral (se automarginaron, quien sabe por qué, Rodrigo Fresán e Ignacio Echevarría). Los siete textos fueron pensados como ponencias, lo que para bien y para mal determina su estructura y estilo. Pero, insisto, lo que en definitiva marca la diferencia de esta recopilación con las anteriores es que el simposio y la publicación son posteriores a la aparición de 2666, hecho que de un modo u otro sirve de relajante: después de la publicación de 2666 ninguna flor es excesiva, desaparece el riesgo de la exageración, y eso se nota en el ánimo de los expositores.
El texto que abre el volumen es el del chileno Roberto Brodsky, quien intenta sondear en el misterio de “Bolaño antes de Bolaño”. A la mitad de la exposición, Brodsky antepone el parche a la herida señalando que de seguir por esta cuerda me acusarían de oportunista fúnebre, de deudo ansioso por un lugar en la foto. Y, en efecto, es la sensación que queda, pues Brodsky se farrea, aquí, una buena oportunidad de iluminar la década misteriosa que va de 1984 a 1993, donde el Bolaño poeta empezó a gestar, secretamente, su obra narrativa. Aunque algunas ideas insinúan, sobre todo a partir de la lectura de Monsieur Pain, predomina en Brodsky un incómodo sentido de la oportunidad que no logra, me parece, matizar.
Cabe aquí destacar dos textos acertadísimos, el de Dunia Gras Miravet (que esboza una ambiciosa y significativa lectura de la obra de Bolaño como obra total), y una concisa nota de Jorge Herralde “posteriormente incluida en su libroPara Roberto Bolaño, el cuarto de los libros aquí convocados” donde el editor de Anagrama da cuenta de lo negras que hubo de vérselas Bolaño durante el grueso de su vida. El texto de Herralde es valioso, pues apunta más allá de la mera anécdota editorial, y demuestra que el de Bolaño era un proyecto arriesgado, dispuesto al fracaso y a los malpasares. Bolaño escribió al amparo de la premisa que expresa el verso de Mario Santiago que hace de epígrafe a La pista de hielo: Si he de vivir que sea/ sin timón y en el delirio. Podría, perfectamente, cambiarse vivir por escribir (pues en este caso son sinónimos), y tendríamos la historia abreviada de Bolaño en dos versos salvajes.
Si bien, en estricto rigor, no se trata de un libro sobre Bolaño, el material recogido en el Cartapacio de la revista Turia constituye no sólo un volumen más acerca de Bolaño sino, tal vez, el más consistente. A lo largo de 150 páginas, autores, críticos y académicos de España y Latinoamérica dan cuenta de la magnitud del proyecto de Bolaño. Se incluyen más de diez ensayos en torno a la obra del autor, entre los que destacan las lecturas de Leonardo Sanhueza, Pablo D’ors y Rodrigo Fresán (quien esta vez dijo sí). Vienen, también, una útil y concisa biocronología, una serie de breves testimonios humano-literarios (firmados por Enrique Vila-Matas y Frederic Santa Olla, entre otros), una cuidada bibliografía, y un relato inédito de Bolaño, “Manifiesto mexicano”, que es un notable cuento submundano y no, como podría colegirse, otro manifiesto infrarrealista.
Así las cosas, es probable que dentro de poco, confirmando el aserto de Monterroso, comiencen a circular los libros sobre los libros sobre los libros de Bolaño, e incluso los libros contra Bolaño. Y está bien, es comprensible, pues la obra de Bolaño se resiste y se escapa a las interpretaciones totalizantes, a la vez que solicita una crítica que se atreva a husmear en las escasas certezas vigentes.

Celina Manzoni (editora). Roberto Bolaño. La escritura como tauromaquia., Ediciones Corregidor, 2002
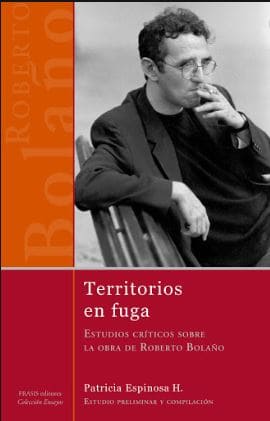
Patricia Espinosa (editora). Territorios en fuga. Estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño, Frasis editores, 2003
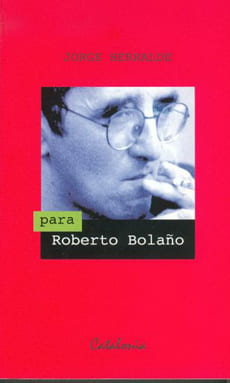
Jorge Herralde. Para Roberto Bolaño, Catalonia, 2005
¿Estamos ante una nueva edición de La Ilíada? ¿Baricco, el escritor italiano, es su editor? ¿Por qué entonces el nombre de Homero en cursiva y separado por coma del título de su obra? Si la portada del libro tal vez suscita estas preguntas y ellas, a su vez, nos impulsan a hojearlo, a poco andar tendremos una respuesta: el texto de Baricco es una reescritura del poema épico griego. Dado que dicho procedimiento popular en estos días alude a variadas posibilidades, es necesario precisar: en este caso específico, nos encontramos en gran medida con los mismos acontecimientos referidos en La Ilíada, cuya narración ha sufrido algunas modificaciones, escrupulosa pero no exhaustivamente consignadas por el re-escritor en su prólogo. Entre los cambios por él mismo mencionados, se cuentan eliminaciones, transformaciones y adiciones, las cuales en gran medida cumplen la función de aligerar el texto griego arcaico, volviéndolo más accesible a una audiencia moderna. Por citar aquí sólo un ejemplo, las repeticiones de frases y pasajes tan frecuentes en el poema, que corresponden a técnicas de la composición oral de la que éste es heredero, han desaparecido. Como consecuencia, la línea central de su argumento, a menudo poco discernible para un lector moderno que se pierde entre las numerosas digresiones y repeticiones de La Ilíada, aparece nítidamente en todo su dramatismo.
Es éste sin duda un logro que merece reconocimiento, y que Baricco realiza con gran destreza literaria; sin embargo, inevitablemente nos asalta una nueva pregunta: ¿Será que estamos simplemente frente a una muy buena edición abreviada, destinada a aquellos que quieren adquirir cierta pincelada de cultura general en la que aún cabría la literatura griega antigua?
En el mismo prólogo, Baricco declara haber realizado su reescritura con el fin de efectuar una lectura pública de la obra, objetivo que cumplió más que exitosamente ante públicos italianos casi multitudinarios. (Lo que no deja de ser paradójico: para realizar una lectura pública ante auditores letrados, han sido eliminadas algunas de las principales marcas de la oralidad en este poema compuesto por un aedo heredero de una tradición oral secular). Sin embargo, si avanzamos un poco en la lectura “remontando el tedio que puede significar releer en estilo moderno prosaico episodios conocidos de sobra”, pronto tendremos una respuesta. La reescritura de Baricco apunta a un único y claro fin: configurar una visión crítica de la guerra a partir del texto griego que canta las hazañas de héroes aqueos y troyanos en medio de la lucha. Y tal vez uno de sus mayores logros sea realizar ese cambio de punto de vista a través de poquísimos pero decisivos y conmovedores gestos. Como cabría esperar desde el prólogo, el más importante y eficaz de ellos es la sustitución del narrador anónimo por voces de diversos personajes. La transformación no radica, sin embargo, en el modo en que ellos narran la historia, dado que lo hacen en tercera persona, tal como ocurre en el texto original. Sí reside en la inclusión de breves y pocos pasajes en que los personajes expresan sus emociones y opiniones en primera persona, consignados a través de letra cursiva. En sintonía con otras reescrituras contemporáneas, en las que el punto de vista es otorgado a los marginados por la cultura hegemónica, en el texto de Baricco nos encontramos con algunos personajes secundarios deLa Ilíada, como la esclava Criseida o el vilipendiado soldado Tersites, quienes expresan el sufrimiento y la crítica de las víctimas. Sin embargo, aunque el más obvio, no es éste el recurso más interesante y efectivo de esta reescritura, sino el leve, a veces casi imperceptible gesto de mostrarnos voces de personajes que relatan los hechos después de que éstos ocurrieron, voces de muertos que contemplan desde un espacio intemporal su inevitable destino ya cumplido y sus pequeños e inútiles intentos de evitarlo: todos ellos, desde una simple nodriza al gran Aquiles, víctimas del devastador sufrimiento de la guerra. Voces que desde ese lamentable lugar se dirigen a futuros y lejanos oyentes, para los cuales su historia no puede más ser un canto al ethos guerrero aristocrático, tal como es en parte La Ilíada, sino una conmovedora visión del inmenso torrente de fuerza y vitalidad humana volcado lamentablemente en la guerra.
Es al final del texto, en su “Otra belleza. Apostilla sobre la guerra”, que Baricco recién explicita la motivación central de su reescritura, y lo hace situándola en un contexto muy específico: No son éstos unos años cualquiera para leer La Ilíada (…) Son años de guerra (…) años en que algo así como una orgullosa barbarie, relacionada con la experiencia de la guerra durante milenios, ha vuelto a convertirse en una experiencia cotidiana. Baricco alude a la invasión a Irak, dándonos la pista del interés suscitado por su adaptación del texto griego: las enormes audiencias de su performance fueron sin duda conformadas por los numerosos europeos conmocionados y movilizados por dicho conflicto. Aun cuando no estemos de acuerdo con la percepción de una recién reinaugurada barbarie (¿cuándo ha dejado ella de imperar?), y más allá de la vinculación del texto de Baricco con una coyuntura en que la guerra y con ella La Ilíada parecieran haberse puesto de moda, su reescritura posee un valor que trasciende su contexto inmediato. Quiero explicaros lo que yo sé, para que así también vosotros comprendáis lo que yo comprendí: la guerra es una obsesión de los viejos, que envían a los jóvenes a librarla, dice Tersites en uno de sus nuevos pasajes, explicitando la crítica de Baricco a una cultura autoritaria y represora en la que la enorme vitalidad de sus miembros es malgastada y desviada no sólo hacia la guerra, sino hacia las agresiones y la violencia de diversos órdenes que sí son una experiencia cotidiana de gran parte de hombres y mujeres.

Alessandro Baricco. Homero, Ilíada, Anagrama, 2005, 192 páginas
Hay algo en las antologías de poesía que me aleja de ellas, algo que no sabría explicar con claridad pero que desde hace años me impide comprar o leer por gusto libros de este tipo. Por lo general contemplan más nombres de los que puedo retener, y muchos de los poemas seleccionados más parecen esas piezas que todo poeta guarda en el cajón de los “siga participando” hasta que la consagración póstuma con deudo inescrupuloso incluido, o justamente la petición de participar en una antología, decidan, una feliz mañana, redimirlas por fin. Además, los prólogos y posfacios que comúnmente las acompañan sólo logran acelerar mi producción de anticuerpos: creo que la mirada generacional que suele imperar en estos textos resulta muchas veces forzada, irrelevante y conservadora, al igual que las disquisiciones de corte geográfico o identitario, que muchas veces suenan a disco rayado en el ámbito hispanoamericano. Y por más que estos volúmenes evidentemente sirvan para conocer las creaciones de otras latitudes, no consigo contagiarme del entusiasmo que mueve a sus promotores el venir a llenar un vacío inexcusable. Debo, entonces, confesar con hidalguía que si no me hubieran pedido que escribiera esta reseña es muy probable que jamás hubiera leído estos dos libros.
Los poetas chilenos Yanko González y Pedro Araya antologaron en Zur Dos: Última Poesía Latinoamericana a 30 autores de 12 países nacidos entre 1961 y 1975. El decir y el vértigo, por su parte, incluye obras de 58 poetas nacidos en un rango etario similar (entre 1965 y 1979) de 15 países latinoamericanos y unaaddenda integrada por cuatro autores nacidos en los años 80. Pese a mi ya mencionada inclinación a mantenerme a prudente distancia de las antologías, si considero sólo los datos duros involucrados en el asunto, es decir, el tiempo destinado a la selección de autores y poemas, el desgaste adicional de poner de acuerdo a un equipo (en efecto, el alto grado de dificultad que representa una antología poética de estas características determina que gran parte de éstas se planteen como proyectos grupales), conseguir a uno o varios poetas consagrados para que validen el proyecto, leer otras antologías similares para formarse una idea del panorama general y poder escribir un prólogo o nota de presentación, entre otras exigentes tareas, reconozco, con la misma hidalguía de la cual he hecho gala, que se trata de empresas arduas, e incluso titánicas, que más encima están destinadas a ser criticadas unánimamente por los poetas de generaciones anteriores y posteriores, por los poetas de la generación correspondiente que fueron excluidos, por los poetas que sí fueron considerados pero se autoexcluyeron porque los otros seleccionados no estaban a su altura, o por los que sí fueron incluidos pero hubieran querido más espacio. Por poetas, en definitiva. Y más encima corren el riesgo de convertirse en víctimas de la lectura prejuiciada y tendenciosa de una reseñista accidental y casi involuntaria como yo. Pero, en fin, a cada uno lo suyo: al lector de estas quejas, la lata de no haber llegado todavía a formarse una idea de cómo son en realidad estas antologías, y a mí, el deber de comentar siquiera algo de ellas, sin más lamentaciones ni preámbulos, como Dios (o dios ) manda.
En su prólogo, Rocío Cerón, Julián Herbert y León Plascencia Ñol, los poetas mexicanos responsables deEl decir y el vértigo, señalan que decidieron emprender este trabajo editorial porque se percataron de la ausencia de una muestra hispanoamericana y española que diera cuenta del trabajo de la más reciente promoción de poetas. Además, comentan que sobre la marcha debieron modificar su intención original de ofrecer una antología crítica que apostara por el riesgo y por poquísimos autores que postularan nuevos mecanismos estructurales. Este cambio significativo de las directrices programáticas permitiría explicar tanto el copioso número de autores antologados como la reflexión final de los editores: Más que responder preguntas, El decir y el vértigo instaura un puente de ida y vuelta para una nueva aproximación a la poesía. Hace años, las antologías se realizaban para ˜fijará una realidad literaria”. Desde hace décadas, no obstante, les hemos encontrado una utilidad más vivaz: ofrecer una lectura lo suficientemente estimulante como para generar otras distintas. Ésta, en todo caso, es nuestra apuesta, nuestro riesgo. Ahora bien, la orientación que inicialmente iba a guiar la antología mexicana se acerca bastante a la de los editores de Zur Dos. González y Araya, que firman el prólogo de su libro como “Los Perpetradores”, proclaman desde el título su opción por la poesía de aquellos que borronean con un cuarto de puño lo que escriben de reversa, que sucumben a esta necesidad de zurdear, de leer y mal-escribir. A pesar de esta voluntad diferenciadora, obviamente hay nombres que se repiten entre esta selección y El decir y el vértigo, nombres que ya desde hace años comienzan a formar parte de un incipiente (pero también incompleto) canon: Martín Gambarotta, Washington Cucurto, Fabián Casas, Rodrigo Quijano, Damaris Calderón, Germán Carrasco, Jaime Luis Huenún. Más allá del valor de sus propuestas, sería interesante considerar que su relevancia está ligada al surgimiento de revistas y proyectos editoriales (especialmente en el caso argentino), obtención de premios, etc., es decir, los tradicionales mecanismos de legitimación.
Tras la lectura de ambas antologías, es posible establecer algunas corrientes principales en las que se desenvuelven los nuevos poetas. Hay, por una parte, un cultivo obsesivo de la marginalidad y la subjetividad de la diferencia (social, cultural, de género, o simplemente de poeta maldito/a), que a veces se asocia a un rescate de la oralidad y la cotidianeidad, atiborrada de televisión, videojuegos, cine, fast-food, y otras citas pop (en su epílogo a Zur Dos Edgardo Dobry compara pertinentemente estas creaciones con canciones). Esta operación se complementa inversamente con otra ostentación referencial de la que muchos hacen gala especialmente en El decir y el vértigo, la culturalista: impresiona la abundancia de títulos como Domingo lezamiano, Cementerio de Colón/Spoon Rivera, Frutas para Alberto Caeiro, Czeslaw Milosz baja del tren en Fuengirola, Swinburne en el infierno, Apocalíptico rescate de Zelarrayán, etc. También se observa en ambas antologías mucha reflexión metapoética (muy, muy seria), así como una serie de manierismos formales (transgresiones ortográficas, mayúsculas, escritura al revés, diagramas), no siempre justificados. Lo que quizás sorprende es la influencia de la lírica anglosajona, específicamente en el enfoque objetivista del que algunos se valen (hay hasta un Atribuible a W.C.W.). Pero en todas estas propuestas tan diversas, creo que hay algo que las une: la elección extremadamente consciente, tanto de una determinada perspectiva para abrir su discurso, como de la tradición literaria y teórica con que dialogan y de los recursos formales disponibles. Pareciera que hoy no se puede escribir sin haber tomado una serie de decisiones previas. Pareciera que ya no existe el poema a secas. Eso es, al menos, lo que demuestra la lectura de estas antologías cuya asertividad, naturalmente, sólo será medida por el tiempo.
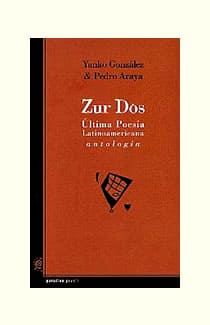
Yanko González y Pedro Araya (editores). Zur/Dos: Ültima Poesía Latinoamericana, Paradiso ediciones, 2004