No deja de ser inquietante que la edición chilena de En mil pedazos, de James Frey, cierre con una nota explicatoria donde el autor pide disculpas a sus eventuales lectores por las verdades relativas que expone en su libro. Es una confesión inquietante no sólo porque pone en cuestión en qué estantería o mesón podemos exhibir el texto ¿ficción? ¿no-ficción? ¿Testimonio? ¿Novela? sino también porque se trata del último episodio de una teleserie literaria que está por ahora lejos de resolverse definitivamente. Suena a melodrama, pero resulta que En mil pedazos no sólo es la detallada narración de la estadía de Frey en una clínica de desintoxicación norteamericana, sino también una desquiciada intriga de poderes mediáticos en el siempre divertido formato del escándalo donde, de paso, se intenta definir qué es la literatura y para qué sirve.
No voy a detallar acá la polémica que involucra a la presentadora Oprah Winfrey, la editora Nan Talese, el sitio www.thesmokinggun.com y al mismo Frey, amén de una larga lista de críticos literarios (entre ellos Michiko Kakutani, de The New York Times) y opinólogos de toda laya, sin olvidar a los respetables lectores que exigieron su dinero de vuelta: querían un testimonio, pero en la librería o en el supermercado de la esquina les vendieron una ficción. Eso porque Frey había escrito su vida pero se había ahorrado decir que había momentos de En mil pedazos intervenidos e inventados; no estuvo en la cárcel tres meses sino que tres horas, no tuvo una novia adicta y sí usaron anestesia para sacarle los dientes.
Porque En mil pedazos es, gracias a ese affaire entre texto y escándalo, una obra compleja. Por un lado, se nos ofrece un relato en primera persona, que es veloz, ágil, desgarrador y que funciona de manera sobresaliente en tanto narración, dada la habilidad natural del hablante para esbozar visiones de la urgencia y angustia, del deterioro y el dolor físico, del hastío y del horror vacui ante la disolución de la propia personalidad. Eso es inobjetable: Frey narra de modo sincopado la recuperación de un personaje llamado James Frey y los efectos de su adicción al crack, la cocaína y el alcohol mientras, de paso, relata la vida cotidiana al interior de la comunidad terapéutica, que incluye a un juez culposo, un mafioso sabio, una novia adicta, con los infaltables doctores/consejeros/carceleros. Así, se compone una historia de redención personal “la del narrador protagonista” que tiene su lado afilado en su negativa a seguir los pasos de Alcohólicos Anónimos y, por el contrario, apostar por entero a un camino de sanación propio. De este modo, En mil pedazos establece sintonías con obras como Yanqui de Burroughs o Postales del abismo de Carrie Fisher: peculiares versiones de los infiernos de la adicción; retratos demoledores de las relaciones entre cuerpo y droga, voluntad y adicción, culpa y esperanza.
Pero por otro lado, tenemos el paratexto: los hechos de la polémica que modifican, intervienen y fuerzan lecturas respecto al volumen. Así, En mil pedazos, como producto cultural, esboza una pregunta incómoda sobre la posición de la literatura en el mundo globalizado, sobre sus estrategias de venta y difusión, sin dejar de lado el lugar que asume el autor en la sociedad. Las respuestas no son para nada halagadoras: desde su aparición y posterior crucifixión en el programa de Oprah, autor y libro deben reescribirse continuamente para sortear su propia recepción, mientras se le adjuntan disculpas de todo tipo y se traspasa literal y simbólicamente la borrosa línea que separa el testimonio de la novela, reelaborando trama y vida una y otra vez hasta confundirlas. Por otro lado, Frey y su editora Nan Talese pasan de víctimas o héroes a embaucadores literarios sin que pueda establecerse dónde está precisamente su error.
Es, por cierto, una reacción destemplada, que propone una trama que en cierto modo recuerda a ese Borges empeñado en modificar su fecha de nacimiento y editar hasta la extenuación sus propias obras completas. Asediado por una tormenta medial insoportable, el libro de Frey muta, cambia y, por qué no, crece. Pasa de ser el racconto de su infierno personal a convertirse en otra cosa, una metáfora de la cultura tal vez, o un símbolo de la relación entre lectores, espectadores y consumidores: cómo unos se convierten en otros sin dejar de ser lo que son. No es tan extraña esa conversión y la incomodidad que podría provocar en un público literario: Jonathan Franzen, autor de Las correcciones y antes bendecido también por la misma Oprah, relataba lo incómodo de la posición del escritor frente a la máquina de los medios: él mismo trataba de evitar que los productores pudieran transformar sus recuerdos de infancia en cuñas para el programa, con el consiguiente riesgo de hacerlos perder su aura.
En mil pedazos implica así un escándalo pero también un objeto problemático para la crítica, que, puesta en la posición de evaluar o mediar entre el texto y su hipertrofiada sombra, es obligada a revisar sus mecanismos, sus propias deficiencias y vicios. La interrogante sobre qué significa poder trabajar con objetos mediáticos como los que supone el caso Frey pone en juego la relación que entabla la misma crítica con los espacios públicos y la política. No hay solución: la escritura de Frey se convierte en algo más que escritura al exigirle una fidelidad a la verdad la del autor, la de la propia experiencia que nunca aspiró a tener.
Para terminar: yo mismo escribí una frase para la contraportada en la edición chilena de En mil pedazos. En ella caracterizo al libro como lo que me parece que es en el fondo: una historia de vida hecha de materiales de demolición, fragmentos rotos y pedazos de biografía para construir una literatura de shock y choque tan dolorosa como un cambio de dentadura completo sin anestesia. Por qué Frey me parece interesante: los problemas que encarna el texto “la relación entre verdad y literatura”, las limitaciones de la no-ficción, las estrategias para leer un texto móvil que crece una vez publicado son zonas de discusión que están, creo, adquiriendo un grado no menor de relevancia. En una sociedad, como la chilena, donde los libros son cada vez objetos más invisibles, un relato como el de Frey obliga al lector a tomar decisiones estéticas o éticas sobre cómo enfrentarlo y peor o mejor aún, cómo procesarlo. Esas decisiones son tal vez definiciones de fondo: problemas que tienen que ver más con el lector que con Frey, con cómo definimos la literatura aquí y ahora, al pie del cañón del día a día y qué diablos hacemos con ese concepto en el futuro inmediato.
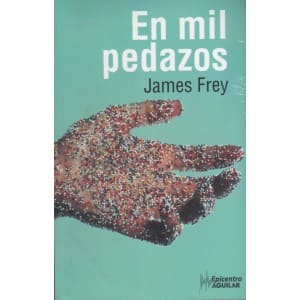
James Frey. En mil pedazos, Epicentro-Aguilar, 2006.
Frecuentemente se representa a la historia como una suma de episodios ajustada a la versión que un determinado sector social “casi siempre” los triunfadores quiere imponer: una acumulación de estudios sobre sucesos heroicos narrados cronológicamente, carentes de matices interpretativos que permitan configurar allí formas de historia privada que destaquen el pensamiento de los sujetos, sean éstos soldados sobrevivientes de la Guerra del Pacífico, una pareja de enamorados, ciudadanos populares con un interés genuino por la diversión o escolares amparados en la educación pública. El interés de algunos historiadores, en cambio, se ha volcado últimamente a la indagación en nuevas formas de estudiar y de escribir la historia. Marcos Fernández, Jorge Rojas Flores o Manuel Vicuña son algunos de los autores que han aportado perspectivas novedosas y útiles a la hora de desterrar la percepción monolítica que la gran mayoría de la sociedad posee de los acontecimientos históricos.
La intención explícita de los editores de Historia de la vida privada es mostrar un rostro divergente, polifacético, oculto y hasta misterioso de Chile, abandonando la aproximación generalizada de cierta historiografía interesada únicamente en los procesos políticos, sociales y militares, desconociendo, por consiguiente, la pluralidad de perspectivas que recientemente ha aportado la historia cultural o la denominada historia de las mentalidades. La ampliación del espectro temático ha puesto en relevancia el trabajo de aquellos historiadores que han centrado su preocupación en asuntos que hasta hace poco se consideraban simplemente una locura: nos referimos, por ejemplo, al espiritismo como privatización de la experiencia religiosa, a la vida carcelaria durante el siglo xis, a los enfermos y sus patologías o los juegos y alegrías infantiles hacia la década de 1920. Estos tópicos son únicamente una breve muestra del amplio repertorio que hoy motiva el trabajo de los historiadores, y que en este volumen convoca tanto a jóvenes investigadores como a quienes ya cuentan con una dilatada trayectoria académica.
La perspectiva analítica empleada por los autores de este libro, permite apreciar el rigor metodológico y la solidez teórica con que han trabajado, permitiendo dotar de un sentido remozado a la evolución histórica de la sociedad chilena, tal como lo señalan los editores del volumen. Asimismo, éstos destacan las potencialidades de la historia privada para reflejar las características de la estructura social de un país, advirtiendo el hecho de que las expresiones de sociabilidad circunscrita a espacios de interacción reducidos traspasan cualquier tipo de diferenciación social, económica o política. Mientras, por un lado, los obreros pampinos sufrieron de condiciones laborales colindantes a la explotación hicieron de las casas de lata su refugio de precaria sociabilidad afectiva, los grandes hacendados de la región de Magallanes, los denominados señores de la estepa, pudieron cultivar una vida patronal acomodada capaz de mitigar las adversas condiciones climáticas y la soledad.
Los trabajos aquí incluidos, como ya se ha insinuado, expresan la diversidad de intereses historiográficos, la pluralidad temática, la variedad metodológica empleada y la multiplicidad de expresiones en las cuales se manifiesta el lado oculto de cada sujeto histórico, que atraviesan transversalmente a la sociedad, no importando condición socioeconómica o lugar de origen. Así, pues, adoptar un modelo de vida muchas veces inauténtico por parte de miembros de sectores acomodados, implicó remarcar aún más las múltiples expresiones de convivencia privada que distinguieron a miembros de la sociedad chilena de la más variada procedencia entre 1840 y 1925. Y es que la historia no hace distingos de ninguna especie. Ni siquiera excluye de sus dominios a quienes no creen poseer las condiciones para formar parte de ella, porque descreen de su condición de sujetos históricos o bien por la incapacidad de reflexionar sobre la naturaleza y trascendencia de sus actos.
Los historiadores aquí reunidos han sido capaces de advertirnos que todos los seres humanos, en la medida que establezcan relaciones emotivas o amorosas, proveen formas de sociabilidad complejas y atractivas, cada cual bajo condiciones determinadas, que se distinguirán del resto de los miembros de la sociedad por la especificidad del entorno en que se desarrollan. Tanto así que, si consideramos el filón de oro que representa aún la historia chilena en sus más diversas expresiones, los historiadores tendríamos un largo camino por recorrer, felizmente, aunque sabiendo de nuestras propias limitaciones, que no hacen más que confirmar el valioso aporte de cada uno de los trabajos presentados en esta ocasión.
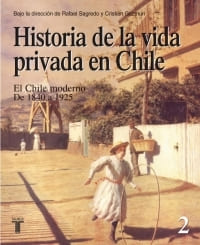
Rafael Sagredo B. y Cristián Gazmuri R. (editores).Historia de la vida privada en Chile. Tomo II, Taurus, 2006
La milagrosa aparición, en 2004, del manuscrito de Crucero de verano (que estuvo perdido por décadas entre los cachureos de un departamento de Brooklyn), demuestra o bien confirma la enorme precocidad literaria de Truman Capote. He destruido todo un libro terminado. Era una novela de extensión media. En realidad no estaba mal. Era bastante publicable, declaró Capote, en una de las numerosas entrevistas que, hacia el final de su vida, concedió a Lawrence Grobel: Se trataba de una joven neoyorquina que se presenta en sociedad. Su familia la deja sola en su piso de Nueva York. Entonces le vienen problemas por el atolondramiento que se ha apoderado de ella durante el año. En parte es una novela bastante dramática y muy divertida. Aunque tenía un desenlace trágico. Pero tenía algo que me molestaba. Un día la destruí precipitadamente. Sabía que si no lo hacía terminaría publicándola. Y pensé que era mejor no publicarla.
Era verdad, entonces: efectivamente la escribió. Y era mentira: no la destruyó, sino que dejó el manuscrito olvidado en un edificio de Brooklyn donde vivió antes de comprarse un gran departamento en la Quinta Avenida de Manhattan, sin imaginar que a comienzos del siglo xxi un portero lo encontraría y haría posible esta publicación. Ninguno de los amigos de Capote había leído Crucero de verano. Ni su albacea Alan U. Schwartz ni su biógrafo Gerard Clark, quien tenía escasas señas del texto.
Capote era un adolescente cuando empezó a escribir Crucero de verano, en 1943. Pero entre su trabajo como corrector de pruebas y joven cronista en prestigiosas revistas como The New Yorker, la fue dejando a un lado. A los 23 años optó por darse a conocer con Otras voces, otros ámbitos, una bella novela con la que deslumbró a la crítica y dejó la vara muy alta para los libros que vendrían después. Lo que sigue es historia más que conocida: Capote confirmó con largueza su talento gracias a libros como El arpa de hierba, Un árbol en la noche, Desayuno en Tiffany’s, Música para camaleones, Retratos y Plegarias atendidas, entre otros, y, por cierto, revolucionó el periodismo (y la literatura) con A sangre fría.
Crucero de verano cuenta la historia de Grady McNeil, una chica de 17 años de la clase alta de Nueva York que consigue que sus padres la dejen sola en el lujoso departamento familiar en el Central Park, mientras van de crucero por Europa. Desclasada como Capote y como Holly Golightly, la encantadora protagonista de Desayuno en Tiffany’s- Grady comienza un destapado y conflictivo romance con el cuidador de autos judío Clyde Manzer, una relación que, tal como lo adelantaba Capote, terminará muy mal.
Los lectores de Capote no saldrán decepcionados de Crucero de verano: aunque no es uno de sus mejores libros, el ritmo, la precisión, y esas frases cortas y tremendas que ya le conocemos (para amar a alguien hay que tenerle un poco de envidia) cautivan inmediatamente. La envidiable capacidad de observación de Capote y su relación amor-odio con la alta sociedad- con la que siempre coqueteó, pero también desnudó y escudriñó tal como se disecciona a un insecto están, desde luego, presentes en este libro que, por fortuna, un amable portero neoyorquino nos regaló.
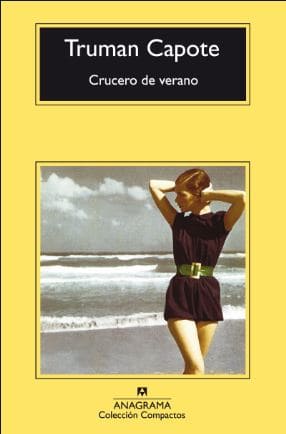
Truman Capote. Crucero de verano , Anagrama, 2006.
“El mito es un medio poderoso porque habla a las emociones y no a la cabeza. Nos traslada a un área de misterio. Creer en algunos mitos es venenoso, pero otros tienen la capacidad de cambiar algo dentro de nosotros, incluso si sólo es durante uno o dos minutos. Dylan crea una atmósfera mítica de la tierra que nos rodea. La tierra por la que caminamos cada día y que nunca vemos hasta que alguien nos la enseña”. Esto escribe Sam Shepard en uno de los pasajes más lúcidos de esta magistral y vívida crónica de un testigo privilegiado de la gira Rolling Thunder Revue. A estas alturas, no cabe duda alguna de que Bob Dylan es uno de los mitos vivientes más importantes de la cultura popular de Occidente. Decenas de libros, ensayos, artículos e incluso tesis académicas han intentado auscultar la personalidad y la obra de este cantautor norteamericano. Sin embargo, creo que ninguno muestra “quién es” este personaje (o “qué es”, como dice Shepard) que fue capaz de cambiar verdaderamente -algo- dentro de las conciencias de las personas que vibran con su arte.
The Rolling Thunder Revue, fue una especie de revista musical trashumante encabezada por Bob Dylan junto a un grupo de celebridades del rock, que recorrió 22 ciudades de Nueva Inglaterra en el otoño de 1975, dando conciertos en pequeños teatros provinciales. Dylan acababa de publicar un disco desgarradoramente autobiográfico acerca de su separación con su esposa Sara, Blood on the tracks, y había vuelto en gloria y majestad a contar con el beneplácito de la crítica especializada y el público. ¿Por qué elige hacer una gira de filiación gitana acompañado de inexpertos camarógrafos, amigos de infancia a cargo del management, y un puñado de luminarias musicales que sobrevivieron al frenesí de fines los 60 y comienzos de los 70 (Roger McGuinn, Mick Ronson, Joan Baez, Arlo Guthrie, T-Bone Burnett, Ramblin’ Jack Elliot, Joni Mitchell, Bobby Neuwirth y otros), además del poeta Allen Ginsberg? Shepard aventura una tesis: “Si el rock & roll eléctrico ha evolucionado hasta un estado de culto al héroe y adulación ciega en algunas esferas, entonces esta Rolling Thunder es su antídoto. La Medicina. Un espectáculo de magia con un Hechicero auténtico, real como la vida misma, que ofrece Medicina del Espíritu auténtica, poderosa de verdad”.
Rolling Thunder: con Bob Dylan en la carretera se articula en base a la recolección de las notas de Shepard durante la gira (forma fragmentada que, el autor explica, no tiene nada que ver con un afán estético experimental, sino porque es “producto de una memoria fracturada”). El autor de Crónicas de Motel confirma el buen ojo que tuvo Dylan para contratarlo como guionista de una película imposible acerca de la gira, una obra que sería “mejor” si llegaba a ser inconexa y que tenía como vagos referentes a Enfants du Paradis y Disparen sobre el pianista. Porque si bien Shepard finalmente nunca escribió el guión para el fallido proyecto cinematográfico (que tiempo después desembocó en Renaldo & Clara, dirigida y escrita por Dylan, y que pasó sin pena ni gloria por las salas), estas crónicas son lo más parecido a una road movie acerca del viaje de peregrinaje que inició Dylan el otoño del 1975. ¿Qué buscaba Dylan -“el Homero de nuestro tiempo”, en palabras de T-Bone Burnett- con este proyecto?: “El pasado -escribe Shepard- va tragándose entero al presente. En medio de esto, también Rolling Thunder anda buscando algo. Tratando de establecer conexiones. Encontrar alguna clase de mojones a lo largo del camino. No es simplemente otra gira de conciertos, sino más bien una peregrinación. Nos buscamos a nosotros mismos en todo”.
Shepard compuso un collage que dice más de la esencia de los Estados Unidos que cualquier manual sociopolítico o historiográfico, y lo hizo utilizando las mismas herramientas con que Dylan compone sus canciones, el método multialusivo de imágenes que fluyen como ríos oníricos cuyos afluentes son los anhelos que el sueño americano ha transformado en pesadillas y la resaca setentera que atacó a los inocentes utopistas de los 60. Para Dylan y su troupe, los peregrinos del Mayflower y los steel drivin’ men de las vías ferroviarias, aquellos que forjaron el país como una gesta heroica contra el miedo a lo desconocido, están todavía perdidos en un local de Dunkin’ Donuts de una carretera secundaria de Nueva Inglaterra, en una aldea donde viven miembros de una extraña secta puritana o en un burdel regentado por una veterana regordeta llamada Mama, que regala emocionada su vestido de novia a Joan Baez.
Episodios memorables abundan en el libro, y son relatados con una prosa magistral por Shepard: Dylan y Baez en un diálogo-confesión cargado de ironías y reproches; Ginsberg y Dylan cantando sobre la tumba de Kerouac en Lowell, Massachusetts, o los mismos dos monstruos de la contracultura ante una imagen de Cristo gigantesca que domina el campo de juegos de un orfanato francés; una lectura de Ginsberg y posterior interpretación de “Simple Twist of Fate” por un iluminado Dylan en un viejo piano ante una audiencia de señoras judías en un Hotel de Falmouth, luego de la cual Shepard apunta que si Dylan “es capaz de hacer esto aquí, en el puro invierno, en un hotel de la costa fuera de temporada y repleto de menopausia, no es ninguna sorpresa que pueda conmover a toda la nación”.
Shepard, como Dylan, dejó sus ojos en la carretera, y fue capaz de traducir lo que vivió en palabras. El lector de Rolling Thunder queda viendo doble, felizmente mareado por este viaje fenomenal.
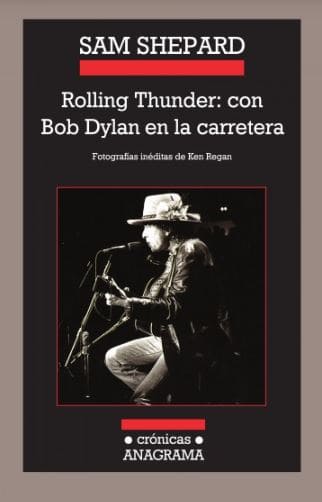
Sam Shepard. Rolling Thunder, con Bob Dylan en la carretera, Anagrama, 2006
Livia Spector es la protagonista de Verano robado, la primera novela de María José Viera-Gallo, y Enrique Sandoval lo es de Hipervínculos, la opera prima de Felipe Ossandón. Ella (Livia, el personaje, no María José, la autora) es una adolescente de Ñuñoa que acaba de terminar el colegio, y él (Enrique y no Felipe) es un periodista frustrado que trabaja subiendo noticias en un portal de internet. Ella vive en la época (¿abúlica, reventada?) de la psu, y el otro vegeta en los entusiastas años dorados en que internet quitaba el sueño a los emprendedores que creían en el futuro del Capitán Futuro.
El paralelo entre ambas novelas no deja de ser interesante. En Verano robado una adolescente comienza la aventura de transformarse en adulta, durante el verano que sigue al esperado fin del colegio. Sexo, drogas y rock and roll son sólo accesorios para esta novela de formación en pleno siglo XXI. En tanto, Hipervínculos recrea la vida de un postadolescente abúlico que navega por internet hackeando ciertos correos que, en la medida en que avanza el relato, se van conectando entre sí para construir una historia de fracasos y decadencia.
Livia Spector quiere ser grande y Enrique Sandoval tiene depresión. El verano que ella pasa sin plata y abandonada por su madre en Santiago, es el primer bocado de la vida adulta. La tarea es resistir, defenderse y aprender, siempre consciente de lo bueno y lo malo. Como buen bildungsroman, el trasfondo moral es esencial. Más que el olor a semen y los jales. En tanto, Sandoval, escondido tras la pantalla, es un voyeurista que presencia su propia caída tras el exitismo y la euforia de un grupo de jóvenes profesionales y sus correos.
A Livia le dicen Espectro y el antihéroe de Hipervínculos en el chat se llama Rik, y se alimenta de pizza. Livia siempre soñó con ser escritora. Y Enrique (o Rik) también. El final feliz de Verano robado, nos ofrece la casi certeza de que Livia Spector estudiará Literatura y será la niña dichosa que siempre fue, pese a que nos intente convencer de lo contrario.
Y es que en Hipervínculos, si bien no se hace uso del tono dramático con que Viera-Gallo configura su primera novela (confundiendo el exceso de drogas y el sexo con decadencia), Felipe Ossandón genera una atmósfera realmente decadente a partir de un tono neutro, sin moralina como pulga en la oreja.
Ciertamente, se trata de dos formas particulares de dar cuenta de una decadencia (mejor lograda en el caso de Ossandón, que ahoga a la mencionada pulga), pese al afán mimético compartido, al intentar la recreación de épocas “separadas, en este caso, por algo más de un decenio de distancia“ desde una voz juvenil.
Las formas empleadas para la construcción de los textos se instalan igualmente en polos opuestos. Si Viera-Gallo hace uso de un modo tradicional para construir su novela, narrando en primera persona (la voz de la protagonista), en un presente que se alterna con pasado a la hora de relatar ciertos obligados flash backs, Ossandón intenta la experimentación formal. Hipervínculos propone un género epistolar recargado, con nuevos códigos y formatos: correos siempre unidireccionales, sesiones de chat en las que se leen sólo las palabras de uno de los interlocutores (jamás de Enrique), de manera que el lector debe llenar los vacíos, construir al protagonista a partir de sus silencios. Y funciona. Enrique Sandoval es el personaje mejor logrado de la novela, aunque nunca habla. Livia, en tanto, habla y habla y habla.
La historia de Hipervínculos se va revelando a partir de correos electrónicos de otros, y de las esporádicas intromisiones de un narrador en tercera persona que no usa mayúsculas. He ahí el mérito, saboteado por el pie forzado de los emails, de Ossandón.
Verano Robado, en cambio, se mantiene en un lugar seguro en términos formales. No propone. No arriesga. Ocupa fórmulas comprobadas para provocar la consabida identificación de los lectores, específicamente de los lectores adolescentes (la misma autora dedica la novela a la generación a la que pertenece Spector). Y presumiblemente funciona: Livia enamora, o al menos gusta. No sin cierto esfuerzo consigue ser un personaje adorable en su ingenuidad. Pero tanta alusión a banda taquilla, ácido y coca, sexo con hombres tiburones y lombrices, a veces agota, sobre todo cuando, pese a la insistencia, no logra hacer de Livia la chica cool que se pretende.
Son ambas, por cierto, novelas hijas del cine y de internet. ¿Marcas de época? Fuguet es el “profe” explícito de Verano Robado: aunque algo más compleja y encantadora, Livia no se lee sino a partir de Matías Vicuña. Manuel Puig, en tanto, es el referente insoslayable de Hipervínculos: difícil misión para Ossandón, aunque vale el riesgo, en todo caso.
El protagonista de Hipervínculos termina más decadente aún que al comienzo. Sin amigos, sin trabajo, desencantado, rechazado, tan venido a menos que, al parecer, la única salida es aislarse con todas las de la ley (en la playa) y abrir su notebook para, intuimos, seguir viviendo de las vidas ajenas. Livia, en cambio, logra con creces su objetivo de sobrevivir al verano como metáfora de la vida adulta. Es más, el final feliz justifica todas las pellejerías. La consigna es: familia unida y pololo estable.
Tras leer Verano robado persiste la impresión de que Livia Spector se convertirá, más temprano que tarde, en María José Viera-Gallo. Felipe Ossandón, en cambio, deja a su personaje aparentemente libre de la ilusión autobiográfica: Sandoval ya no fue escritor, está condenado a reproducir eternamente ideas de otros como periodista de un portal de noticias en internet. Es decir, mientras ella aún puede concretar su sueño, el otro ya no tiene salida. La literatura como objeto de deseo tiene, en cada caso, un desenlace distinto, que podríamos entender como hito y señal que advierte sobre modos muy disímiles de enfrentar la narrativa.
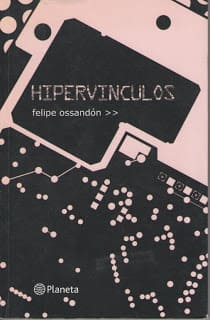
Felipe Ossandón. Hipervínculos, Planeta, 2005
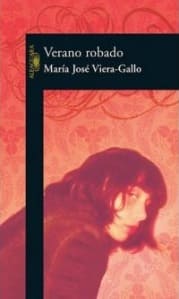
M. José Viera-Gallo. Verano Robado, Alfaguara, 2006.
Si hubiera que informar este libro como si fuera un partido de fútbol, se diría que fue estupendo, que hubo jugadas memorables, hartos goles, muchos golpes en el palo y uno que otro autogol.
Juan Villoro, como buen entrenador, define posiciones desde un principio (aunque luego se desvíe o se vea impelido a modificar la táctica, pues en la cancha se ven los gallos. Y las gallinas): Para desacreditar cualquier asomo de sensatez en estas páginas, confieso que, dice antes de contar una delirante anécdota de infancia. ¿Y en qué consiste la insensatez? Él mismo da la pista: El sistema de referencias del fútbol está tan codificado e involucra de manera tan eficaz a las emociones, que contiene en sí mismo su propia épica, su propia tragedia y su propia comedia. No necesita tramas paralelas y deja poco espacio a la inventiva de autor. Si bien este es un libro de crónicas y no una novela de inventiva autoral, puede decirse que el propósito de Villoro es insensato. ¿Pero quién dijo que los libros han de ser escritos por señores sensatos? Como contrapeso a su insensatez, a su indisimulada obstinación por repetir lo irrepetible, Villoro ofrece la calidad de su escritura: la eficacia de su humor y la deportiva rapidez de su estilo.
El juego sucede dos veces, en la cancha y en la mente del público. Dios es redondo pretende situarse en esta encrucijada. Mi interés ha sido captar la pasión por el juego, dice Villoro, y luego recuerda que Walter Benjamín decía que los niños definen a los adultos por su incapacidad para la magia. Y la magia del fútbol consiste en que hinchas y jugadores buscan (y logran) denodadamente recuperar a ese niño que en la calle o en la playa jugó alguna vez, lleno de sueños y alegrías. Porque el fútbol ha de ser con imaginación y alegría o si no, como dice Jorge Valdano, morirá de seriedad.
Hacia el final del libro, y a propósito del relator deportivo Ángel Fernández, el autor apunta: Un detalle en apariencia trivial le servía para resumir un destino. Pues bien, a eso se dedica Villoro en estas página: valiéndose de un sinnúmero de anécdotas y chistes va trazando la historia privada del fútbol.
Dios es redondo es un surtido anecdotario y, desde luego, un memorable desfile de figuras del balompié (inútil censarlas: están esos y aquellos. Y a veces hasta da la impresión de que están todos). También se asoman los canallas del fútbol, la mayoría asilados en la FIFA, en las barras bravas o en los directorios de los patrocinadores. Y se ponen de pie los fantasmas, los futbolistas truncados, tan necesarios como las líneas blancas que separan las letras en los libros. La denuncia breve, necesaria, poco sensiblera y con ribetes de género literario también aparece, por ejemplo, para acusar la mano negra de los patrocinadores.
Luego viene una curiosa tipología del hincha. Tal vez por ser juez y parte, Villoro incurre en ligeras contradicciones: escribe en la página 15 que el hincha rara vez está resignado. Es un sujeto nervioso, pero se distingue de los demás porque su nerviosismo puede durar mucho tiempo. Y en la 24 dice que “el hincha es alguien que se resigna“. Pero qué importa: el autogol es un derecho.
Las mejores páginas están en el capítulo Vida, muerte y resurrección de Diego Armando Maradona. Más impresionante que el material a saber, la desbordada vida es la construcción del personaje. Primero ofrece un conciso relato del auge futbolístico de Maradona, su dura infancia, su ruda carrera, sus primeros éxitos, su consagración. En segundo lugar hace un notable ejercicio narrativo, que merece mención aparte; a Villoro le han pedido que escriba una crónica sobre tres apócrifos hechos simultáneos: un terremoto destruye el df mexicano, se privatiza la Muralla China y Maradona muere. A partir de esta situación dada, muy a la manera de Pereira (Villoro confiesa que ha practicado el oficio de anticipador de fallecimientos), redacta una verdadera elegía de Maradona, repasando su vida a toda máquina. Hay un párrafo lapidario al final de esta necrológica imaginaria (que más parece una hagiografía prematura): Diego demolió su reputación como un raro gesto de pureza. Sólo se puede hablar bien de él en la cancha. ¿No hay algo casi religioso en este esencialismo? Maradona dilapidó lo que el mundo le daba para que sólo quedara la razón por la que se lo había dado. ¿Noveliza Villoro las cosas? ¿Fue tan astuta, tan ambiciosamente calculada la autodestrucción a la que se entregó el Diego de todos? Sepa Moya. Y qué importa, en realidad. Finalmente, Villoro reportea la resurrección de Diego, con estelar de televisión incluido: el héroe fue rescatado por el niño.
Dios es redondo es también una autobiografía al paso: Villoro es un cronista que se complace en revivirlo todo, a condición, eso sí, de revivirlo jugando y no pontificando. Y el lector se siente un poco como un arquero, un arquero nada imbatible, un arquero-puta dispuesto a recibir buenos goles, pero un arquero, a la vez, apasionado, un René Higuita de la lectura, que sale a apurar a las palabras, a reclamar, pues se aburre con el juego cuando es sólo correcto.
Este libro no es sólo para futboleros, de la misma manera que -guardando las proporciones- la Odisea no es un libro para navegantes y tejedoras. Ahora bien, hay momentos menos altos, uno que otro pizcinazo: de vez en cuando el juego languidece y el partido el libro se convierte en un trámite, pues los jugadores las palabras se dedican a hacer tiempo, a empatar. Es lo que sucede en el quinto capítulo, que reúne crónicas escritas para el Mundial de Francia ‘98, a menudo varadas en la mera noticia que ya no es noticia. Fuera de este largo desierto que a ratos, sin embargo, se vuelve florido, Dios es redondo es un gusto y se lee de un tirón. Por último vienen dos amenas conversaciones con Jorge Valdano, el principal escritor-futbolista del idioma, hechas en 1998 y en 2005.
Villoro vierte su oficio en el estilo y la estructura rehuyendo la pedantería y el facilismo de dárselas de poeta solabarrietano para darle cabida al descarado y prosaico fanático que lleva dentro. Sí, perfecto, el fútbol está lleno de magia y de misterios, pero también de lugares comunes. Uno reciente es el que dice que el fútbol es un planeta. Si nos hiciéramos eco de tan presuntuosa metáfora, deberíamos decir que Villoro explora, desde muchos enfoques, casi todas las capas planetarias: el hincha, el balón, las celebraciones, el pasto, las grandes estrellas, los fouls, los árbitros y sus imputadas madres, el mercadeo circundante, los milagros, las trampas, los zapatos y los escupos.

Juan Villoro. Dios es redondo, Planeta, 2006
Cometemos un error al esperar algo especial de un poemario mapuche. Digo así: especial, sin precisarlo, porque justamente se trata de una expectativa no muy clara, una ansiedad, acaso el anhelo secreto de que un texto mapuche rompa con el monolingüismo. Sin embargo, a pesar de la cantidad de publicaciones de autores que hablan de un mundo pensado desde el tsé-dungún o el mapudungún, así como de los múltiples cruces con la nación huinca, sospecho que todo permanece igual. Sólo se ha creado un espacio resguardado por el canon para que lo habite el autor nativo. La academia, la tradición poética nacional, define, de antemano, cómo y dónde debe hablar el mapuche.
Afortunadamente algunos autores se escapan o desafían estas definiciones enclaustradoras. En Palimpsesto, el poeta Juan Paulo Huirimilla dialoga con el cauce principal de la poesía hispanoamericana, desafiando, finalmente, lo que se entiende por nativo auténtico. Huirimilla combate la noción purista que reduce al mapuche a una voz que habla -que debe hablar– de las raíces culturales, del vínculo con la tierra. El nativo, como objeto de investigación, se apropia de la lengua del enemigo e interpela al lector, fusionando en un mismo plano una cita de Baudelaire con una escena de un Spaghetti Western: Oh! Lector! Mi objeto de estudio/ El más occidental del laberinto/ Corrige esta baba tan espumosa/ Porque poesía es un largometraje verde/ De películas de Cowboy/ Y tú eres el indio que nunca alcanzará/ La diligencia/ El cuchillo del cara pálida está/ Muy escondido en esta escritura/ Oh mi lector! Enemigo.
Huirimilla parece rebelarse a la herencia del mundo azul de Elicura Chihuailaf, a la poética de la experiencia de Leonel Lienlaf, a la melancolía y erudición de Jaime Huenún. Se presenta como un hablante más libre e híbrido, que, en el proceso (éste es ya su tercer libro), deja ver su indisimulada autoconciencia. De hecho, parece dispuesto a saturar el discurso con guiños algo predecibles a los estudios culturales. Así, en Canto de Guerrero, por ejemplo, el autor relativiza una imagen común a varios autores mapuche, a saber, la postulación del poeta como guerrero o como werkén (mensajero), portador de un mensaje ancestral, a manera de furiosa arenga. Huirimilla compone un mosaico mestizo que incorpora al huinca y al mapuche al son de las rancheras (lo que no supone, necesariamente, un reenvío a la revolución mexicana, sino más bien una estampa de la infancia rural). En este mosaico el poeta aparece como un tartamudo, situado en una confluencia de culturas y lenguas cuyos ecos no le permiten expresarse con propiedad: Yo cazador recolector/ urbano de chaqueta e cuero/ Peinado a la gomina/ nacido de la chingada/ De Pedro Eriazo/ Con una armónica/ Música entre dientes/ Hablo tartamudo por los muertos/ de mis antepasados/ Con el ceño partido/ Parco de palabra/ Se me ha perdido/ El carnet de identidad. Más adelante, Huirimilla recurre a estrategias que ya hemos visto en otros poetas, como el uso de una sintaxis arcaizante y el lugar común teil-liereano. El poeta se refugia en el pasado, su única patria ante el embate de la lengua ajena: La palabra Castilla o Chileno/ Nada puede decir/ Se vacía en el pozo/ En que la mordedura me tirita/ Sólo puedo ser con ella en la infancia/ Cuando un columpio/ Podría apretar mis manos/ Junto al ciruelo/ Florecido con la raíz hacia dentro.
Por otra parte, en el libro Mapurbe, el poeta David Añiñir ensaya una voz que también socava la validez de la pregunta por lo auténtico y, al mismo tiempo, rechaza el confinamiento del poeta al mapudungún. De hecho, el poeta se presenta como un peota del flaitedungún, un híbrido que no alardea de su hibridez sino que coquetea directamente con el spanglish-dungún. Habla con propiedad de la pobla, la favela y los townships en Soweto, y sus textos, acorde con la tradición oral, están escritos para una representación en vivo, constituyen poesía performática. Los cortes versales siguen la pauta de la velocidad, el volumen de voz y la respiración del peota que los interpreta a gritos, sólo a gritos. Añiñir no habla desde el canto poético mapuche: sus palabras son más estridentes. El ruido de fondo es el de la construcción; el poeta debe hablar (gritar) más fuerte que el taladro industrial, vociferar desde el último asiento de la micro: Somos mapuche de hormigón/ Debajo del asfalto duerme nuestra madre/ Explotada por un cabrón. El hablante también esboza un autorretrato, pero a diferencia del guerrero de Huirimilla no busca la simpatía, ni una evocación de la infancia, ni una fusión hollywoodense con los simbolistas: Soy el indio de la selva gris/ Poetizando en eructo flateado de tintos/ En fiestas de silencio/ Esparciendo vómitos/ A lo alcantarillado de los cráneos inertes// Inconstructivo involutivo insatisfecho/ Como el cóndor con diarrea/ En el asta de las banderas estatales/ Y contagiado por el tumor del ahueonamiento en masa.
¿Cómo enfrentar un poemario mapuche sin más, a sangre de pato, por así decirlo? Sucede que lo mapuche está in: con el tiempo se ha transformado en un icono polisémico al que cargamos de la responsabilidad de representar la voz de todos los postergados. En esta poesía hay espacio para dos lenguas, para una cultura dominante y otra que se hartó de figurar como dominada. En otras palabras, la literatura mapuche se ha transformado en un espacio tentador para encontrar lectores. Dado este escenario, creo que necesitamos de cierto grado de escepticismo frente a libros que responden con sospechosa facilidad a lo que se espera de ellos. Huirimilla y Añiñir se esfuerzan y logran elaborar algo propio que los distancie de otros autores. A Huirimilla lo traicionan estrategias literarias que a menudo se advierten como accesorios decorativos: collages de discursos para la crítica postcolonial. Añiñir, en su furia, construye una poética más honesta, pero no necesariamente más robusta, porque precisamente su furia la reduce, la transforma en una poesía de pocos acordes. Quizás ambos, en su afán de zafarse de la diferencia políticamente correcta que uniforma la lectura de la poesía mapuche, logren perdurar más allá de cuando lo étnico deje de ser una moda.
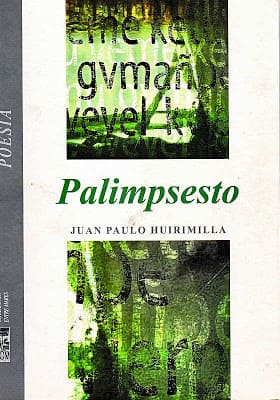
Juan Paulo Huirimilla. Palimpesto, Lom ediciones, 2005
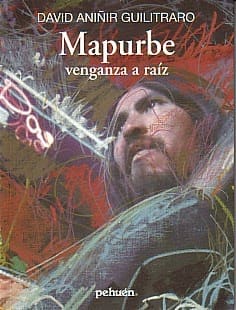
David Añiñir. Mapurbe, Talleres Gráficos el Sindicato, 2005