De la multitud de ambiciones que pueblan el paisaje literario nacional, Cristián Barros ha escogido quizás la más escasa: la propiamente literaria. Entre un conjunto de interesados que se acercan a la literatura con el objetivo de ventilar sus traumas personales, usufructuar de posiciones políticas, zanjar supuestos conflictos de clase o bien pretender tardías rupturas familiares, los esfuerzos de un escritor dedicado a la construcción de un lenguaje y sensibilidad propiamente literarios constituye una excepción que se agradece.
La marcada predilección por un léxico bizarro, que no le teme a lo excesivo y ni siquiera al mal gusto, constituye el rasgo más distintivo de la literatura de Barros. El uso de la palabra excéntrica o desusada, la expresión culterana o el giro rebuscado, constituye una verdadera obsesión para el autor, llevándolo a construir el denso entramado que dio sustento a La espesura (Alfaguara, 2004) y que ahora vuelve a aparecer con características muy similares en Las musas. Frases como por ejemplo “avanza semidesnudo, por ende, recelando del trueque que realizan los cristales a su entera costa”, o descripciones del tipo “a la sazón, el laboratorio del perfumista empleaba distintos recursos y aparatos de crisopeya, contando desde matraces, vasos florentinos, atanores y embudos de espiral, hasta novedosos escalpelos dentados y molinillos para triturar huesos, pero su obsesión se concentraba, todavía, en el gotario de marras”, son las que dan vida a un mundo abigarrado donde los objetos jamás llegan a independizarse por completo de las palabras, donde los hechos se hallan en relación de sumisión con respecto al lenguaje que los narra.
Oscilando entre el expresionismo barroco y el mero tic, Barros comienza a dar forma así a un proyecto personalísimo y único, en el que algunos podrán ver ciertas referencias a Donoso (por ejemplo al de Casa de Campo), pero que a mí, por la tozudez con que insiste en la conformación de un lenguaje propio e incluso excéntrico, me recuerda más bien al de autores como Diamela Eltit o Sergio Missana.
Las musas retrata un cosmos asfixiado, situado en el linde entre la vida y la muerte, desplegado al interior de una antigua casona que puede ser tanto real como simbólica. El protagonista es un muchacho que lucha por descubrir su identidad y sexualidad en un universo dominado por las musas, que son al mismo tiempo tías y musas griegas, aristócratas en decadencia, espiritistas, iniciadoras sexuales y aparentes depositarias de una cultura en extinción. Nada de esto resulta demasiado original o demasiado prometedor, y la novela transita desde el territorio onírico al netamente alegórico, para coquetear luego con la recreación histórica e incluso con el costumbrismo. El carácter de la novela también fluctúa, entre la novela de iniciación (quizás la opción más promisoria), la novela de símbolos y referencias veladas (quizás la menos), y la crónica histórica.
Lo que ordena este espacio caótico e hiperpoblado es el estilo, que en Barros preside la sesión literaria imponiendo en todo momento su autoridad. A veces científico o especializado, a veces coloquial y procaz, recurriendo con la misma facilidad a la cita culta, el arcaísmo o la expresión informal, a ratos metaliterario o bien interpelando directamente al lector, el lenguaje muta y se transforma para adquirir siempre mayor importancia que el texto. Rimbombante y algo estrafalario, el lenguaje es el verdadero protagonista de la obra, al cual se sacrifica cualquier posibilidad de belleza poética o de agilidad en la narración.
Como resultado de esta prioridad de la forma, lo propiamente narrado aparece siempre distante, recubierto por una pátina de artificialidad y de distorsión. Epifanías y revelaciones, descripciones prolijas u obscuras, alegorías místicas, alusiones históricas, escenas de suspenso, cristalización de traumas, todo aparece enrarecido, como separado del lector por un extraño efecto de artificio que lo desvirtúa y lo aísla. Cuál es el propósito de esta distancia que se impone de manera casi maniática resulta difícil de determinar, pero hay en esta exageración y rebuscamiento una literatura que busca ser fiel a algo. Importa destacar el valor del intento, como la inauguración de un proyecto promisorio y singular que busca ser fidedigno, aunque sea difícil todavía determinar a qué.

Cristián Barros. Las musas, Santiago, Alfaguara, 2006
a) Fantasmas en un laberinto: Cuando vemos un fantasma lo primero que nos preguntamos es si realmente lo hemos visto: intentamos ponerle cara, color, ropa, hacerlo de carne y hueso. Los personajes de Caja Negra -primera novela de Álvaro Bisama- algo de fantasmagórico tienen, porque justo cuando logramos dibujar sus personalidades el autor los hace desaparecer. No es, necesariamente, un defecto; es una opción de Bisama, un gesto coherente y provocador: justo cuando le hemos tomado el gusto a la familia Mori (en especial a los gemelos y sus películas clase B), o al escritor albino, o a los amigos delirantes dedicados al comic, o a la tensa relación entre un joven glam y su padre (un profesor universitario que siempre ha creído que su hijo es -o por lo menos se viste como- un marica), justo ahí, en ese momento, Bisama los agarra del pelito, de su fino pelito de personajes, y los regresa a la Caja negra. Parecen fantasmas en un laberinto de historias, historias que quedan en la punta de la lengua, sinopsis de imágenes, episodios fugaces, capítulos tan cortos que pronto los perdemos de vista. Esos seres algo borrosos (con narices a medio hacer, con manos de cuatro dedos), construidos a partir de la tristeza y la rareza, protagonizan historias que vale la pena recordar. Bisama decide esfumarlos y al lector no le queda más que aceptar esa ausencia.
La novela abunda en juegos textuales, referencias al cine, a la música, a la literatura, y se sustenta en su ambigüedad genérica, en su aire a muñeca rusa, a puzzle, a pastiche (y un largo y algo predecible etcétera). El texto aparece como un laboratorio de recursos narrativos, un despliegue de fuegos artificiales o -para estar en sintonía- de efectos especiales. Todos estos riesgos literarios siempre se agradecen, y aunque las virtudes, por momentos, se aproximan demasiado a los defectos, es ésta una novela que busca desafiar nuestra forma de leer.
b) Polvo blanco: Tenemos a Tamara, una mujer separada de 37 años que vive con sus dos hijos, trabaja en un banco y tiene un pololo con el que mantiene una relación más bien fría. Y tenemos a Mateo, un joven de 23 años que prepara su examen de grado de Derecho, encerrado, lateado de tantos códigos y leyes, en pleno verano, es decir, tremendamente caliente. ¿Qué pasa si a estos personajes se los lleva de paseo a un motel y comienzan a ser amantes? Deberían tirar todo el día: Tamara como potranca arriba de Mateo desplegando su experimentado repertorio, Mateo derrochando toqueteos, saliva y otras formas de humedad.
Pero no: en Examen de grado -primera novela de Ernesto Ayala- esto no pasa, o por lo menos pasa a otro nivel: uno más discreto o empaquetado. La relación entre ambos personajes está más cercana a la de unos pololos cariñosos que a la de unos amantes ganosos. Si lo central de la historia son los encuentros entre Mateo y Tamara, los detalles no pueden dejarse de lado. Menos si lo que hay es “pura química”, como nos dice ella. Ayala nos apaga la luz antes de tiempo. En pocas líneas -muy correctas- despacha un polvo más blanco que la leche: ni siquiera alcanzamos a ponernos cómodos cuando ya se acabó. Lo mejor son las intervenciones de Max Izquierdo, amigo periodista de Mateo, que liberan algo de esa energía contenida: los retratos de la ciudad y el delirante discurso sobre la influencia de las viejas en nuestro país le dan al relato un poco de movimiento. Ayala nos habla desde un lugar cómodo y seguro: mientras una mano logra soltura discursiva, la otra sigue demasiado apretada. Mateo es un mateo. Y Ayala también.
c) A la limón: ¿Qué tenemos en común entre estos escritores chilenos? A primera vista nada, fuera de ser ambas primeras novelas, publicadas por el mismo sello editorial, que ocupan como escenario un Santiago en plena transición. Y a segunda vista tampoco: no es fácil encontrar dos escritores jóvenes tan disímiles. Los excesos de Álvaro Bisama no son palos de ciego, más bien son golpes calculados a favor del desorden y, probablemente, contra una literatura de ideas estrechas, “realista”. Ante el afán polémico de Bisama uno se pregunta si vale la pena construir, de nuevo, la vieja pelea entre los antiguos y los modernos (o entre los modernos y los post-modernos, o entre los post-modernos y los post-post-modernos). En fin: el autor decidió dar doscientas páginas a un proyecto que merecía mil. Ayala, por su parte, no se rebela ni se revela: pasa. Sería interesante que Mateo y Tamara leyeran la novela de Bisama o, mucho mejor, que convivieran con los personajes de Caja negra: que vieran una película de los hermanos Mori, esa del vampiro pornográfico, por ejemplo, o mejor aún, que participaran como actores en sesiones de latigazos y esposas.

Álvaro Bisama. Caja negra, Bruguera, 2006.

Ernesto Ayala. Examen de grado, Bruguera, 2006
Casi dos décadas después de El derrumbe de Occidente (1985), Claudio Giaconi presenta Etc., su segundo volumen de poemas.
Giaconi es, para muchos, uno de los más importantes escritores chilenos contemporáneos, en especial por los cuentos de La difícil juventud (1954) y Un hombre en la trampa (1960), su célebre ensayo sobre Gogol. Pero además Giaconi carga con el aura (tal como le sucedió a Teillier) de ser un escritor outsider, marginal y marginado; un tipo que ha construido su obra con absoluta independencia y que es portador de esa dignidad que parece brotar de los verdaderos solitarios.
En este nuevo libro tanto su calidad literaria como el fondo concreto que nutre aquella soledad se ven confirmados. El derrumbe de Occidente muestra a un descendiente de Parra (por el uso del verso suelto y el absurdo cotidiano) que con crudeza y autoironía se sitúa casi impávido -como un consumado pesimista- frente a un mundo que se viene abajo sin remedio. En Etc. esta perspectiva se mantiene, aunque la variedad de recursos formales se reduce y los poemas se despliegan sin mayores caprichos sobre la página. La lírica de Giaconi va hilando observaciones siempre relacionadas con la extrañeza de la vida, que suele aparecer contaminada de fastidio. Prevalece, sin embargo, la vitalidad de un pensamiento que es capaz de encontrar en medio del fastidio (en el fastidio mismo tal vez) los elementos que van uniendo y concentrando su discurso. El primer poema, “Ars poética”, da la pauta: “Por piedad/ no me poemen poemas que no me poeman nada. / Por piedad/ no me cuenten cuentos/ que no me cuentan nada. / Por piedad/ no me ensayen ensayos/ que no me ensayan nada”. Hay aquí plasticidad verbal, humor y un “basta ya” de todo eso que desde el exterior apremia única y exclusivamente como interrupción, ruido, interferencia; cansancio de ir y volver de lo innecesario a lo innecesario, que es en lo que parece estar convertida la rutina del hoy por hoy.
Giaconi es un poeta duro y también refinado, de amplia cultura, de observaciones sutiles, de profunda sensibilidad e inteligencia, todo mediado, claro, por un espíritu escéptico y anárquico: “Resígnate si la rueda ahora rueda sin ti, ¡pobre Yorick!/ Burla burlando la rueca insaciable te apuró el cáliz/ que sacie tu apetito aunque sea para lubricar la rueda”. O en “Rosa vespertina”: “La rosa de la tarde te llaman, o rosa vespertina/ Florecilla tan minúscula que nadie se percata de ti/ por los bordes del sendero mueres una vez más/ demasiado pronto vives la muerte de tu vida fugaz/ en dos o tres horas te precipitas a tu muerte veloz/ al ponerse el sol pero qué cola deja tras de ti”. En cada poema aparece el telón de fondo de un presente absurdo y bastante menos glamoroso de lo que se tiende a pensar (o de lo que se tiende a desear): “Un muchacho muerto fue desenterrado vivo/ el lunes bajo 36 metros de mierda. / Que la alopecia no te haga olvidar tu halitosis”, dice en “Cavatina para una Ópera de Eric Satie”.
Etc. es poesía destilada con inteligencia a través de imágenes muy precisas, para ir extrayendo conclusiones amargas y casi siempre dirigidas a sí mismo: “El instinto depredador de la gata sabe que raramente logrará atrapar/ al bípedo volador que será siempre más veloz que ella. Comparto su/ frustración. ¡Yo, Homo sapiens!. La sabiduría proviene de un saludable sentido común, tal como se deja ver en versos como éstos: “No sólo de pan vive el hombre/ no, pero de poesía tampoco”. Se trata en definitiva de un libro que se agradece tener la oportunidad de leer y releer; es breve, poderoso y sin puntos bajos.
Mención aparte merecen las fotografías que incluye el volumen: Giaconi en blanco y negro, en algún árido paisaje costero, flaco, venoso, de lentes oscuros, fumando, mirando, con media camisa fuera, o sentado al sol sobre el escalón de alguna cabaña. Son fotos simples y bellas de este sobreviviente a la soledad y al roce de la muerte.
Claudio Giaconi. Etc., Libros La Calabaza del Diablo, 2006.
Borges nunca precisó ni se detuvo a delinear una teoría propia de la traducción. Lo que hace Sergio Waisman en este libro lúcido, incisivo y al mismo tiempo de una enorme claridad expositiva, es reunir los trazos de teoría que el autor argentino desperdigó en distintos escritos. Para ello Waisman (doctor en Berkeley y profesor de literatura latinoamericana en la George Washington University) se vale de un cúmulo de teorías en torno a la traducción “desde las que profesan un apego casi religioso al original y sus inalterables virtudes, hasta otras que entienden el texto original y el traducido como pertenecientes a una misma categoría“, las que compara con lo que Borges concluyera sobre el tema, atendiendo, en especial, a la calidad de estas ideas como resorte creativo. He aquí una de las primeras pistas a seguir en este libro: reputar la actividad del traductor como la de un creador, un escritor con rango propio enfrentado a dilemas semejantes a los de cualquier otro escritor.
Waisman nunca pierde de vista la necesidad de contextualizar el momento en que Borges comenzó a traducir. Aún más, se toma todo el tiempo necesario para aclarar al lector qué papel ha jugado la traducción en la historia y la fundación de la literatura argentina como tal, ya que la tesis de Waisman -que no sólo es de Waisman- no deja de ser ambiciosa: según él, la traducción tiene que ver con el origen mismo de una literatura nacional argentina, que se remontaría hasta Sarmiento y su decimonónico -pero no añejo- Facundo, cuna y máxima expresión de la traducción -¿intencionada, creativamente?- mal hecha, de acuerdo a lo que plantea Ricardo Piglia, de quien Waisman se hace eco. Dice Piglia que cuando Sarmiento abre su libro con el siguiente epígrafe: On ne tue point les idées, traduciéndolo mal y atribuyéndoselo ¿por error? a Fortoul en lugar de Diderot, lo que hace es inaugurar “una línea de referencias equívocas, citas falsas y erudición apócrifa que es un signo de la literatura argentina por lo menos hasta Borges”.
En consecuencia, la pregunta que Waisman se hace es cómo la traducción juega un papel al interior de la lengua de recepción, qué rol cumplen, en esa “segunda” lengua, los textos que son traducidos: cómo se leen, cómo se entienden y cómo terminan -o no- por ser apropiados, aculturizados en ese nuevo contexto del que empiezan a formar parte. Así, entran en discusión algunas posturas que Borges revisa en textos como “Las dos maneras de traducir” (1926), “Las versiones homéricas” (1932) y “Los traductores de las 1001 noches” (1935), además de las obras literarias que él mismo tradujo. De este corpus Waisman extrae una perspectiva que alumbra el verdadero rol del traductor, primero como formador de la literatura nacional (el caso de Sarmiento), luego como un profundo renovador cultural (Borges) y, tercero, como un ejercicio de resistencia política en tiempos de la dictadura y la violenta instauración del neoliberalismo (Piglia).
Me explico: cuando Borges publica sus ensayos sobre la traducción y sus mismas traducciones -actividad que realiza en distintos periódicos bonaerenses, pero especialmente en Sur-, la Babel en que se había convertido Buenos Aires era terreno propicio para llevar a cabo esta tarea. Sur no fue, ni con mucho, la primera en publicar traducciones de autores que jugarían un rol importante en las letras argentinas, aunque dado el eclipse o el cierre de otras revistas -Martín Fierro, por ejemplo, en la que también había colaborado Borges- sí jugó un papel importantísimo entre las décadas del 30 y del 50 por su sostenido empeño en publicar autores foráneos. El clima bonaerense de aquella época era especialmente receptivo a conformar parte de su identidad cultural con influencias que, por muy extranjeras que fueran, no demoraban mucho en ser asimiladas por el sincretismo rioplatense. Los ejemplos que da Waisman son muchos, pero aquí nos bastará con recordar que desde el Salón Literario de 1837 -donde se sentaron las bases de una literatura nacional-, sus fundadores habían remarcado la necesidad de, cumplida la independencia política de España, independizarse cultural y lingüísticamente de ella y qué mejor que hacerlo aspirando a una contaminación del español, al ponerlo en contacto con las lenguas de las naciones “más avanzadas” del Viejo Continente. A esta buena disposición a todo lo que significara una apertura, súmesele lo que dice Beatriz Sarlo en Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, cuando caracteriza a Buenos Aires como una ciudad de la mezcla, en la que una serie de cruces o aparentes contradicciones -cultura letrada/ cultura popular, criollos/ inmigrantes, literatura argentina/ literatura europea- serán el fermento necesario para la cultura de vanguardia. Ya en un plano tal vez más anecdótico -pero no por eso menos relevante- Waisman también reseña el paso por Argentina de una serie de visitantes que también hicieron lo suyo para que el panorama de la época luciera así de bullente y diverso. Entre otros, se llama la atención sobre la visita de Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña -que extendieron su estadía por un par de años y a quienes Borges frecuentó-, y de Henri Michaux, a quien Borges conociera en 1935, para poco después traducir Un bárbaro en el Asia. Al respecto Borges dice -lo menciono por la importancia que tiene para ilustrar la tesis de Waisman- que tradujo ese libro ”no como un deber sino como un juego”, y no es una frase menor, pues, como bien lo sintetiza Waisman, trasluce la idea de la traducción como juego, experimentación y proceso de descubrimiento (…) y refleja el carácter políglota de la cultura argentina, sobre todo en este período.
Por la misma época en que tradujo a Michaux, Borges publicó los ensayos arriba mencionados, en los que expone sus ideas sobre el tema. Allí, coincidentemente con el carácter lúdico ya expresado, Borges aboga por ese tipo de traducciones que entienden que la reproducción del original en la lengua de llegada no es ni el objetivo a alcanzar ni tampoco aquello que se ha perdido en el proceso de la traducción. Por el contrario, Borges elogia todos aquellos trabajos que, de un modo u otro, no le guardan “el debido respeto” al original que traducen y sí, en cambio, se permiten todas las licencias creativas -las mismas que se permitía Borges- a la hora de llegar a buen puerto.
La erosión del concepto de original es fundamental para desestabilizar la preeminencia de un texto que debe ser respetado y, de paso, mantener así ciertas jerarquías artificiales (norte-sur, canónico v/s no canónico) que sólo responden a los intereses de agendas particulares. La idea del texto definitivo, dirá Borges, no corresponde sino a la religión o al cansancio.
No es de extrañar, entonces, que la combinación de uno de los hijos aventajados de Borges, como es Ricardo Piglia, con el contexto de una sanguinaria dictadura, diera como resultado libros tan desconcertantes como Respiración artificial y Nombre falso, donde lo que se pone en duda ahora es la Historia como texto original y la autoría es un juego de identidades refractadas y refractarias que se puede, tal vez, continuar ad infinitum. Pero la obra de Piglia es sólo uno de los muchos ejemplos que el legado borgeano nos depara, en la medida en que hagamos nuestra la posibilidad lúdica de olvidar esas jerarquías que, como siempre, “otros con otros” han establecido.
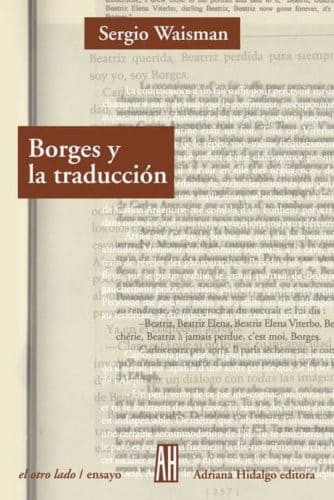
Sergio Waisman. Borges y la traducción, Adriana Hidalgo editora, 2005.
De un tiempo a esta parte, el nombre de Enrique Lihn aparece de manera más o menos frecuente en la prensa y la crítica literaria especializada debido a una fuerte oleada de reediciones y textos inéditos.
En este marco de lectura aparece Contra el canto de la goma de borrar, editado en Sevilla y coordinado por Francisca Noguerol. El volumen reúne por primera vez veinte trabajos de autores distintos, lo cual permite un acercamiento relativamente plural a Lihn y su obra. Y digo relativamente porque en este libro hay una inevitable secuencia semántica que reitera diversas aristas del mismo problema: Lihn como un autor paradigmático en lo que se refiere al uso de la palabra poética dentro de las distintas circunstancias sociopolíticas que le rodean, así como vinculada con distintos ámbitos expresivos. Paradigmático también en su escritura, la cual da cuenta no sólo de las circunstancias en que ha sido escrita sino que también de la paradoja de la palabra escrita, que es fijeza frente al desplazamiento testimonial, al viaje, al amor, al autor y a la literatura misma.
En su mayoría, quienes firman estos artículos son algo así como los autores canónicos sobre Enrique Lihn. Si bien esa condición no justifica la publicación de algunos textos en este libro, por la misma razón me parece importante la presencia de tres investigadores jóvenes: Matías Ayala -quien compiló los poemas que integran Una nota estridente (2005)- se detiene en el análisis de la particular y tensa posición de Lihn frente a la contingencia política y la labor de la literatura, presentando a un sujeto contradictorio en las tensiones presentes en una escritura marcada por las represiones, sociales y personales; Jorge Polanco -autor de La zona muda. Una aproximación filosófica a la poesía de Enrique Lihn (2004)- escarba en el mismo tema pero haciendo hincapié en la precariedad del sujeto poético y la imposibilidad de la escritura; por último, Ana María Risco presenta brevemente los aspectos generales de un trabajo mayor -su libro Crítica situada (2004)- que trata una de las áreas menos trabajadas e interesantes sobre Enrique Lihn, esto es, la escritura crítica del autor sobre artes visuales, asunto fundamental para comprender su postura como crítico cultural y también su escritura, particularmente aquella que desarrolla en las décadas del 70 y 80.
Destacan también aquellos artículos que proponen claves de lectura claras y consistentes. Una de ellas es la que se refiere a la llamada poesía de viaje, que se desarrolla en libros como Poesía de paso (1966), París, situación irregular (1977) y A partir de Manhattan (1979). Sobre este tema hay dos artículos notables: uno de María Luisa Fischer, quien entiende esta poesía como una carta postal, que exhibe un doble tránsito entre la vida cotidiana y la experiencia del viaje y en la cual la visita al museo es fundamental a la hora de construir esas postales cuya doble cara contiene escritura e imagen. El otro texto es de Adriana Valdés, quien desarrolla un periplo de lectura-escritura entre París, Manhattan y Santiago, entendiendo la escritura del autor como un tránsito marcado por una memoria traumatizada y traumatizante.
El malestar de Lihn ante la realidad cultural y política es una constante en la mayor parte de su obra, así como la importancia que daba el poeta a aquello que denomina como “ética de la palabra”, destacado por Waldo Rojas en una entrevista que aparece inaugurando el libro. Esa ética ha de comprenderse como una acción crítica, como lo postula Carmen Foxley -autora de un libro fundamental dentro de la bibliografía sobre el autor: Enrique Lihn: Escritura excéntrica y modernidad (1995)- que en este caso se detiene en el uso de la ironía como estrategia de argumentación y que instala al lector en un complejo espacio apelativo, reflexivo e inconformista.
Por último, quiero destacar los textos de Christopher Travis, Miguel Gomes y Óscar Sarmiento. El primero resulta ser una de los aportes bibliográficos más interesantes del último tiempo a la obra de Lihn, cuyo antecedente más conocido es el artículo “Más allá de la Vanguardia: la voz dialéctica de Enrique Lihn (2004)”. Travis propone en este libro una lectura sobre la influencia de Parra y del periódico Quebrantahuesos en la escritura del autor. Lo interesante de esta propuesta es precisamente cómo se articula como una dialéctica negativa en la obra de Lihn y su mirada sobre la vanguardia y el canon poético hispanoamericano.
Miguel Gomes hace hincapié en el asunto del canon, desarrollado en torno a la condición de autor, condición construida desde la lectura. Finalmente el texto de Óscar Sarmiento dedicado a la producción dramática de Lihn -aspecto ya desarrollado en el libro El otro Lihn: en torno a la práctica cultural de Enrique Lihn (2001)- incluye fragmentos hasta ahora inéditos de las obras escritas -y algunas montadas- por el autor, así como un análisis teórico de ellas.
Como ya se señaló, pese a la reiteración temática, algunos artículos no tan pertinentes y la parcelación del libro en secciones que no se justifican del todo, creo que Contra el canto de la goma de borrar es un aporte importante al estudio y la relectura de Enrique Lihn.

Francisca Noguerol (coordinadora). Contra el canto de la goma de borrar. Asedios a Enrique Lihn, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005., 311 páginas
Comienza con una lluvia suave, que irá haciéndose más intensa. Es el 4 de noviembre de 1979 y, en Teherán, ese inicia un evento que en poco más de un año derivará en una enorme humillación pública para EE.UU. y pondrá la lápida a la presidencia de Jimmy Carter.
Por ahora, sólo se trata de grupos aislados que empiezan a dar forma a una muchedumbre que avanza hacia la embajada de EE.UU. en la capital de Irán, un país que vive un proceso inédito en el siglo XX: el surgimiento de una república islámica.
Nadie lo sabe aún -ni siquiera los organizadores-, pero lo que vendrá será historia. Se trata de “la primera batalla de la guerra de Estados Unidos con el Islam militante”, como lo pregona Mark Bowden, periodista y escritor, en Guests of the Ayatollah, su acabado recuento de la “crisis de los rehenes”.
El resumen resulta familiar: un grupo bien organizado de universitarios, todos radicales islámicos, irrumpe en la mal defendida sede diplomática estadounidense, se hace con el control en pocas horas y toma como rehenes a 56 funcionarios, entre ellos varios agentes de la CIA, militares y personal del Departamento de Estado.
Tras cinco meses de tratativas inútiles, el Presidente Carter toma una decisión. Abrumado por la dramática caída en su popularidad, autoriza un plan de rescate que está más allá de la audacia y del buen juicio. Un plan que terminará con un avión norteamericano explotando en medio del desierto sin mediar fuego enemigo y con las flamantes Fuerzas Delta -entonces en su primera misión-, dejando a varios de sus superentrenados efectivos convertidos en nada más que restos carbonizados.
Para llegar hasta allí, sin embargo, Bowden se toma su tiempo. Y empieza en la lluvia, relatando cómo los conjurados van tomando sus posiciones y cómo, apenas unos días atrás, otra facción había propuesto que el objetivo de la demostración fuera la embajada de la URSS. Después de todo, el propósito era darle una lección a las superpotencias y demostrarles que lo que estaba pasando en Irán -donde diez meses atrás la revolución había derrocado al Shah Reza Palevhi-, no tenía nada que ver con ellos. Una propuesta que, según Bowden, era respaldada nada menos que por Mahmoud Ahmadinejad, el actual presidente del país.
Es en esos detalles donde el autor se detiene. Tras darse a la tarea de reconstruir los hechos 27 años después, hablando con testigos de uno y otro bando, opta por un esquema coral, que se mueve de un lugar a otro, para detenerse en cada personaje y mostrar en qué estaba, digamos, en el momento en que los primeros estudiantes saltaron los muros de la misión diplomática. Lejos de cansar, provoca una extraña compulsión por seguir adelante.
Se trata del tipo de historias cuya descripción ha hecho famoso a Bowden: en Black Hawk Dawn (2000), relata con precisión una fallida operación de militares norteamericanos en las calles de Mogadiscio, Somalia, que terminó con 18 soldados muertos y con los cuerpos de algunos de ellos arrastrados por una turba enfurecida por las calles de la ciudad africana. Justo el tipo de eventos que corta el aliento a los norteamericanos cuando lo ven por CNN. O que se transforma en película.
Su narración de la toma de la embajada en Teherán sortea el caos que rodeó a los hechos y captura momentos que rayan en lo absurdo: mientras cientos de personas irrumpen en la sede diplomática, uno de los funcionarios de la misión recibe por teléfono garantías de parte de las autoridades iraníes de que todo se arreglará en breve y que los estudiantes se contentarán con una simple demostración de fuerza.
A miles de kilómetros de distancia, Carter -que poco antes ha tomado la riesgosa decisión de autorizar el ingreso del depuesto Sha Rheza Palevi a Estados Unidos-, es despertado a las 4.30 de la mañana en la residencia de Camp David por su asesor de seguridad nacional, Zbigniev Brzezinski. Los ocupantes exigen que EE.UU. envíe de vuelta al Sha. Según Brzezinski, nada es tan malo aún: nadie ha sido asesinado y la historia demuestra que ese tipo de acciones son más violentas en las primeras horas. Carter, sin embargo, vuelve a la cama lleno de malos presagios.
En la embajada, los funcionarios que aún no son capturados cumplen una tarea prioritaria, según sus manuales: picar papel. Un esfuerzo que resultará insuficiente, pues los iraníes se las arreglarán para recuperar parte del contenido de esos textos, que serán publicados dejando en evidencia las operaciones encubiertas norteamericanas en Irán.
El libro de Bowden avanza hacia eventos más dramáticos, ocurridos en abril del año siguiente, cuando luego de tres fracasos seguidos en las negociaciones, Carter le da el vamos a un plan elaborado por un georgiano como él: el coronel Charlie Beckwith, creador de las fuerzas Delta -hoy la más importante unidad de elite de las fuerzas norteamericanas-, ha diseñado un asalto relámpago. Según el plan, cinco aviones C-130 y ocho helicópteros llevando a 132 soldados se ubicarán en un lugar secreto al interior de Irán, designado Desert One. Desde allí, los helicópteros llevarán a los soldados a las cercanías de Teherán, donde éstos abordarán vehículos terrestres, para luego infiltrarse hasta la embajada. Tras rescatar a los rehenes, el equipo se abrirá paso a través de una ciudad completamente hostil, para regresar a los helicópteros y luego al punto de reunión.
¿Qué podía salir mal? Como Bowden se encarga de relatar en detalle, en realidad casi todo es un fiasco. Y de los grandes. El plan de Beckwith -un hombre duro y enérgico a quien sus hombres asocian con el piloto que se arroja al vacío cabalgando una bomba atómica al final de “Doctor Insólito”, de Stanley Kubrick-, muestra problemas al poco andar. Fallas mecánicas y una tormenta de arena obligan a que tres de los helicópteros regresen a la base, dejando al equipo con menos del mínimo de las aeronaves necesarias para el éxito de la operación. Una situación por la que Beckwith culpa a los pilotos a gritos, en medio del desierto.
La misión simplemente no empieza y el equipo de asalto debe embarcarse de vuelta. Están en eso cuando sobreviene el desastre: las aspas de uno de los helicópteros perforan el fuselaje y luego el estanque de uno de los aviones, que se incendia. Adentro, en medio de las llamas, los soldados que logran escapar lo hacen convencidos de que afuera se libraba una batalla campal.
En la Casa Blanca, el presidente Carter recibe las noticias instantes después de que todo ha ocurrido. Sin siquiera ver la cara de su enemigo, el equipo Delta ha perdido ocho hombres, un avión y varios helicópteros. Todo ha terminado, incluyendo sus opciones de seguir en el cargo por un segundo período.
A esas alturas, a Carter sólo le queda entregarse al capricho de los hombres que controlan Irán. No llegará a ver la solución desde su puesto: será Ronald Reagan el que logre la liberación de todos los prisioneros.
Fueron 444 días. Durante el primero, uno de los rehenes norteamericanos de la embajada estadounidense en Teherán, supo de primera mano el mensaje que sus captores querían darles. El hombre que sujetaba sus manos para evitar que cayera no cesaba de repetirle, como si fuera un mantra: “Vietnam, Vietnam, Vietnam”.
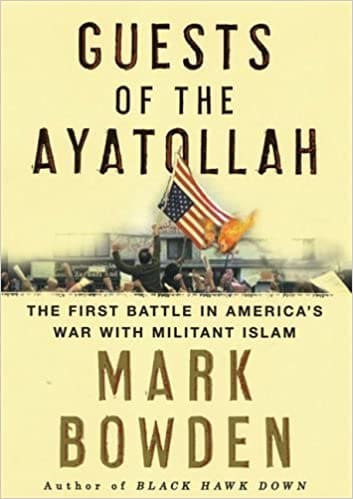
Mark Bowden.Guests of the Ayatollah: The First Battle in America´s War with Militant Islam, Atlantic Montly Press, 2006
Cuando leí la frase con que el escritor y activista Tariq Ali se refirió a su ex amigo Christopher Hitchens pensé que si alguna vez lograba empezar así un artículo podía retirarme tranquilamente del periodismo. “El 11 de septiembre de 2001, un pequeño grupo de terroristas estrelló los aviones que había secuestrado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Entre las bajas no reportadas esa semana, hubo un columnista de The Nation de mediana edad llamado Christopher Hitchens. Nunca más se lo ha vuelto a ver. La vil réplica que actualmente circula es sólo un doble”. Desde entonces, la cita aparece cada vez que se habla del escritor y periodista inglés radicado hace años en Estados Unidos -donde sigue vivo y coleante-, y refleja la desazón de la izquierda americana y europea ante “la vuelta de chaqueta” de Hitchens tras el 11/9.
Mientras en los meses posteriores a los atentados amplios sectores de la población occidental protestaban en contra de la guerra de Irak, Hitchens, el trotskista, el autor de Juicio a Kissinger, el intelectual que acusó a Teresa de Calcuta por haber respaldado al régimen de Duvalier en Haití (al punto de ser invitado por El Vaticano a ejercer como abogado del diablo en su proceso de canonización) y que se ensañó con Diana de Gales tras su muerte, esta vez no se unió a la causa. Ante el desconcierto de los que contaban con su ácida pluma, el izquierdista de poco más de 50 años apoyó decisivamente a los cuervos de la administración de Bush.
Su posición dinamitó la veneración que le rendían círculos bien extensos y, tal como Ali, amigos como Noam Chomsky o Edward Said lo dieron por muerto. Otros lo tildaron de loco y alcohólico y casi cualquiera se sintió con derecho a ningunear al ferozmente arbitrario colaborador de Vanity Fair y Slate.
Así, solo unos meses después de publicar Cartas a un joven disidente, Hitchens demostraba que lo más difícil es contrariar a los propios círculos de referencia y que, tal como asegura en ese libro, “cualquier idiota puede satirizar a un rey, un obispo o un multimillonario”, pero que para enfrentarse a una muchedumbre (sobre todo si está compuesta de amigos y viejos conocidos) “se necesitan más agallas”. Sus nuevos detractores comenzaron a referirse a Hitchens como el ex disidente o “ex contrarían”, aludiendo al libro que aprovechando su trayectoria de opositor y anti-una serie de cosas, la editorial Basic Books le había pedido que redactara siguiendo el modelo de las Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke.
Al igual que otros libros tutoriales, el texto dirigido a las futuras generaciones de “contreras” está lleno de debes y no debes, pero el autor tiene suficiente sentido del humor como para hacer de eso algo muy tolerable. Para él la disidencia es una actitud: “la esencia de una mente independiente radica no en lo que piensa sino en cómo piensa”; actitud que él ejemplifica con episodios de su vida. Por eso el libro de Hitchens es ante todo un libro sobre Hitchens.
Eso no significa que sea una colección de anécdotas. Si la izquierda todavía lo sigue llorando cinco años después de su voltereta es simplemente porque el periodista es muy bueno en lo que hace. No en vano el año 2005 fue elegido entre los diez intelectuales públicos más influyentes del mundo.
Hitchens escribe bien y es un erudito, lo que convierte a su libro en una buena guía de lecturas recomendadas. Además, tiene sentido del espectáculo, es un gran polemista y aunque a veces parezca que está del lado equivocado, nunca usa malos argumentos.
En las cartas toca temas muy vigentes a partir de sus experiencias y demuestra que su postura opositora no tiene nada que ver con el nihilismo. Hitchens es muy creyente. Cree fervientemente que Dios no existe y que “la influencia de las iglesias y el efecto de las creencias religiosas son claramente perniciosas”. Sostiene que la obsesión por el consenso es peligrosa, que no hay que tolerar a los intolerantes y que en la guerra de Bosnia-Herzegovina, “la clase política europea y norteamericana se comportó en su mayoría con esa desdichada combinación de complacencia y complicidad que había mostrado cuando apareció el fascismo”, lo que inició su distanciamiento de la izquierda. Afirma también que “la gente como masa o conjunto tiene a menudo una inteligencia inferior a la de sus partes integrantes. De no ser así la palabra demagogia no tendría ningún sentido”. Y en el mejor capítulo del libro plantea que el sentido del humor exige tomar más riesgos que los necesarios para lograr sacar una sonrisa fácil.
Seguramente los fanáticos de la consecuencia intelectual, virtud bastante sobrevalorada, van a reparar en que hay algo contradictorio entre su abierta promoción de la crítica y su tono algo autocomplaciente, pero ya decía Baudelaire que en la declaración de derechos del hombre olvidaron incluir el derecho a contradecirse y a marcharse, dos pasos que Hitchens ha sabido dar con desplante. Ninguna de las ideas del libro es demasiado novedosa, pero nunca está demás verlas expuestas con gracia e ironía, especialmente para aquellos que viven de hacerse y hacer preguntas y que, por lo mismo, deberían evitar el lugar común y el mandato de lo políticamente correcto, como, por ejemplo, los periodistas. Más todavía si se tiene en cuenta que, al menos a nivel profesional, a Hitchens no le ha ido nada mal poniéndolas en práctica.
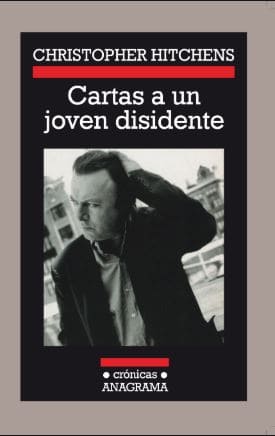
Christopher Hitchens. Cartas a un joven disidente, Anagrama, 2003