En el prólogo a Papeles inesperados, Carles Álvarez Garriga dice que es inoportuno comparar el manejo de los inéditos de Julio Cortázar con el famoso caso de Kafka y Max Brod. Tiene razón, desde luego, pues la autorización a Aurora Bernárdez no deja lugar a dudas, y en especial porque Cortázar no quiso o no pudo deshacerse de estos textos, cuyo destino natural se cumple ahora, con la publicación. No hay un Max Brod en esta historia, no hay un mediador en conflicto con los materiales, y tampoco hay un Kafka, un escritor renegando de su obra, aunque en este punto yo prefiero la solución brillante de Walter Benjamín: en realidad Kafka quería que su obra lo sobreviviera, pero decidió que llegara hasta nosotros de manera ejemplarmente kafkiana, y por eso encargó la destrucción de sus escritos a alguien que no iba a ser capaz de destruirlos.
El gesto influye en la lectura, pues cada tanto recordamos nuestra posición, por así decirlo, ilícita: no leeríamos esas páginas si Max Brod hubiera obedecido la voluntad del autor. Y la pregunta aparece una y otra vez, con renovado asombro: ¿Cómo es posible que Kafka estuviera dispuesto a sacrificar el trabajo de una vida? Digo todo esto pensando en la expectativa enorme que sobreviene a la hora de leer los inéditos de un gran escritor. Inevitablemente buscamos textos deslumbrantes y llenos de indicios que nos obliguen a dibujar de nuevo los límites de la obra. Sabemos que encontraremos piezas que no pasaron el control de calidad, pero fantaseamos con el hallazgo de fragmentos geniales que por motivos misteriosos el autor dejó de lado.
En este sentido, Papeles inesperados añade renglones pero no matices a la obra de Cortázar. No hay tesoros en este libro, que de seguro provocará entre los cortazarianos el prudente y tal vez también urgente deseo de releer la obra canónica. Pero tampoco hay aquí material de relleno. Salvo por algunas justificadas rarezas, siempre vale esa observación de Borges sobre el estilo de Cortázar, descuidado sólo en apariencia, secretamente gobernado por la necesidad. Sin duda el corpus es significativo, aunque puede mover a engaño el círculo en la tapa que dice “inédito”, pues buena parte del conjunto fue publicado en diarios y revistas.
“Debéis descubrir a la patria en vosotros mismos, comprender que vosotros sois la patria”, escribe Cortázar en 1938, cuando no podía sospechar que las generaciones venideras se interesarían en cualquier frase salida de su pluma, incluso en ese discurso pronunciado para las fiestas patrias, o en el breve ensayo, también de esa época, titulado “Esencia y misión del maestro”. En el libro esas curiosidades conviven con numerosas crónicas que aclaran la posición política de Cortázar y confirman su valentía al momento de denunciar y describir la pesadilla latinoamericana. En cuanto a literatura propiamente, aparecen varios cuentos muy buenos (“La daga y el lis” o “Los gatos”, por ejemplo) pero similares a otros relatos “oficiales”, además de un capítulo descartado de El libro de Manuel y algunos complementos para Historia de cronopios y de famas y Un tal Lucas. El libro también incluye laboriosos poemas, autoentrevistas –un género que, dicho sea de paso, debería estar prohibido– y textos escritos para catálogos de amigos artistas.
Es difícil, como se ve, juzgar este libro, cuya recepción depende demasiado de nuestras ideas previas sobre Cortázar. Mi generación creció leyéndolo y adorándolo y luego vino el distanciamiento y hasta la negación, porque ahora se dice que su obra ha envejecido mal, y quizás sea cierto (aunque eso supone que nosotros hemos envejecido bien). Adelantándose a esos prejuicios, el editor de Papeles inesperados alude a la existencia de “lectores-héroes” y de “lectores-vinagreta”, es decir, de lectores insaciables, ansiosos de encontrar textos nuevos, y de otros que prefieren fijar de una vez y para siempre la imagen del escritor. Son un poco vagos estos conceptos, en la órbita de la famosa y desafortunada distinción de Cortázar entre lectores macho y hembra, pues con Papeles inesperados pasa que llegamos al libro como héroes y salimos como vinagreta; leemos a lo macho –entiendo que no es lo mismo que leer a lo bestia– y al final nos quedamos pasiva, pacíficamente con lo que ya sabíamos sobre Cortázar.
Tal vez sea bueno recordar el relato “Queremos tanto a Glenda”, que en alguna medida representa lo que sucede al leer Papeles inesperados: reconocemos al Cortázar genuino en este Cortázar larvario o derivado, pero de pronto quisiéramos editarlo nosotros, pues no podemos negar que tenía películas mejores.
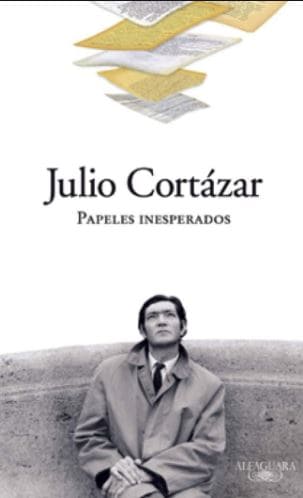
Julio Cortázar. Papeles Inesperados, Alfaguara, 2009, 488 páginas
En plena efervescencia de los años 60, el cantautor y director de teatro Víctor Jara realizó una práctica de dirección teatral con la obra La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde en el Teatro Maru (en Huérfanos con San Antonio). En ese período también existe registro de varias compañías extranjeras visitando nuestro país con montajes del novelista y dramaturgo británico, y destaca la noticia de la presentación de El abanico de Lady Windermere realizado por Alejandro Flores (Premio Nacional de Teatro en 1946) antes de la formación de los teatros universitarios en los años cuarenta y Salomé que estuvo en el Petit Rex bajo la dirección de Yolanda Campos. Sin embargo, este interés por Wilde parece que no trascendió a la década del sesenta, y salvo unos cuantos montajes menores, sus obras parecen estar circunscritas a fuente de inspiración para ejercicios en las escuelas de actuación.
Aunque las audiencias y los lectores de todo el mundo siguen asistiendo en masa a ver sus obras de teatro y citando con mucha frecuencia las ingeniosas frases que abundan en sus textos, en Chile la obra teatral de Wilde es escasamente representada. Quizás esto se deba a que es más conocido por sus novelas y cuentos o por lo emblemático que fue por su frivolidad a destajos y la crítica a la censura.
También podríamos responsabilizar de esta ausencia en los escenarios a la indolencia de las distribuidoras que hacía tiempo no traían a Chile una edición completa de sus obras como la que Editorial Valdemar ha publicado recientemente. La traducción de Mauro Armiño sorprende por la agilidad del lenguaje utilizado, conserva el ritmo y la rapidez del idioma original, sin alargarse innecesariamente en su traspaso al español. Efectivamente se percibe una preocupación, lamentablemente poco usual en las traducciones de teatro, por hacer funcionar el diálogo a la velocidad que propone el autor, con una traducción pensada para la escena y no exclusivamente para la lectura.
El recorrido de este nuevo texto empieza por las primeras obras de Wilde, teñidas de romanticismo, para dar paso a sus cuatro famosas comedias: El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia, Un marido ideal y su obra maestra La importancia de llamarse Ernesto. Es en esta última en que los elementos fundamentales de la dramaturgia de Wilde llegan a su máxima expresión. La trama pasa a un segundo lugar, dejando que el lenguaje se convierta en el foco principal. A través de sus personajes, Wilde cuestiona todas las supuestas virtudes de la era victoriana. Pone en duda el valor de la sinceridad, habla sobre ilegitimidad y abandono. Se burla de la iglesia, de los matrimonios arreglados, de la educación e incluso del amor. Los personajes disfrutan del mismo desapego que Wilde practicaba en su vida y se pasan toda la obra mintiendo para proteger la doble vida que llevan. En el desenlace, la situación se resuelve de modo que las convenciones son satisfechas, los mentirosos estaban diciendo la verdad y Jack es en realidad Ernest. La imaginación triunfa sobre la realidad. La obra es un verdadero festín de lenguaje e ironía que corre a tal velocidad que sin duda supone un gran desafío para cualquier compañía o grupo de actores.
Completa este reciente volumen el drama Salomé, escrito originalmente en francés, y cuya representación fue prohibida en Inglaterra por tratarse de un tema bíblico. En un tono completamente diferente, la obra parece confirmar que “todos los hombres matan lo que aman”, como dice Wilde en la Balada de la cárcel de Reading. En una sucesión de escenas cortas, somos testigos de una cadena de amores no correspondidos y de personajes que viven pasiones desbordadas que sólo conducen a la muerte.
En 1895, Oscar Wilde visitó la cima del éxito, teniendo dos obras simultáneamente en la cartelera del circuito teatral londinense. Eran los días en que el autor vestido a la última moda, con guantes blancos y abrigo con cuello de terciopelo y lirios del valle en el ojal, miraba escondido tras bambalinas la noche del estreno de La importancia de llamarse Ernesto en el St. James Theatre de Londres, mientras que a pocas cuadras, en la sala Haymarket se seguía presentando con éxito Un marido ideal. La imagen no puede ser más que un doloroso contraste con lo que ocurriría pocos meses después, cuando sufrió el encierro en la cárcel de Reading.
En un intento por proteger a su hijo, el Marqués de Queensberry (padre del amante de Wilde, Lord Alfred Douglas) acusó al autor de homosexualidad. Wilde decidió llevarlo a la corte pensando que jamás se encontrarían testigos para probar la acusación, pero no fue así. Hubo testigos suficientes y finalmente Wilde fue sentenciado a dos años de trabajos forzados que hicieron sangrar sus manos, lo dejaron en la ruina económica y quebraron su espíritu.
Con este episodio, queda seriamente mermada la capacidad que había demostrado el joven Wilde de entrar sin problemas a los vericuetos de la restringida sociedad victoriana, la misma que asistía en masa a ver sus comedias estrenadas a lo largo de tres años y que seguía tan estrictamente la moda como, en apariencia, las costumbres puritanas de su Reina. Ellos habían abierto sus puertas a Wilde, un irlandés de clase media educado en Oxford, pero las cosas habían cambiado después del publicitado juicio. Aunque en una función de El abanico… Wilde había hecho que uno de los actores usara un clavel verde en el ojal, el signo de reconocimiento de los homosexuales en París, no fue hasta que su condición se hizo pública que la sociedad inglesa lo abandonó por completo. Henry James negó haber sido su amigo, Émile Zola y André Gide, entre otros, no firmaron una petición que pretendía acortar su pena. Pero quizás lo más doloroso haya sido que Lord Alfred Douglas –su novio– nunca le escribió ni lo visitó en los dos años de encierro. Simultáneamente, su mujer e hijos se cambiaron el apellido y pasaron a llamarse Holland. Wilde terminó sus días viviendo en París bajo un nombre falso y murió repentinamente en noviembre de 1900.
Es tal la ferocidad de las críticas a la sociedad que Wilde plantea en sus obras que aún siguen estando vigentes. El encanto delirante con que logra plasmarlas en sus textos, la pasión vital de sus personajes sumada a la maestría con que maneja el lenguaje, han mantenido sus obras en los principales escenarios del mundo hasta hoy y superan incluso la fuerza dramática que tiene la propia historia de Wilde como ícono y mártir del esteticismo. La aparición de estas obras completas es una ocasión para revisitarlo.

Oscar Wilde. Teatro Completo, Valdemar, 2008, 834 páginas
Acqua Alta es una novela más fácil de resumir que de leer: el fogoso romance en Venecia del estudiante chileno Pablo y la italiana Chiara, contado 18 veces de distintas maneras. Su estructura nos recuerda las variaciones musicales, en que las sucesivas vueltas van desplegando toda la riqueza latente en la frase inicial. Así, en primera instancia, las expectativas del lector se dirigen al modo en que las versiones puedan mostrar facetas complementarias, reconstruyendo a pedazos una verdad. Pronto, sin embargo, se comprende que no hay tal verdad porque cada capítulo sólo contribuye a socavar lo planteado por el anterior. La atención, entonces, deriva en cómo el narrador irá sorteando el desafío autoimpuesto de la variación: ¿qué opción escogerá ahora? Es obvio aludir a experimentos literarios como los Ejercicios de estilo de Queneau, en los que se exacerba el virtuosismo técnico del autor con la materialidad del lenguaje, pero aquí la galería de estilos emulados (juvenil, erudito, gótico, erótico, etc.) más bien sirve para revelar sus insuficiencias y clichés. Cada capítulo, considerado aparte, no sería más que un ejercicio de impostura, de escaso interés; es sólo su adicción y confrontación lo que va complejizando esta experiencia de lectura. La sensación que comienza a imperar, sin embargo, más que sorpresa o encandilamiento es de saturación. Pero los antiguos lectores de Torche ya deberían estar entrenados: lo que en los relatos de En compañía de actores era una apuesta por la reiteración y la insistencia para traspasar un estado de irritación frente al mundo, aquí se transforma en el abuso de la constante ruptura de sus promesas.
Este juego de escondidas vuelve a quebrarse al inicio de la segunda parte con una revelación: “Ha llegado la hora de decir la verdad, ha llegado la hora de decir lo que realmente ocurrió”. Alcanzamos a ilusionarnos pero, como si fuéramos víctimas de un súbito zapping, las líneas se entrecruzan y surgen fragmentos ininteligibles de un supuesto borrador de esta historia (“Reemplazar este párrafo de arriba con.”; “Hay que escribir con furia. Mis palabras”). Luego se lee otra versión, pero ahora construida completamente con citas de otros autores, desde clásicos de la antigüedad como Homero y Ovidio, pasando por Chrétien de Troyes, Shakespeare, Joyce, Vargas Llosa, hasta los más actuales Germán Carrasco (el poeta chileno más influyente, según Germán Carrasco) y el propio Pablo Torche. Aparte de la reflexión sobre la imposibilidad de una escritura original, la conclusión es que a estas alturas cualquier cosa puede servir para armar y desarmar esta trama. El capítulo siguiente se inicia con otra declaración tajante: “Mi nombre es Pablo Torche”, lo que nos tienta a identificar las vicisitudes del protagonista con las del autor real y leer el evento inicial como una vivencia suya. Para frustración de los periodistas culturales (cuya mayor aspiración, como se sabe, es confirmar hasta qué punto un libro es autobiográfico), el lenguaje arcaico de las frases que siguen y la escenografía más propia de una novela picaresca pronto rompen esta pretensión: ni siquiera la etiqueta del nombre es suficiente garantía de fiabilidad. Además, a diferencia del contraste de las modulaciones que predominaba en la primera parte, la excentricidad de esta sección va tornando irrelevante la apasionada historia de amor, y el verdadero drama que se revela es el de la escritura. Todas estas vueltas acaban en la última página con una fórmula retórica de impotencia: “Esta es la historia que he decidido entregar en muchas palabras, porque aquella que es sólo una y no se puede decir se nos escapa siempre (…) Y de ese deseo yo he dado fe ante vuestros ojos, humildemente, aun sin poder conseguirlo”. Esta conciencia de la artificiosidad, tan propia de las novelas de caballería como de la narrativa posmoderna (pienso en obras de Calvino, Vila-Matas, César Aira, Robert Coover, John Barth), no desemboca en un festín lúdico, sino que nos sume en el desamparo, quizás en la nostalgia por aquellas historias de cuya autoridad no dudábamos.
Vale la pena añadir que este libro también merece ser leído como una interesante operación de apropiación y cuestionamiento de la cultura europea desde una perspectiva tercermundista. Mientras muchos de nuestros escritores optan por maquillar sus influencias, y otros se preocupan de enrostrarnos sus lecturas mediante epígrafes presuntuosos de libros que quizás ni han leído, Torche asume la distancia del extranjero, pero no oculta el peso ni el desafío que le significa esa cultura. Se cubre tras las numerosas máscaras que inventa como una manera de mostrar los modos en que la ha absorbido, para luego derramarla. Como el “acqua alta”, aquella marea que siempre amenaza con barrer Venecia, la literatura se desborda en estas páginas. Por eso, si tuviera que escoger un momento en el que tomar verdaderamente en serio lo que dice este narrador, sería precisamente aquel en que asume la escritura como una labor de falsificación y destrucción: “Yo quiero decir la verdad, pero en cuanto lo intento comienzo a mentir. Me parece que diré la verdad, pero la destruyo con mis palabras y mis historias”. Todo el libro, con su exagerada extensión, su imparable dispersión, sus insoportables pedanterías, sus metáforas siúticas, y hasta la última disculpa, es un subrayado de ese vacío. Y lo único que queda en pie son las infinitas posibilidades de la negación: es necesario borrar para descubrir.
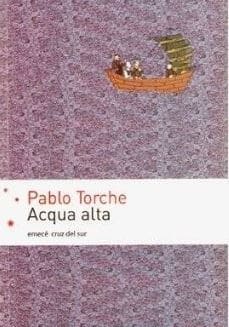
Pablo Torche. Acqua Alta, Emecé, 2009, 324 páginas
Gente que baila sola no sólo está bien. Está muy bien. Por lo tanto, no es accidental que Marcelo Lillo abra el libro con “El artista de la familia”. Ahí, un niño adoptado le narra a su abuela agonizante de qué trata la muerte. Eso es lo que ha aprendido a contar: las reflexiones digresivas de una conciencia que sabe que lo único que se puede narrar es la incertidumbre y la soledad, la miseria de una identidad que sólo puede hablar desde ese páramo, como si la literatura que escribe desde ahí careciera de toda esperanza y fuera una paradoja tan fatal como inquietante: “¿A ti te gustan los muertos, abuela? Sé que no es muy buen tema para una historia porque mi tía me pidió que te contara una buena historia… ¿Pero qué historia puedo contarte si tú ya no quieres oír ninguna?”.
Por supuesto, lo que sabemos de Lillo, el mito que él mismo ha construido desde los medios, no nos dice nada de sus textos: que ya cumplió medio siglo de vida, que ganó alguna vez el premio de revista Paula, que renunció a todo por la literatura, que su vocación de ermitaño fue rota con la trama melodramática de su reconocimiento súbito a partir de los halagos que recibió por los relatos que aparecen en El fumador y otros cuentos.
Pero aquella fama es más que merecida: textos como “Lavanda” o “El otro Missisipi” lo confirman como un autor que, como cuentista, supera con creces a casi toda su generación. Eso, porque leer a Lillo es entonces acercarse al reverso de cierta literatura chilena. Lillo escribe desde el frío, desde la distancia, desde el ejercicio de una palabra desnuda que no evade el pánico ante el silencio. Experto en microclimas, los dramas de los personajes de los trece relatos de Gente que baila sola rozan la precariedad de una conciencia que es capaz de despojarse de cualquier artificio para trazar un mundo propio. Eso lo diferencia de sus compañeros de ruta, aquellos viejos estandartes de la Nueva Narrativa Chilena. Sí, puede que Lillo esté llegando tarde –hubiera sido maravilloso leerlo en 1990 o 1991, cuando la literatura chilena hizo explotar toda su ansia de reconocimiento y sus sueños de fuga– pero esa demora evita cualquier impostación. Sus libros no requieren refrendar ningún falso cosmopolitismo y evaden cualquier nostalgia de clase para asumir en sus relatos la profunda anormalidad de lo cotidiano: el hastío de las parejas, la morbidez que origina toda escritura, la soledad de los rincones de una provincia que se hace invisible a la distancia.
Por lo mismo, más que Raymond Carver, con quien se le ha comparado hasta el cansancio, los textos de Lillo suscriben una voluntad literaria más local e insobornable: la deuda con el viejo José Santos González Vera y su Alhué. Aquello, no por el minimalismo sino porque en ambos aparece sin mayores efectos la condición de pueblo fantasma de cualquier periferia chilena (Lillo escribe desde el sur profundo) y la necesidad de la literatura de consignar ese abandono. Cualquier hype global se anula ahí porque quizás el mejor mérito deGente que baila sola es devolvernos a ese Alhué que nunca debimos olvidar, ese espacio inestable de nuestros silencios locales, recordándonos la precariedad con la que en realidad está construida nuestra literatura. Dice Lillo: “Poco antes del mediodía la gente sale a comprar, asoman más vehículos y de vez en cuando puede verse a algunos turistas con máquinas fotográficas o filmadoras hablando en francés o inglés. Por lo general andan perdidos, ya que las ruinas, que son el único atractivo del lugar, quedan más atrás (…) El resto del año parece un pueblo olvidado, salvo por los fantasmas que vivimos aquí, que nos conocemos desde jóvenes y vamos a morir en este lugar. Seremos enterrados en el cementerio que está tras la colina y nadie se acordará de nosotros”.
Mal que mal, Lillo narra historias sobre gente tan pobre que le queda solo eso: contarse sus propias historias. Lillo escribe sobre fabulosos perdedores: profesores rurales, sobre hombres y mujeres que agonizan, sobre madres que celebran en el cementerio los cumpleaños de los hijos, sobre bomberos que miran la televisión mientras esperan la llamada de un incendio. Son los relatos de una clase media que no aparece en la literatura chilena. O por lo menos no así, desnuda de cualquier caricatura. “¿Te dice algo el afecto?”, dice uno de sus personajes y la extrañeza de esa frase quizás los representa a todos. No hay más verdad que el aire helado que invade estos relatos ni más impostura que la profunda melancolía que nos recuerda la certeza de nuestra propia fragilidad mientras nos dicen que no se necesita demasiado para hacer literatura con aquello, con algo que es más poderoso que cualquier canon académico o experimento textual. Lillo nos recuerda que no hace falta más que eso: casas perdidas en el sur, familias que se deshacen, los sueños de fuga de la clase media, cuerpos que chocan sólo para hacerse daño, la palabra desnuda que es capaz de reflejar la miseria y maravilla de la vida.
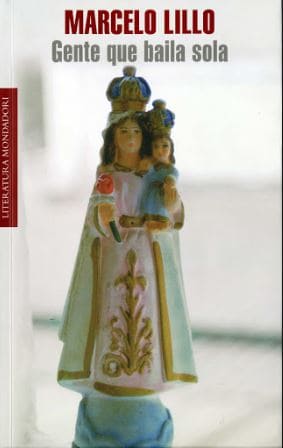
Marcelo Lillo. Gente que baila sola, Mondadori, 2009, 216 páginas