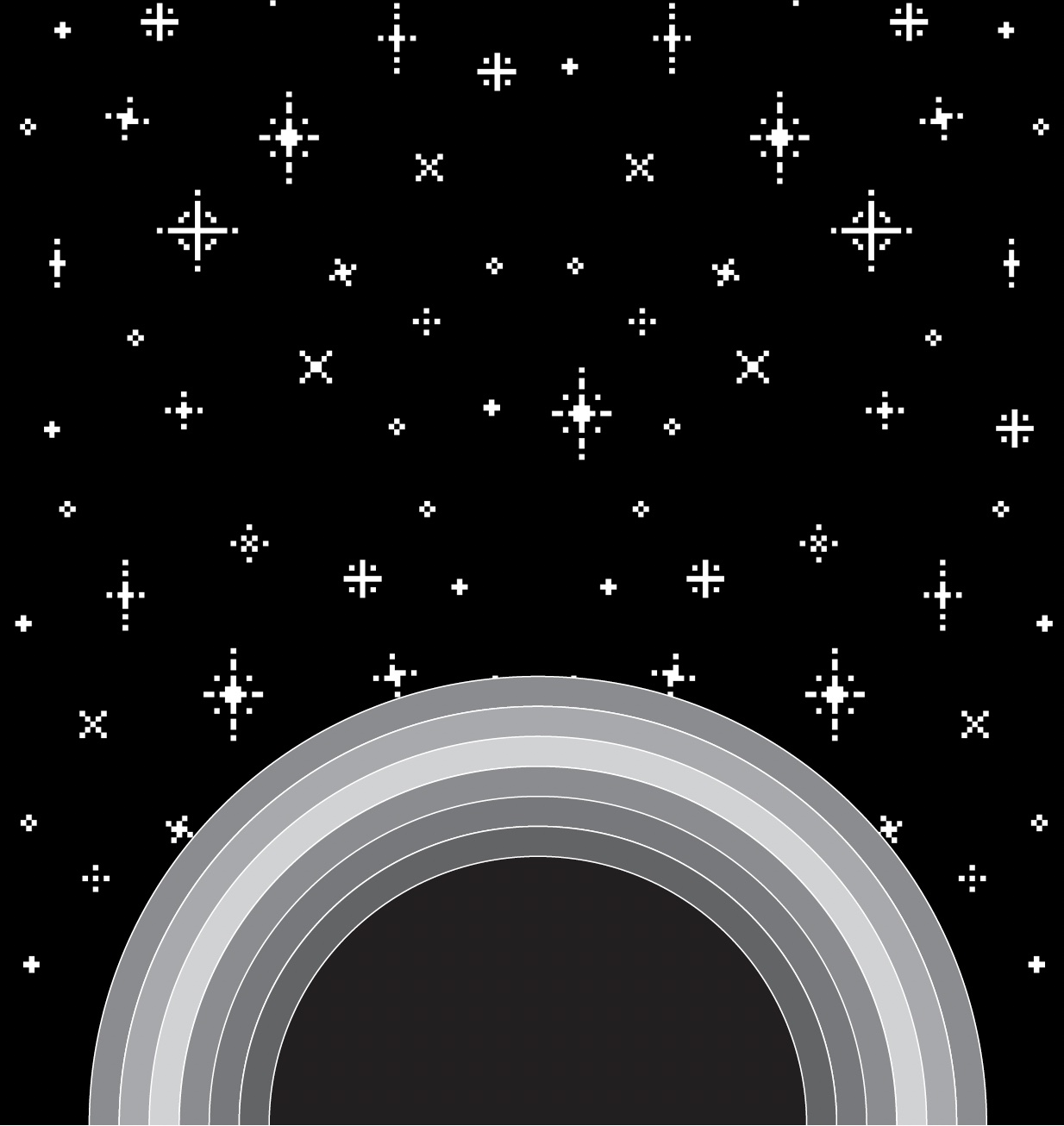
Para algunos se trata de un listado necesario –aunque aún en construcción– de obras y nombres clave; para otros, una categoría con un sesgo academicista y excluyente. Lo cierto es que el recorrido por estas letras disidentes revela una evolución significativa: lo que comenzó como una corriente de voces aisladas y alusiones veladas en la primera mitad del siglo XX ha derivado en un repertorio local cada vez más diverso, con narrativas lésbicas, trans y cuir que exploran el cuerpo, el género y la identidad trazando un mapa del deseo que, impulsado por mayores libertades civiles, se aleja de aquellas primeras escrituras cifradas.
La voz sobreviviente
Con la imagen de un prominente y fálico juguete sexual en portada, la editorial Gay Sunshine Press, que editaba entrevistas a figuras como Tennessee Williams, Jean Genet y Christopher Isherwood, publicó en 1983, en San Francisco, la antología My Deep Dark Pain Is Love: A Collection of Latin American Gay Fiction. La selección a cargo del editor Winston Leyland reunía a autores fundamentales de esta parte del mundo como Manuel Puig, Reinaldo Arenas, Néstor Perlongher y Luis Zapata, y a un chileno, Jorge Marchant Lazcano (1950), con el cuento «Matar a la dama de las camelias».
El relato abre con una cita de Los niños terribles de Jean Cocteau –«Jamás divulgan los oscuros ritos de su religión»– y narra un tenso y confuso episodio entre dos estudiantes, el narrador y un compañero de apellido Santa María en las duchas del colegio. Durante la clase de gimnasia, Santa María es humillado públicamente por su torpeza al saltar el caballete y ridiculizado por el profesor, quien lo llama frente a todo el curso «la dama de las camelias», en alusión a la trágica heroína de Dumas. De vuelta en el vaporoso rincón de los camarines, el narrador –un adolescente obsesionado con su cuerpo, la masculinidad y la aprobación paterna– descarga su rabia y le da una paliza a Santa María. Lo notable es que Marchant narra con la voz del agresor, no de la víctima, y así revela una tensión latente entre el odio y la fascinación, el mandato de la hombría y una atracción que no se nombra.
Fue entonces cuando crucé el baño y lo agarré a puñetazos. Y cuando pensé que ojalá se muriera.
Jorge Marchant Lazcano, “Matar a la dama de las camelias” (1983)
Aún en la resaca de la redada al bar Stonewall, cuando el VIH empezaba a inscribirse como una condena física y moral en los cuerpos de los hombres homosexuales, la publicación de aquel relato fue un acto de exposición radical. Marchant, como tantos de su generación, optaba por el silencio sobre su persona y solo la literatura era el espacio de libertad, un lugar donde podía decirlo todo. Con 33 años, ya había publicado La Beatriz Ovalle (1977) y La noche que nunca ha gestado el día (1982). La Beatriz Ovalle, o cómo mató usted en mí toda aspiración arribista (como iba a titularse originalmente) apareció primero en Buenos Aires, fue bien recibida y tres años más tarde fue reeditada en Chile por Nascimento. Narrada a través de cartas, diarios íntimos y múltiples voces, es una novela de formación que retrata a una joven burguesa educada en un colegio de monjas, que oscila entre la frivolidad, el anhelo de ascenso social y una profunda represión afectiva.
Su candidez infantil –«Cuando yo sea grande me voy a casar con mi papito», «Estoy enamorada, pero no de un chiquillo. Estoy enamorada del amor y de la música»– delata no solo su desconexión con la realidad sino una sociedad que reprime y deforma. Con humor ácido y una estructura novedosa, Marchant diseccionó el arribismo, las tensiones de clase, sexo y género en un Chile profundamente conservador, y, contra todo pronóstico, logró un pequeño suceso: la primera edición se agotó en cuestión de días, hecho insólito en una época de censura y escasa actividad literaria.
Las opiniones no tardaron en dividirse: Marta Blanco la calificó de «novelita gansa», buena para escribirla a los veinte años pero no para publicarla. En la revista Araucaria fue reducida a una «obra generacional». Pero con el tiempo la novela fue ganando aprecio y lectores. Jaime Quezada destacó su aporte a la «más nueva narrativa chilena», Darío Oses valoró su retrato irónico de la alta sociedad santiaguina, y autores posteriores la reivindican como una adelantada a su tiempo.
Para Alberto Fuguet (1964), «Jorge Marchant Lazcano es un escritor que es cuir de varios modos: por su sexualidad, su discurso público, su interés por lo pop, por haber trabajado en otros registros (telenovelas, teatro), por la temática de algunos de sus libros y, quizás lo más interesante, por la mirada cuir, a veces camp, de novelas que tal vez no parecen serlo tanto, solo por la trama o los personajes. La Beatriz Ovalle, por ejemplo, es ultra cuir sin ser gay».
«En la literatura chilena habría que distinguir entre la aparición de lo que llamamos “sexualidades disidentes” –como personaje o fenómeno– y aquella literatura permeada por la identidad de un autor o autora que escribe desde su propia experiencia como homosexual o lesbiana», complementa el periodista y escritor Óscar Contardo, autor de Raro. Una historia gay de Chile (Planeta, 2011). «En cualquier caso –añade–, el lugar que ocupará será el que tiene en la sociedad: la marginalidad, la periferia, la clandestinidad y el conflicto anímico o psicológico».
En La noche que nunca ha gestado el día (Cerro Santa Lucía, 1982), el autor apuesta por otra mirada: esta vez sus personajes son «más pueblerinos y cándidos, pero conocen lo que sienten, intuyen lo que son y saben que no pueden desenmascararse porque eso significaría un final adelantado», escribe la académica Rosana Ricardez.
«La homosexualidad está presente (…) pero nunca de manera transversal, sólo tiene algunos pasajes donde la amistad entre dos hombres puede ser considerada… curiosa. Incluso puede ser una cuestión de afectos, de su delimitación, sin ser homosexualidad. En un lugar de apariencias está prohibida la revelación; sólo puede llegar a insinuarse».
Pese a ese temprano reconocimiento, su inesperada inclusión en esa antología gay de 1983 fue un hecho en cierto modo indeseado, un primer triunfo que Marchant Lazcano eligió saborear en silencio: la literatura lo empujaba a salir del clóset a escobazos, pero él prefirió seguir viviendo en el disimulo cuando el relato apareció en Chile (1986, Cerro Huelén) y su nombre comenzaba a aparecer en las páginas de espectáculos por ser el guionista de algunas de las teleseries más vistas de los primeros años de la transición democrática: Bellas y audaces, A la sombra del ángel y Volver a empezar. Era otra forma de exposición pública que no había buscado y lo obligaba a seguir callando.
«Guardé el más absoluto silencio en Chile, desbaratando lo que podría haber sido un curioso descubrimiento. Esa iba a ser mi vida por una larga fracción de tiempo: el ocultamiento público», recuerda hoy el autor. «Parecía extraño porque, por otra parte, había gozado de bastante libertad en mi vida privada desde que comencé a estudiar Periodismo en la Universidad de Chile en tiempos de la Unidad Popular. Pero parecía muy difícil dar la cara frente a los medios cuando vino la dictadura. Mis primeros textos literarios estuvieron “disfrazados”, como lo habían hecho muchos autores emblemáticos del pasado. Pasarían muchos años para que fuera capaz de escribir con esas nuevas libertades adquiridas a medias, porque continuaba el asedio homofóbico».
El destape llegó en 2006, con la novela Sangre como la mía (Alfaguara), que sigue la historia de Arturo Juliani, un empresario cinematográfico que esconde su homosexualidad, y de su sobrino Daniel Morán, cuya vida termina conectándose con la de otra pareja gay en el presente. El cine está muy presente y funciona como hilo conductor en las vidas de tres generaciones: es un refugio de los personajes, espejo de sus deseos y escenario simbólico de una época en la que la homosexualidad seguía siendo tabú.
«Me he acostumbrado a tener hombres como grandes protagonistas: fuera de la norma, heridos por lo familiar y lo social, enfermos, exiliados, sobrevivientes, como lo era yo mismo aquella noche en que recibí el premio Altazor por Sangre como la mía en la Estación Mapocho. Escuetamente, en esa ocasión dije: “Este es el premio a la sobrevivencia”», dice Marchant.
Rimbaud y Wilde, Gide y Proust, Thomas Mann, Forster, García Lorca y Cernuda, y hasta nuestro propio Augusto d’Halmar crecen en este mundo con el rótulo secreto. Vivirán en medio de la represión y el oscuramiento. Ya sabemos lo que le pasó a Wilde. Por su parte, en las primeras traducciones francesas de Walt Whitman, la voz del poeta se dirigía a un falso destinatario femenino. Proust debió transformar a Alberto en Albertina. Jean Cocteau publicará su Libro blanco sin incluir su propio nombre como autor, y E.M. Forster no será capaz de publicar en vida su Maurice. Autores de tal magnitud constituyen la primera avanzada de lo que más tarde se llamará cultura gay, una literatura creada sobre el doble juego de la culpa y la justificación. Serán capaces de tejer una red de alusiones. Oscurecerán el significado de sus textos, cuando parezca adecuado, para escapar de la censura.
Jorge Marchant, palabras de presentación de Sangre como la mía (2006)
«Ya no era necesario burlar al oficialismo con textos disfrazados, porque había que afirmar una identidad, más aun cuando estaba de por medio el sida y sus consecuencias humanas y sociales tan discriminatorias», reflexiona el autor, quien convive con el VIH desde los años 80 y ha hecho de la enfermedad no solo un motivo literario sino uno desde donde abordar la exclusión, el deseo y la memoria. «A partir de esta novela yo tuve una doble militancia. Ya no solo era una identidad homosexual la que había que sacudir, sino una identidad con otro peso: la enfermedad. Y, según Óscar Contardo, fue el sida lo que hizo visible a la homosexualidad en Chile, ni más ni menos, y lo que empujó a que la discriminación se transformara en un asunto de interés público y de derechos civiles. Exactamente así lo he sentido yo».
Nueve años más tarde publicó Cuartos oscuros (Tajamar, 2015), ambientada también en Nueva York, donde pasó largas temporadas mientras su pareja se trataba por VIH. Ambas novelas conversan entre sí: comparten el séptimo arte como territorio de ilusión y pérdida, el sida como herida generacional y el desarraigo. Si la primera mira con nostalgia los viejos palacios cinematográficos y a las superestrellas de antaño, la segunda se sitúa en sus ruinas: salas abandonadas, frías de tanta ausencia, y que con los años devinieron en escenario del cruising santiaguino.
Ya sabemos que la vida es un largo y agotador camino hacia la muerte, pero en ese camino nos distraemos de pronto y, sin casi darnos cuenta, nos rebelamos contra ella. Es lo que hacen a diario todos esos hombres en el viejo cine perdido en Queens… No hay que darle tregua al sexo, que nos hace sentir tan vivos.
Jorge Marchant Lazcano, Cuartos oscuros (2015)
A sus 75 años, Marchant Lazcano sigue dedicado por completo a la escritura. Desde su luminoso departamento en el edificio Barco, con vista al cerro Santa Lucía, mantiene una disciplina férrea: publica una novela cada uno o dos años, sin excepción. Entre las más recientes están El favorito de las viejas (Cuarto Propio, 2022), por la que ganó el premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile; Asuntos mal tratados (Tajamar, 2023) e Historia de las humillaciones (Tajamar, 2025). En esta última recorre casi un siglo de historia en torno al mismo edificio, por donde desfilan personajes como Blanca, la hija de Alberto Blest Gana, o jóvenes con VIH.
«Hubo un largo espacio de tiempo, anterior a mi generación, en donde los posibles lectores no tenían adónde acudir en el imaginario nacional en torno a la homosexualidad. Partiendo de la base de que la homosexualidad –la única diversidad posible, muchas veces asociada a la locura o el crimen– prácticamente no existía, o mejor dicho, así se hacía creer. Los homosexuales no ocupaban ningún estrato dentro de la “buena sociedad”», recuerda. «Había que acudir a autores internacionales, posiblemente disfrazados. Un Proust para lecturas de alto calibre. Un Genet para quienes querían acercarse al crimen. Un Peyrefitte para soñar con romanticismos de invertidos. Así se leían las historias LGBT cuando no existíamos. A partir de los derechos civiles ganados la experiencia de lectura ha cambiado sustancialmente: surgen en el imaginario nacional las primeras obras en donde es posible visualizar una identidad cercana que te toca de cerca».
Aunque reconoce a figuras locales esenciales de la literatura homosexual –D’Halmar, Donoso, Wacquez y Lemebel–, le cuesta ver un canon consolidado. Pero nuevas voces han ampliado el espectro de lo que antes parecía imposible de narrar, y Marchant Lazcano sigue siendo un lector atento y crítico de esas escrituras. «En estos tiempos, me temo que priman ejercicios literarios de menor valor en donde sobresalen experiencias sexuales personales, literatura iniciática, como sucede con colecciones y libritos para jóvenes. La novedad es que la gama de experiencias LGBT ha crecido hasta lo inimaginable. La literatura lésbica y trans ocupan hoy espacios imprescindibles, como es el caso de la estupenda novela Inacabada (2023) de Ariel Florencia Richards».
Innombrables pulsiones
Yo no enuncio, sino anuncio,
y todas mis palabras,
desprovistas a veces de sentido,
esconden lo doble y son otras tantas anticipaciones.
A. D’Halmar, «El reportaje que nadie nos hace nunca» (1935)
En los descuentos del siglo XIX la literatura chilena ya dejaba entrever –de manera burlona, críptica y, para algunos, escandalosa– la presencia homosexual. En 1886, Juan Rafael Allende publicó en El Padre Padilla –uno de los medios satíricos de la época– su Comedia de maricones, una pieza satírica en entregas que caricaturizaba a los hombres afeminados como objeto de burla política y moral. Diez años más tarde, la Lira Popular recogió en décimas algunos de los casos que corrían como rumores sensacionalistas. «El maricón vestido de mujer» y «La niña vestida de hombre i que se casó con otra niña en Illapel» (1896), ambas de José Hipólito Casas, narraban episodios de travestismo y matrimonios entre personas del mismo sexo bajo la forma de coplas moralizantes que presentaban esas transgresiones como aberraciones dignas de risa y escándalo.
Un ejemplo nunca visto
En Quillota sucedió
De quince años un varón
Con otro hombre se casó.
Observaciones al caso
Que es mui raro i distinguido
Que uno de mujer vestido
Tomó estado con un huaso
Hizo el consorte a su plazo
El novio llamado Sixto
I por no ser tan peristo
Jamás violó sus amores
Diré que ha sido señores
Un ejemplo nunca visto.
(…) Bien por la madre se opina
A su hijo como creó
Desde chico le vistió
Con traje de femenina
Pero fué la doble ruina
Que este infame recibió
El señor lo dirijió
A pedir perdón a Roma
Por imitar a Sodoma
Con otro hombre se casó.
José Hipólito Casas Cordero, «El maricón vestido de mujer» (1896)
De la caricatura homofóbica se pasó al murmullo, al signo críptico y cifrado con que ciertos autores pudieron empezar a insinuarse, aunque ocultándose a menudo entre líneas, disfrazándose de seudónimos y alter egos. Uno de los primeros en hackear esa norma –aunque no del todo– fue Augusto D’Halmar (1882-1950). Su verdadero nombre era Augusto Jorge Goemine Thomson y existen versiones contradictorias sobre su lugar de nacimiento. Algunas fuentes lo sitúan en Valparaíso, otras en Santiago, en la calle Catedral. Hijo de un viajero francés que abandonó a su madre, quedó huérfano muy joven y fue criado por su abuela materna. La temprana vocación literaria y su espíritu aventurero lo llevaron a Perú, la India, España y Francia, donde ejerció como diplomático y periodista, y fue condecorado como corresponsal en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Amigo de figuras como André Gide y Joaquín Edwards Bello, su obra combina elementos modernistas y decadentistas, fruto de sus viajes y de su inmersión en diversas culturas.
El almirante del Buque Fantasma, alto, rubio, de mirada soñadora, siempre envuelto en su obscura capa española forrada en seda roja, fino de ademanes, brujo de la palabra, cautivó a los seguidores de su época que ante el solo anuncio de sus conferencias repletaban los salones.
Generalmente D’Halmar iniciaba sus conferencias con una anécdota o leyenda por él inventada; pero dicha con tal propiedad, academismo y elocuencia, tan a propósito de la temática escogida que, verdaderamente, se tomaba como tal y ya no se olvidaba jamás.
Carlos Ruiz Zaldívar, La Estrella de Valparaíso (1987)
En España escribió Pasión y muerte del cura Deusto, publicada cuatro años más tarde por Nascimento. Considerada la primera novela chilena –y una de las pioneras en lengua castellana– en abordar abiertamente la homosexualidad, se sitúa en una Sevilla donde conviven la bohemia y la religiosidad, escenario en el que un sacerdote vasco se ve irremediablemente atraído por un joven cantor gitano conocido como el Aceitunita.
En un pasaje revelador, el atormentado cura se pregunta: «¿Cómo permanecer aquí, donde todos dicen que somos… lo que no somos?». Esa forma de «nombrar sin nombrar» funciona como una estrategia de resguardo frente a la imposibilidad de expresarse con libertad, un recurso que atravesó buena parte de la literaturav chilena de la primera mitad del siglo XX.
¿Dice usted que el cuadrito representaba la Torre del Oro, y que usted no tenía doce años, y se recuerda de haberlo visto en su casa? Pues eso es. Fue una serie de estudios que hice para mi gran máquina de la Exposición Internacional de 1900, cuando frisaba, por mi parte, en los veintiocho. Con que ya ve usted, cura Deusto, que la diferencia de edad que va de mí a usted es, más o menos, la que hay entre usted y este chiquillo. Y es que, sin figurármelo, yo voy siendo un viejo.
Augusto D’Halmar, Pasión y muerte del cura Deusto (1924)
Por esos años D’Halmar mantenía un fluido intercambio epistolar con Fernando Santiván, su discípulo más cercano en la Colonia Tolstoiana. En Raro, Óscar Contardo (1974) identifica ese vínculo como una de las conexiones más significativas en la vida temprana del autor de Juana Lucero (1902) y sitúa algunas de sus obras entre las primeras en dar cabida a experiencias y deseos homosexuales en la narrativa chilena.
«Se podría trazar una tradición narrativa en Chile que arrancaría con El cura Deusto de D’Halmar y pasaría por los diarios de Alone, Amasijo de Marta Brunet, alguna de las obras de Benjamín Subercaseaux, Pena de muerte de Lafourcade, Infancia y Diario íntimo de Luis Oyarzún. Cada uno daba luces de una sensibilidad y de una forma de vida que fue encontrando cada vez más espacio», dice.
Marchant Lazcano, quien leyó la novela en su juventud, la considera una obra singular dentro de la producción de D’Halmar, aunque reconoce que el tiempo no ha jugado a su favor. «Fue escrita dos décadas después de la tragedia sufrida por Oscar Wilde y siempre se ha leído a destiempo, o a contrapelo (…) En su momento de origen, la crítica evadía las implicancias homosexuales de un cura enredado con un chiquillo gitano. Con las décadas se la instauró como obra fundacional del género. Ahora, si se lee, se hace con cierta curiosidad de “rareza”, intentando pasar por alto el aburrimiento de una prosa recargada de españolismos y anacronismos».
«Escribir es un acto de goce y libertad», dice la crítica y académica Lorena Amaro, quien coincide en la deliberada ceguera con que fueron leídos ciertos autores: «Hay muchos textos que ya sea por los mundos que construyen o sus voces narrativas nutren un corpus de lectura que durante mucho tiempo fue ignorado por la crítica, que miraba hacia el lado o se hacía la loca de cara a la homosexualidad, el lesbianismo o el mundo trans, desde Augusto D’Halmar (…) hasta textos recientes, como Ahora puedo nombrarte de Caro Mouat, en que se hace presente la experiencia trans».
Y es justamente en esa lectura desfasada donde hoy radica su valor fundacional. Ignorada y marginada en su tiempo, la novela de D’Halmar ha sido recuperada como un antecedente clave de la literatura homosexual chilena. En 2019, la Universidad Alberto Hurtado publicó una edición crítica, a cargo de Daniel Balderston y Daniela Buksdorf, que la revaloriza como texto pionero cuir en la región y la instala como un hito para los estudios de disidencia sexual y lenguaje modernista.
Pero el autor ya había tanteado esas tensiones en su segunda novela, La lámpara en el molino, escrita entre 1904 y 1906 y publicada en 1914. Allí cuenta la historia de Lot y Germana, dos hermanos que viven aislados en un molino detenido en el tiempo, unidos por el recuerdo de su madre muerta y por un vínculo hecho de silencios, ensueños y pulsiones.
Como apuntan los académicos Jaime Galgani y Macarena Silva Contreras en «La primera novela visionaria chilena», es una obra adelantada a su época e inaugural en estilo: mezcla impresiones oníricas, simbolismo y una prosa cercana al poema en prosa, alejándose de los realismos y naturalismos dominantes. «D’Halmar desconfía de la razón y prefiere la intuición, la fe poética y el misterio como formas de conocimiento», apuntan. En ese mundo de luces y sombras se perfila ya el modelo relacional que más tarde desplegará en Pasión y muerte del cura Deusto: la atracción entre dos hombres, marcada por un deseo que se insinúa más que se nombra, como un secreto a voces o un misterio que nunca se devela.
Tras el fracaso de su debut, su segunda novela volvió a desconcertar a la crítica. Nathanael Yáñez Silva la tildó de «cuento» oscuro y carente de interés, y Eduardo Barrios dijo que «no es arte porque no comunica». Hernán Díaz Arrieta, Alone –quien durante décadas movió el péndulo de lo que se consideraba buena o mala literatura en Chile–, la incluyó en un listado de libros «aburridos, terribles y largamente aburridos».
Me acusáis de no pintar la vida que vivimos, sino otra que vive en mí y, Dios mío, ¿acaso no basta? Si toda obra es un sueño balbuceado que puede encerrar una revelación, si por abiertos que parezcan los ojos del artista, las imágenes del mundo exterior pasan por ellos como sombras y sus miradas están constantemente vueltas hacia adentro, dejadme también a mí y tened presente el peligro de despertar a un sonámbulo.
Augusto D’Halmar, prólogo de la reedición de La lámpara en el molino (1914)
El autor regresó a Chile a mediados de los años 40 y murió cinco años después en Putaendo, víctima de un cáncer de garganta. Su epitafio, escrito de su puño y letra, parece una respuesta anticipada a quienes, con el tiempo, curiosearían sobre sus discreciones: «No vi nada sino el mundo. Nada me pasó sino la vida».
Casi una década antes de que D’Halmar transmutara en literatura sus innombrables pulsiones, Alone (1891-1984) publicó La sombra inquieta. Diario íntimo (1915), donde aparece el que suele considerarse el primer personaje afeminado de la narrativa chilena. Solo tras su muerte, con la edición de su verdadero Diario íntimo en 2001, quedó al descubierto que fue bisexual: en su juventud tuvo romances con mujeres de la alta sociedad, en su mayoría casadas, pero con el tiempo se vinculó exclusivamente con hombres.
Rehuía las entrevistas y en sus últimos años incluso rechazaba ser fotografiado. Nunca se casó, lo que alimentó los rumores, y pasó sus últimos años viviendo con su hermana y luego con una sobrina, cultivando una discreción extrema que no dejaba ver más que esa «enigmática elegancia» que proyectaba, según reseñas de la época. «La personalidad es la parte menos exterior del hombre. Es la fisonomía del espíritu. Los hombres que hablan mucho están siempre unidos por una vulgar analogía, como los hombres que callan están eternamente separados por una misteriosa diferencia», escribió sobre Alone el poeta Daniel de la Vega en Pacífico Magazine.
«Hubo quienes presagiaron lo que se ocultaba bajo su apariencia circunspecta. Fernando Santiván, por ejemplo, se percató de su personalidad cuando todavía era Hernán Díaz Arrieta, un aprendiz de escritor que ensayaba sus primeras letras junto a Jorge Hubner, en un librito que publicaron con el título de Prosa y verso. Lo describió como “un espíritu tortuoso”», escribe Cecilia García-Huidobro en «Alone y Mistral: bitácora de un viaje».
«Donde realmente se revela esta suerte de motín interior al que lo sometía constantemente su hipersensibilidad y sus obsesiones, es en sus diarios. Allí se fragua día a día esa interioridad tan atormentada, su absoluta falta de paz íntima, su desgarro de vivir. Leyéndolos, vemos que Alone vivió corroído por la neurosis. Siempre disconforme, obsesionado por la decadencia, perturbado ante el temor de males y enfermedades que lo rondan, enojado con un cuerpo donde no puede sentirse a gusto ni protegido, acaso traicionado por algunas de sus pulsiones o instintos. (…) Extraviado, como él mismo dijo».
Leonidas Morales plantea que Alone mantuvo una relación ambivalente con el diario íntimo, un género que en el Chile de comienzos del siglo XX se asociaba a lo femenino. Eso lo incomodaba. Aunque escribió con regularidad durante 58 años, al inicio se excusaba de llamarlo «diario íntimo» por considerarlo «ridículo, femenino y romántico». Esta incomodidad, sugiere Morales, revela el conflicto de Alone con su propia sexualidad en una época represiva. Sin embargo, su «revancha consistió en estilizar la realidad, confirmando que para él la escritura, ya fuera en diarios o crónicas, era siempre una construcción elaborada y no un desahogo espontáneo».
«En los diarios está la personalidad de Alone sin filtros: sus obsesiones eróticas y liberales, sus verdaderos pensamientos», explicó Fernando Bravo, quien en 2001 editó los cuadernos en Zig-Zag. Ese año, en entrevista con La Tercera, contó que los había comprado a una sobrina de Díaz Arrieta por unos 300.000 pesos de la época. «Su vida sexual es una de las obsesiones de los cuadernos. Abunda en detalles sobre sus costumbres íntimas. Tenía una garçonnière, que llamaba El Palacio de la Libertad Absoluta, y describe también encuentros con hombres. Indiscutiblemente, Alone era bisexual», aseguró.
Distinto fue el caso de los diarios póstumos de Luis Oyarzún (1920-1972), publicados en 1995 por la Universidad de Chile. A diferencia del fervor confesional de Alone, acá lo que prima es el silencio. No hay revelaciones ni grandes escenas. Apenas algunos nombres que se repiten, un tono melancólico, pistas sueltas. Nada que despeje la niebla, salvo una sola mención a su homosexualidad y un primer editor desinteresado en ahondar en ello. «Tanto a su familia como a algunos de sus amigos les resultaba incómodo que el hombre al que admiraban fuera gay o al menos que ese rasgo de su identidad llegara a ser de dominio público. Oyarzún notaba en vida esa resistencia y buena parte de su melancolía constante estaba relacionada con esa sutil hostilidad», escribe Óscar Contardo, autor de Luis Oyarzún. Un paseo con los dioses (UDP, 2014), donde rastrea esos vacíos y amplía el retrato del profesor, ensayista, poeta y crítico naturalista.
15 de junio de 1959.
Me he dejado llevar. Soy mi propio desconocido. He huido de mi propia medida. No he defendido mi soledad ni mi fortaleza. Recibí la fuerza, he brotado en una rama joven de la especie humana, no me fueron negadas las fuentes. Me fue ofrecida el agua de la cual no he bebido. Parece que no hubiera querido otra cosa que angostarme, agotarme. Cargos y cargas, libros y libras, en lugar de vuelo.
Luis Oyarzún, Diario íntimo (1995)
Para Juan Pablo Sutherland (1967), escritor y editor de A corazón abierto: Geografía literaria de la homosexualidad en Chile (Sudamericana, 2001), volumen pionero del canon cuir local, esos primeros escritos deben leerse como parte de una estrategia de supervivencia simbólica. «En un primer momento podemos ver la construcción de un montaje para esquivar la persecución cultural y sexual», explica. «Desde D’Halmar, pasando por María Luisa Bombal, Luis Oyarzún o Benjamín Subercaseaux, entre otros, son escrituras que relatan una historia envuelta en ocultamiento, disfraz y silencio. Quizás la época de una “epistemología del clóset”, como lo señala Eve Kosofsky Sedgwick».
Contardo advierte que hay que situar a estos autores en su tiempo y no juzgarlos con la vara del presente. La sodomía no se despenalizaría hasta 1999. Faltaba que corriera mucha agua bajo el puente. «Ni D’Halmar ni Mistral ni Donoso ni Luis Oyarzún vivieron en un mundo en el que era posible salir del clóset, porque esa es una idea muy moderna. Incluso D’Halmar, quien era muy exuberante en sus costumbres, no podría haber planteado su orientación sexual de manera explícita sin que esto tuviera consecuencias. En gran medida sus viajes eran un escape. No es posible elegir, optar, cuando una de las opciones, hacer público algo ampliamente rechazado, es simplemente la muerte social».
Y añade: «Lo interesante en este caso es estudiar las estrategias que cada uno de ellos usó para sobrevivir: los círculos de lealtad, el autoexilio, el blindaje artístico, diversos niveles de hipocresía y sacrificios. El problema de juzgar con una moral contemporánea biografías de personas que vivieron hace un siglo es que se puede llegar a falsear al personaje, convertirlo en un héroe o heroína de causas en las que nunca creyó, o culparlo de no haber sido lo suficientemente valiente por no hacer algo que estaba mucho más allá de sus posibilidades».
En 1936, en la mitad de su vida, Benjamín Subercaseaux (1902-1973) publicó Quince poemas directos, considerado el primer poemario abiertamente homoerótico de la poesía chilena. Editado por Nascimento, el libro incorpora figuras inéditas en el imaginario local –el cruiser, el «niño homosexual»– y rompe de frente con la moral heteropatriarcal. Años más tarde, el autor renegaría de la obra: llegó a decir que prefería no haberla escrito y la calificó como «un horror y un error que, afortunadamente, nadie conoce». Sin embargo, esos versos persisten como testimonio poético de un deseo silenciado.
Y son ellos, así, directamente,
los que llamamos hombres.
Caras toscas o finas,
labios delgados o gruesos;
torsos siempre cubiertos de una piel suave
que constituye, de por sí, el desnudo;
voces claras o enronquecidas,
miradas lejanas, precisas o estúpidas
que miran sin mirar,
como podría mirar un biceps.
Benjamín Subercaseaux, Quince poemas directos (1936)
La historia nació casi por accidente. María Griselda era apenas un esbozo, un rol secundario en La amortajada (1938), pero, ya instalada en Estados Unidos y mientras negociaba con Farrar, Straus & Giroux, que la presionaba para que alargara sus novelas, María Luisa Bombal (1910-1980) decidió darle voz propia. «Su belleza es también un estigma, los maravilla a todos, pero solo produce la desgracia. ¡Tan sola ella siempre!», recordaría años después.
Publicado en 1946 en la revista Norte, el relato rescata a la nuera de la protagonista de La amortajada y la coloca en el centro: una mujer de belleza fulgurante que deslumbra a todo el mundo, pero que también despierta celos y deseo en Silvia, la joven esposa de Fred. Desata incluso las pasiones en Ana María, quien narra: «María Griselda la intimidaba (…) cuando se topaba con sus ojos (…) no le gustaban ya sus propios ojos azules». Dos años más tarde apareció en Sur y Zig-Zag, pero su edición definitiva en Chile llegó recién en 1976, publicada por El Observador de Quillota y dedicada a su dueño, Roberto Silva Bijit, con ejemplares numerados para Alone, Borges y otros amigos. Con el tiempo, la crítica lo ha leído como una de las primeras ficciones locales que bordean el deseo entre mujeres, encapsulándolo en tensiones no resueltas.
No era un gesto aislado: Bombal también escribió el cuento «Trenzas» (1940), donde la conexión íntima entre dos hermanas y sus cabelleras se ha interpretado como una metáfora de vínculos femeninos potencialmente homoeróticos.
Muy sabido es que tanto en las mujeres como en los gatos, la curiosidad siempre triunfó sobre toda otra pasión. Así pues, cuando al regreso intempestivo de su amo y señor, la esposa desobediente hubo de hacerle temblorosa entrega del manojo de llaves, entre estas aunque maliciosamente disimulada, el temible caballero la descubrió no solo mohosa… sino además tinta en sangre.
María Luisa Bombal, «Trenzas» (1940)
Otras autoras también se aventuraron en relatos de deseo lésbico. María Carolina Geel lo hizo en Cárcel de mujeres (1956), novela breve y fragmentada, escrita tras haber sido encarcelada por matar a su amante, donde narra el vínculo erótico entre las presas, las lógicas patriarcales y la violencia que la institución ejerce sobre sus cuerpos.
El mismo arrojo se ve en Amasijo (Zig-Zag, 1962), de Marta Brunet (1897-1967), publicada un año después de recibir el Premio Nacional de Literatura y recientemente reeditada por la Universidad de Santiago. Allí, la homosexualidad masculina aparece como herencia torcida y trauma familiar. Julián, el protagonista, es un dramaturgo que carga su deseo como un castigo: lo persigue una infancia ambigua, una madre que lo amamanta más allá de lo permitido y un entorno que lo apunta por su diferencia.
«Premio Nacional aborda tema tabú», dice el titular de una nota publicada ese mismo año a propósito del lanzamiento de la novela, eclipsado, como casi todo, por el mundial de fútbol que se realizaba en Chile. «La homosexualidad es un tema que en Hispanoamérica suele tratarse superficialmente, o, lo que es peor, románticamente. A veces aparece como tema incidental en novelas argentinas o brasileñas, y en Chile, después de Augusto D’Halmar, también ha sido tratado por María Elena Gertner, en algunos de sus personajes secundarios. Pero las 183 páginas de Amasijo están dedicadas a desmenuzar novelísticamente la homosexualidad».
«Marta Brunet pudo no haber sido cuir, pero Amasijo sin duda es una obra cuir, partiendo porque es rara», opina Alberto Fuguet. A pesar de la delicadeza con que la autora nacida en Chillán abordó la homosexualidad, sus protagonistas no escapan a la moral opresiva de su tiempo: Julián termina lanzándose desde la plataforma donde iba a estrenar su obra de teatro.
No se encoja de hombros. Ese mar de amarguras, de negaciones, esa indiferencia frente al mal o al bien, esa aceptación del destino que hay en su obra, me asentó en mi primera impresión. Y su salida a escena. Parecía usted un niño sumido en una atroz pesadilla. Casi al ras de perder la conciencia. No le doy excusas por hacer preguntas. Por romper nuestro pacto. Creo que necesita hablar usted mismo de usted mismo. No solo hablar a través de sus personajes.
Marta Brunet, Amasijo (1962)
«Cuando leí Amasijo me sorprendió mucho», recuerda Lorena Amaro. «Con la inteligencia que la caracterizó siempre, Brunet captó este tema y procuró poner en escena a un personaje homosexual, aunque lo hizo con las herramientas disponibles para alguien como ella y en su tiempo, patologizándolo hasta cierto punto. Accedemos a su historia a través de una confesión, algo muy típico en su narrativa. Fue una enorme narradora que vio la necesidad de abrir ese diálogo, pero con el sonido de fondo de los prejuicios de su época: el hijo único, la madre posesiva, el padre ausente, el marco psicologizante que “explica” la identidad homosexual. No es disruptivo para nosotros hoy, pero entonces corrió el cerco de lo decible».
La ecuación aplica también para Soledad de la sangre –publicado en Uruguay por Arca y en Chile por Zig-Zag, ambos en 1967–, un relato breve y cargado de simbolismos donde Brunet vuelve a adentrarse en los pliegues de lo no dicho. Al centro, un hijo enfermo, tembloroso y dependiente, dominado por una madre casi vampírica. Ese vínculo simbiótico lo anula: su masculinidad aparece frágil, difusa, subordinada. El relato nunca menciona la homosexualidad, pero resuena en esa zona ambigua donde se han leído otras subjetividades que escapan del ideal viril.
En ciertos círculos intelectuales, sobre todo de influjo europeo, la homosexualidad solía encontrar cierta tolerancia hacia mediados de siglo. Incluso escritores que tenían poco o nada de friendly la abordaron tempranamente. Uno de ellos fue Enrique Lafourcade (1927-2019) en su segunda novela, Pena de muerte (Zig-Zag, 1952). Ambientada en Horcón, una caleta de pescadores cercana a Valparaíso, narra las vacaciones de tres amigos y se centra en el desvarío del primero, un personaje atormentado, melancólico y escapista.
Se trataba de que quería ser hombre libre, de que deseaba elegir por sí mismo. Ya estaba hecha, esa elección, hurtada a los designios de Dios. Él no podía aceptarlo todo. Algo tiene que pertenecer a mí únicamente, con exclusividad absoluta. Si uno lo acepta todo ya no es libre. Como embriagado con el sonido de esa palabra volvió a repetirla «libre, libre» (…) ser uno mismo, yo soy yo, pretender serlo hasta lo último. ¿No era eso hermoso ? ¿No era heroico?
Enrique Lafourcade, Pena de muerte (1952)
Con una escritura cargada de simbolismo y dramatismo, Lafourcade retrata una subjetividad marcada por la inestabilidad emocional, el aislamiento y una tensión homoerótica latente. «Un esteta, un ser refinado, que posee sentido exacto del matiz y del castigo. Otrosí un atormentado por la vivencia de la muerte, por la angustia vital en que se hace consciente la tragedia cotidiana, normal de vivir, que es agonía y derrumbe», escribió Mario Osses sobre el protagonista de la novela.
En la familia equívoca de La muerte en Venecia, El inmoralista, Demián, La pasión y muerte del cura Deusto, El sacerdote y el acólito y otras obras de manifiesta temperatura homosexual, Pena de muerte se da traza para realzar con fineza poco conocida en literaturas embrionarias y primitivistas como suelen ser las hispanoamericanas un sentimiento que normalmente repugna al sentido común. (…) No constituye ni un ditirambo ni una apología de la inversión, sino más bien un retablo de claroscuros y matices donde la mayor importancia la tienen la inteligencia y el buen gusto.
Mario Osses, Atenea 335 (1953)
Años más tarde, en Para subir al cielo (1959), Lafourcade vuelve a explorar conflictos identitarios y afectivos entre hombres de un círculo intelectual y bohemio. En ambas obras los homosexuales aparecen como figuras atormentadas, atrapadas por su orientación en un universo narrativo que insiste en mostrar la homosexualidad como destino trágico y marginal. Luego, el autor de Palomita blanca (1971) se convirtió en un enemigo público de la diversidad sexual. Protagonizó varios episodios escandalosos, sobre todo en sus delirantes y homofóbicas columnas dominicales en El Mercurio. El 4 de agosto de 1985 –a un año exacto de la muerte de Edmundo Rodríguez, primera víctima del VIH en Chile– publicó «SIDA: el ángel de la muerte», donde aseguraba que la enfermedad solo afectaba a «cierto tipo de gente» y advertía que los «normales» debían cuidarse para no despertar sospechas. «De otro modo, todos creerán que uno tiene la peste rosa», escribió. En otra planteó abiertamente que «a los homosexuales deberían llevarlos a una isla». Años después arremetió contra Pedro Lemebel, a quien llamó «una yegua del Apocalipsis (…) calva y medio ciega».
El oportunismo literario del autor de la Generación del 50 en el pasado seguía fresco en la memoria de algunos, y sus dichos no pasaron desapercibidos. El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS) –hoy Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género– le respondió con un contundente comunicado titulado «La miopía asexuada de Lafourcade», que ironizaba sobre su fijación con «los tacos y las pelucas» y sugería que, más que una provocación, lo suyo delataba «una heterosexualidad forzosa o una misoginia reprimida».
Cuando cae la cortina
Lector, tú no estás leyendo un libro,
tú estás tocando a una persona.
Walt Whitman, Adiós
José Donoso (1924-1996) decía que las novelas no se planifican. «Se gestan desde adentro hacia afuera; imponen su tono, su forma, las palabras mismas de las que se nutren, con las que se crean a sí mismas», afirmaba en los noventa. El lugar sin límites (1966), su segunda novela, es un claro ejemplo: se le apareció a medio camino de otro libro, El obsceno pájaro de la noche, que se le resistía y lo bloqueaba, y cuando debía pagar una deuda con la editorial Zig-Zag. En México, al fondo de la casa de Carlos Fuentes, mientras este escribía Cambio de piel, Donoso concibió la novela, que fue leída y aprobada por Fuentes antes de entregar el manuscrito a la editorial Joaquín Mortiz. Para saldar su deuda con Zig-Zag les entregó Este domingo, publicada también en 1966. «Carlos Fuentes opinó que era demasiado bueno para usarlo con el fin de saldar una absurda deuda de mil dólares en Chile, ya que jamás saldría de allí, puesto que el monopolio editorial lo impediría», contó luego Donoso en Historia personal del Boom (1983).
El lugar sin límites fue su primera novela editada fuera de Chile y en una de las casas editoriales más prestigiosas del mundo hispanohablante; desde entonces ha sido traducida a múltiples idiomas, adaptada al cine por Arturo Ripstein en 1978 y reconocida como una de las novelas fundamentales del siglo XX en América Latina.
La historia transcurre en el pueblo ficticio de Estación El Olivo, en medio de una modernización agraria que amenaza con cambiarlo todo, aunque sin tocar de verdad las bases del poder. La Manuela es una travesti madura que ha heredado un prostíbulo en decadencia junto a la Japonesita. Ambas comparten una vida donde los márgenes no son solo geográficos sino existenciales. Entre menciones a Talca y otros pueblos del Maule, la novela delimita un paisaje de encierro donde la ciudad cercana representa tanto una posibilidad de escape como una frontera simbólica.
Lecturas recientes con perspectiva cuir, como las de Carl Fischer (Locas excepciones) o Sharon Magnarelli (Understanding José Donoso), han interpretado a la Manuela como una figura liminal, que subvierte las categorías binarias de género y cuya violencia no es anecdótica sino estructural. Pero esa violencia no viene solo de los otros personajes. También viene de la voz que narra. Como observa Miguel Ángel Náter en «José Donoso o el eros de la homofobia», los narradores de El lugar sin límites y El obsceno pájaro de la noche exhiben «un rechazo continuo hacia los personajes marginales» y tienden a representar la sodomía como señal de inferioridad.
Donoso indaga en la fragilidad del deseo, la identidad y el cuerpo en una sociedad donde el travestismo era un escándalo y una amenaza al orden establecido. Pero en lugar de ofrecer un panfleto despliega ambigüedad, tensión y belleza. Como diría Severo Sarduy, es en su «escritura/travestismo» donde reside su fuerza más radical: en una prosa que se traviste de muchos géneros, de muchas formas y voces.
Para la editora de sus diarios póstumos, Cecilia García-Huidobro, esa ambigüedad no solo atraviesa su obra sino que encuentra su corazón en sus cuadernos personales. «No creo que sea casualidad que Donoso haya sido un entusiasta lector de autobiografías, epistolarios y muy especialmente diarios íntimos», comenta. En ellos se despliega «el rastreo abismal de la ambigüedad que lo habitaba, entre ellas la homosexualidad. Esos textos personales constituyen el andamiaje más honesto desde donde leer su narrativa: un laboratorio de contradicciones y máscaras. La culpa no se dice, pero se vive. Y en el caso de Donoso, la transformó en energía creativa».
El lugar sin límites marcó un antes y un después. «Termina siendo –según Marchant Lazcano– el caballo de batalla de un movimiento gay que comienza a darse a conocer histórica y socialmente en esos 60, con sus implicancias anecdóticas en torno al “maricón vestido de mujer” y el interés de su generación en el prostíbulo como eje de la disidencia». Y agrega: «Muchos de los contemporáneos de Donoso, especialmente en teatro –Alejandro Sieveking, Luis Alberto Heiremans– acuden a la prostituta virtuosa entre las que podría caber la Manuela, aunque por el hecho de ser hombre es menos virtuosa».
«La novela de Donoso marca también un punto de inflexión en la forma en que la literatura chilena representaba el deseo homosexual. Como señala Contardo: «A medida que avanza el siglo XX, es la profundidad de los personajes, la centralidad que adquieren en la trama y la posibilidad de nombrar el deseo. No es lo mismo el subtexto de La lámpara en el molino de D’Halmar –donde apenas se sugiere una relación amorosa entre hombres– que “Santa Lucía” de Pablo Simonetti (1997), donde el encuentro físico entre dos varones es explícito. Con el tiempo, la representación del deseo gana nitidez y pasa del tormento –como en El lugar sin límites de Donoso– al placer, como ocurre en Joven y alocada de Camila Gutiérrez (2013)».
De una casa de putas a otra. Desde que tenía recuerdo… de una casa en otra, siempre, desde que lo echaron de la escuela cuando lo pillaron con otro chiquillo y no se atrevió a llegar a casa porque su papá andaba con un rebenque enorme, con el que llegaba a sacarle sangre a los caballos cuando los azotaba, y entonces se fue a casa de una señora que le enseñó a bailar español. Y después ella lo echó, y otras, siempre de casa en casa, sin un cinco en los bolsillos, sin tener dónde esconderse y descansar.
José Donoso, El lugar sin límites (1966)
Dos años después de la publicación de la novela, Donoso y su esposa adoptaron a Pilar, quien décadas más tarde publicaría Correr el tupido velo (Alfaguara, 2009), una biografía íntima donde reconstruye las sombras, contradicciones y obsesiones de su padre. Una de las grandes revelaciones es una carta del autor a su esposa, en la que confiesa: «Hay cientos de miles de cosas que no he hablado aquí: mi homosexualidad, pasiva y latente e imaginativa en este momento, como una huida al miedo de la entrega total a ti».
La vida y obra de Donoso se entrelazan bajo el signo del secreto, el miedo al escándalo y la necesidad de encubrirse. Temía ser reducido por la crítica a un escritor homosexual. Pero cuando supo que en Estados Unidos se estaban escribiendo tesis sobre la homosexualidad en su obra, exclamó con ironía: «¡Claro que El lugar sin límites se presta para ello! ¡Qué le voy a hacer! A lo hecho, pecho».
Durante ese mismo periodo aparecieron en Chile otras novelas donde el deseo entre hombres ya no se oculta, pero tampoco se declara. En El apuntamiento (Androvar, 1967), Luis «Paco» Rivano retrata a El Italiano, un joven pobre que descubre su homosexualidad y se dedica a la prostitución –el «mostacero», lo apodan– mientras se mueve entre robos, coimas y encuentros fugaces en lugares como Il Bosco, los juegos Diana o el cerro Santa Lucía. La novela debe su título a la coima que pagan los delincuentes a los carabineros trasnochados que rondan la ciudad para seguir delinquiendo libremente.
Mario Cruz –excronista de farándula, teatro y policial– publicó El Príncipe (1972, del Nuevo Extremo), una novela breve ambientada en una cárcel de San Bernardo que fue puesta a la venta exclusivamente en quioscos. La historia parte con un crimen envuelto en misterio: Jaime, el protagonista, acuchilla a su mejor amigo en un arrebato pasional del que nunca sabremos si fue por deseo, celos o culpa. A partir de ahí, se despliega una trama carcelaria donde Jaime, un joven narcisista y a la deriva, entabla una relación sexoafectiva con su compañero de celda, «el Potro», un reo varios años mayor que goza de respeto y poder tras las rejas.
Lo distintivo no está solo en el tema sino en la forma: la avezada escritura de Cruz se instala, como postula el académico Sebastián Reyes Gil, en el terreno de la baja literatura, con una estética camp y pulp que encarna por primera vez una homosexualidad popular, marginal y explícita. Y sí: su novela desde luego fue ignorada por la crítica.
Parecían maricones. Yo sentía vergüenza y rabia. Pero ellos, en el mejor de los mundos. El Gitano hacía el papel de mujer, muerto de la risa, cerrando los ojos, pasándose la mano por el pelo, por las caderas, tocándose el pecho como si tuviera tetas, y siguiendo el meneo del tropical. Era como si se lo estuvieran pescando.
De repente, el Gitano comenzó a dar gritos, a gemir, a decirle: «¡Macho rico!… ¡Ay, no tan fuerte, m’hijito!… ¡Me vas a matar de gusto!… ¡Negro goloso!», y cosas por el estilo.
Fue entonces cuando perdí la cabeza. De un salto, agarré el cuchillo de la señora que estaba preparando un sánguche y lo hundí en la guata del Gitano.
Mario Cruz, El Príncipe (1972)
Algo ya se movía en el aire. El 22 de abril de 1973, un grupo de homosexuales y travestis protagonizó la primera manifestación homosexual en Chile, en plena Plaza de Armas de Santiago. La prensa, con titulares incendiarios, la llamó «la rebelión de los raros». Eran entre 30 y 50 personas denunciando el acoso policial, las redadas y las rapadas de cabeza por supuestas faltas a la moral.
«Una revuelta sin manifiesto, un grito sin micrófono, un desfile sin permiso», se lee en Bandera hueca. Historia del movimiento homosexual de Chile (Siempre Viva, 2008), del periodista y activista Víctor Hugo Robles –el Che de los gays–, quien rescató del olvido ese acto fundacional de protesta. Pero el golpe estaba a la vuelta de la esquina, y con la muerte del presidente Allende y del gobierno de la Unidad Popular vendrían años de apagón, represión y ocultamiento.
La dictadura de Pinochet ridiculizó, barrió del espacio público y persiguió a las diversidades. Decenas de homosexuales fueron asesinados por agentes del Estado, como documenta el periodista Rodrigo Fluxá en Corazón partío (Hueders, 2021), que reconstruye crímenes cometidos en Arica entre 1973 y 1976. Era otra condena al margen, al silencio, a la clandestinidad.
En el periodo más oscuro del régimen, Adolfo Couve publicó El picadero (Universitaria, 1974). Una novela breve, que a simple vista parece hablar de una estirpe en decadencia –una familia aristocrática venida a menos–, pero en su centro arde otra historia: la atracción entre el hijo de la protagonista, Angelino, un adolescente que ingresa a un colegio militar, y su instructor, el teniente Condarco. Angelino deambula buscando «establecer algún contacto o bien ser presentado» cuando alguien lanza una copa a sus pies. Es la primera vez que se ven y el flechazo es inmediato. Desde ese momento, la relación se enreda en un juego de poder, humillación y deseo en que el teniente se deja dominar.
Hacía tanto tiempo que buscaba un ejemplar de éstos. Era tan fácil derribarlos. Admitir, en primer lugar, todo lo que tenían a favor: gusto, clase, cultura…. No desconocer ninguno de esos atributos, pero al mismo tiempo no ceder nada en el campo de los afectos. Halagar las maneras, explotar la falta de cariño.
Adolfo Couve, El picadero (1974)
La crítica, desde luego, no tomó en cuenta la novela hasta mucho después. Recién en julio de 1979 María Carolina Geel escribió sobre ella en El Mercurio, aunque desde otra óptica: «En una charla con Alone llegamos ambos a la conclusión de que todo arte, desde que existe como expresión del sentimiento de lo bello, tiene un fundamento inamovible: el romanticismo. (…) Y las novelas que conocemos de Adolfo Couve –él no se sorprenda– entran raudas en el romanticismo».
Más de medio siglo después, Bernard Schulz-Cruz, de la Universidad de Columbia, postula que la tensión del libro no solo reside en lo que narra sino en cómo lo hace, aunque considera el disimulo y el propio tormento del autor. «Es aparente la incomodidad que a Couve le produce el tema de la homosexualidad, al delinear y borronear en un claroscuro (…) una historia donde el deseo aparece y se desvanece. Lo que emerge es la lucha interna de un autor que nunca más volvería a intentar presentar el amor del mismo sexo de manera tan intensa».
«¿Cómo narrar un deseo que no puede nombrarse? ¿Cómo hacer visible lo que está condenado a desaparecer? ¿Por qué dos personajes masculinos se enamoran y jamás pueden satisfacer su deseo homoerótico?», se pregunta Schulz-Cruz. «¿Cómo puede existir el deseo sin un cuerpo que lo provoque?».
El arrojo sin embargo venía de antes. En Alamiro (1965), su primer libro, Couve ya dejaba rastros de una sensibilidad ambigua, atravesada por el deseo. Un niño es consolado por un sereno que lo carga en brazos y lo lleva a una pieza llena de acuarios iluminados. «Los peces me dormían», dice el narrador. Para Schulz-Cruz, el libro contiene «una sexualidad infantil polimorfa que lucha consigo misma en un mundo heteronormativo».
En la caseta de un medidor de gas, dejé mi primera carta de amor. Al día siguiente en el mío encontré la respuesta.
«Bésame como artista de cine», me explicó.
Apreté mis labios contra los suyos con fuerza.
«Si me mandan a un colegio fuera de la ciudad, ¿vendrás a verme los domingos?».
Sentí pavor.
«Ven, vamos al baño».
«No quiero».
Adolfo Couve, Alamiro (1965)
Otras voces todavía más transgresoras tuvieron que alzarse lejos de Chile. Incluido por José Donoso en el exclusivo club de Los Novísimos, en los 70, además de haber sido compañero de piso suyo en España, Mauricio Wacquez (1939-2000) es el primer escritor chileno en abordar la homosexualidad «a tiempo completo, sin renuncias», dice Marchant Lazcano.
Su primera novela, Toda la luz del mediodía (1965), ya insinuaba lo que vendría: la tensión entre un hombre, su esposa y el hijo adolescente de ella, en un triángulo donde el deseo manda. La historia ocurre en un solo día de verano, pero es en la conciencia de Max, el protagonista, donde se libra el verdadero conflicto: una oscilación permanente entre un amor «normal» y otro «anormal». Con una prosa nítida y densa, Wacquez rompió el pudor narrativo de la literatura chilena y puso el deseo homosexual en primer plano, sin disfraces ni metáforas.
«Me defino como un ser espurio», declaró Wacquez en una entrevista al diario La Época en 1987. «Silueta de dandy, de mago –escribió años después sobre él Antonio Avaria–, era personaje de elevada estatura, esbelto, de elegancia algo rebuscada, que uno veía fácilmente con sombrero, bastón, capa y ademanes de prestidigitador; rostro alargado de fuertes pómulos y boca recta, sin carnosidad, de una línea, como André Gide, con la dicción fácil, ingeniosa, apasionada, mordaz, del ducho polemista. Con su cara severa de hugonote, era sin embargo un seductor, un charmeur».
Se fue a estudiar su doctorado en La Sorbona, y en 1971 viajó a La Habana, donde se vinculó con Reinaldo Arenas, Miguel Barnet y Heberto Padilla. Durante ese periodo regresó brevemente a Chile y publicó Excesos, finalista del Premio Casa de las Américas. Pero el país le quedó chico. Ya en 1969 había publicado en Francia un adelanto de ese libro, en edición bilingüe, con prólogo de Julio Cortázar e ilustraciones de Bernard Suchiere. En 1972 volvió a Europa y se instaló definitivamente en España, donde publicó sus dos novelas más experimentales: Paréntesis (1975) y Frente a un hombre armado (1979).
Esta última sitúa la acción en la campiña francesa del siglo XIX, que poco a poco se confunde con el paisaje del valle de Colchagua. Con un tono alegórico y cargado de símbolos, sigue los pasos de Juan de Warni, «un personaje vil e impostor, sodomita, traidor y asesino», que se desdobla en tres generaciones a lo largo de un extenso arco temporal, entre el Segundo Imperio y los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.
En diciembre de 1981 Wacquez regresó a Santiago para presentar su novela, publicada por Bruguera en Barcelona y rechazada por su editor chileno. En entrevista con la revista Araucaria, fue claro: el libro era su respuesta personal al golpe de Estado. Su obra, sin embargo, fue vista como extraña y más cercana a los proyectos literarios radicales de autores como Manuel Puig, Néstor Perlongher, Luis Zapata y Raúl Damonte (Copi). «Una novela lírica, histórica, homosexual, bélica y política, Frente a un hombre armado es, sin duda, uno de los proyectos más complejos de la literatura chilena», escribiría años después Alejandro Zambra, cuando el libro fue rescatado y reeditado por Sudamericana en 2003.
Según el escritor Pablo Simonetti, «su prosa inunda de posibilidades el erotismo. Un erotismo cargado de cultura, de verbo, de historia. Carga nuestra sexualidad con las más diversas fuentes vitales, transformando el sexo en una culminación biográfica, mítica y erótica de la existencia humana».
Ese pequeño mundo, que pretendía imitar el universo, no pasaba de ser una contingencia parcial, aunque no antagónica, de lo que cada uno deseaba ardientemente. Me imagino que éste era el sentido de aquel juego denominado Musaraña, romper por una vez la corteza de lo real.
Mauricio Wacquez, Frente a un hombre armado (1979)
En Desfigurando la nación. Supervivencias del deseo en Donoso y Wacquez (UC, 2025), Sebastián Cottenie traza un puente entre Casa de campo (1978) y Frente a un hombre armado. Dos novelas en las que «la homosexualidad cobra cuerpo en la oligarquía criolla», encarnada en sus respectivos protagonistas: Juvenal Ventura y Juan de Warni. «Huecos y torcidos, ambos “caballeritos” siguen rehuyendo la estructuración social e irrumpen (…) recordándonos que la historia del deseo no solo es la historia del cuerpo, sino también de las palabras y de las ideas», escribe Ariel Florencia Richards.
Wacquez y Donoso imaginan la irrupción de la homosexualidad en el salón burgués, «un tabú para la sociedad chilena y, sobre todo, para sus élites», y muestran cómo esas familias se esfuerzan por ocultar o corregir lo que consideran desviaciones, apunta Cottenie, quien sostiene, además, que ambos autores resignifican de forma paródica el «sueño de exterminio», concepto acuñado por el crítico argentino Gabriel Giorgi para nombrar la fantasía cultural que asocia homosexualidad con decadencia y extinción: «En estas novelas, la figura del vástago torcido trunca la estirpe familiar y, por ende, acaba exterminando alegóricamente el sueño oligarca de perpetuación social, política y económica, al parodiar esta noción con que las sexualidades disidentes han sido históricamente injuriadas».
Según el académico, «autores como Marchant Lazcano, Fuguet o Simonetti han seguido explorando esa homosexualidad aburguesada, mientras que figuras como Lemebel, Casas o Sutherland han escrito desde los márgenes, visibilizando subjetividades populares borradas no solo por la homofobia, sino también por el clasismo y el racismo».
El poeta Héctor Hernández Montecinos (1979) recalca las similitudes «inquietantes» entre las novelas de Donoso y Wacquez: «Una casa-fortaleza, un joven que se traviste, una familia aristocrática, un juego de ficción como La marquesa salió a las cinco o Musaraña, un narrador que enuncia su propia enunciación, deseo infantil, iniciación sexual entre primos, miedo a los indígenas, una residencia descrita literalmente como “casa de campo”… Es como si una novela fuera el doble de la otra. ¿Pero cuál es cuál? ¿Se trata de un juego entre autores o entre personajes? Wacquez y Donoso ficcionalizan incluso el modo en que sus novelas son leídas».
Durante los últimos dieciocho años de su vida, Wacquez escribió con obsesión Epifanía de una sombra, publicada de forma póstuma como el primer volumen de una trilogía inconclusa titulada La oscuridad. Fue su novela más ambiciosa: una suerte de bildungsroman fragmentada, narrada en tercera persona, donde, sin orden cronológico, el protagonista –Santiago de Warni, su alter ego– revive sus primeros veinte años de vida.
Desde sus recuerdos de infancia en el valle de Colchagua, interno en un colegio marista, hasta sus años de formación en Santiago, el protagonista avanza a tientas por un mundo que se abre entre capas de deseo y represión, con una intensidad sensorial, sexual y lingüística que lo atraviesa todo. Wacquez dialoga con autores como Luis Oyarzún en La infancia (1940) y Benjamín Subercaseaux en Daniel: Niño de lluvia (1942), donde la etapa inicial de la vida es un lugar de revelación y también una grieta desde donde mirar y fisurar el orden familiar.
El personaje central de Epifanía de una sombra arrastra una sensibilidad extraña, incómoda, que lo deja fuera de lugar. En esa rareza, más que en cualquier destino heroico, aparece una forma de leer la masculinidad como construcción incierta. Una desviación silenciosa del guion que dictan la escuela, la familia, la «patria».
En realidad, los cambios para un niño tienen una significación azarosa ya que, o los vive como episodios que rápidamente se olvidan, o adquieren tal magnitud que se solidifican en el corazón, se enquistan en forma de absceso que sangra durante toda la vida.
¿Quién deja algo de lo que ha amado si el escondite del amor no es el afelpado y cálido pecho sino la oscuridad del miedo, la reticencia de la mendacidad, el oro de la duda?
Mauricio Wacquez, Epifanía de una sombra (2000)
Wacquez murió en el año 2000, a los 61, por complicaciones derivadas del sida. La enfermedad se cuela también en sus últimos manuscritos, y no solo como destino biográfico, sino como atmósfera, como tensión constante y como una forma de estar en el mundo. «Era tifus, era meningitis, era depresión. Una fiebre amorosa, una suma excitación», escribe Héctor Hernández Montecinos. «El gusto permisivo de una enfermedad, el placer por el dolor y el éxtasis de la muerte. Cuerpos que padecen anticuerpos. Cuerpos sodomizados por otro cuerpo. Cadáveres exquisitos. En su antípoda: la vida es sufrimiento. El sadomasoquismo como una metáfora de toda guerra, de todo hombre, de los siglos. (…) ¿Qué es un cuerpo sino todos los deseos que permite? Su límite: adolecer, el que adolece, el dolor».
Esa misma tensión recorre Cuando pienso en mi falta de cabeza, la novela final de Adolfo Couve, escrita como un réquiem: la terminó en 1996 y dos años después se suicidó en su casa de Cartagena. Publicada póstumamente por Seix Barral en 2000, recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago. Dividida en tres secciones sin unidad aparente, la obra despliega el derrumbe de un artista escindido entre la melancolía y la disección del relato.
Bombillín, esa máscara de colores estridentes, la miró serio, como si Raúl Ramírez se asomara tras el hombre de fantasía.
El espejo reprodujo el rostro consternado de una mujer que por primera vez tuvo noción de lo frágil que resultaba ser el jefe de hogar, su sostén, el pater familias, el guía de sus hijos, ese empleado de hoja de servicio impecable, juicioso, que para todo tenía una respuesta acertada.
Adolfo Couve, Cuando pienso en mi falta de cabeza (2000)
El autor vivió su último periodo casi sin salir, acompañado apenas por su perro y por Carlos Ormeño, su hijo adoptivo y pareja. Había dejado la pintura pero no la batalla con la escritura. Corrigió sin tregua, quitó páginas, recortó todo exceso hasta reducir la novela –«una novelita sin lomo»– a menos de cien páginas. Ahí está todo. «Nunca más se van a acordar de mí, a la gente como nosotros nos olvidan fácilmente», le dijo a Ormeño, según relató este en una crónica de Roberto Careaga en La Tercera sobre sus últimos días. «Después de su muerte se iba a saber que era homosexual, aunque siempre se supo, pero nunca se dijo. Para él eso era terrible. Odiaba ser homosexual».
Hablo por mi diferencia
Yo necesito que alguien ponga
su mano sobre mi rodilla,
Hombre o mujer qué puede importarme
ahora, Yo quiero amor.
Allen Ginsberg, Mensajes desde París
«Muy buenas tardes, hoy en Entre Nos de Radio Tierra tenemos a un invitado muy especial. Se llama Pedro Lemebel, nació en Santiago en la década del 50, es escritor y artista visual. Junto a Francisco Casas forma el colectivo de arte Las Yeguas del Apocalipsis, que desarrolla un amplio trabajo de performance, acciones de arte, video e instalaciones (…) A fines de este mes, el día 29 de mayo, Pedro presenta además un nuevo libro. Se llama La esquina es mi corazón».
Así lo presentaba, a mediados de 1995, la periodista Faride Zerán. Lemebel afinaba los últimos detalles de su primer volumen de crónicas, que reunía textos publicados en medios como Página Abierta, Punto Final y La Nación, y donde ya desplegaba su galería de marginados, locas y travestis entrelazando recuerdos propios, historias al paso y dosis de ficción que él mismo llamaba «silicona». Mucho de ese material lo leyó y musicalizó en su programa Cancionero y, con los años, en los conciertos que ofreció ante multitudes.
Hasta ese entonces solo había firmado con su apellido paterno –Mardones– el libro Incontables (Ergo-Sum, 1986), escrito en los talleres de Pía Barros y reeditado únicamente de forma póstuma, aunque ya era conocido por las acciones transgresoras y sabotajes culturales de Las Yeguas. Pero su verdadero golpe de visibilidad llegó con «Hablo por mi diferencia» (1986), una carta incendiaria contra la normatividad y proclama del deseo que declamó travestido y con tacones altos en un mitin de partidos de izquierda en la Estación Mapocho.
Su manifiesto no solo estaba hecho de palabras: se encarnaba en un cuerpo que, con insolente presencia, desafiaba el pacto masculino de quienes se preparaban para liderar la transición democrática. Esa fue su verdadera obertura.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones/No soy Ginsberg expulsado de Cuba/No soy un marica disfrazado de poeta/No necesito disfraz/Aquí está mi cara/Hablo por mi diferencia/Defiendo lo que soy.
Mi hombría me la enseñó la noche/Detrás de un poste/Esa hombría de la que usted se jacta/Se la metieron en el regimiento/Un milico asesino/De esos que aún están en el poder/(…) Mi hombría fue morderme las burlas/Comer rabia para no matar a todo el mundo/Mi hombría es aceptarme diferente Ser cobarde es mucho más duro/Yo no pongo la otra mejilla/Pongo el culo, compañero/Y esa es mi venganza/Mi hombría espera paciente/Que los machos se hagan viejos/Porque a esta altura del partido/La izquierda transa su culo lacio/En el parlamento/Mi hombría fue difícil/Por eso a este tren no me subo/Sin saber dónde va/Yo no voy a cambiar por el marxismo/Que me rechazó tantas veces/No necesito cambiar/ Soy más subversivo que usted.
Pedro Lemebel, «Hablo por mi diferencia» (1986)
Venía de participar en el acto conmemorativo de Stonewall, en Nueva York, y se había adjudicado un Fondart para escribir un libro sobre el sida, proyecto que terminaría convertido en Loco afán. Crónicas de sidario (LOM, 1996). Con esa estela llegó a los estudios de la radio en el barrio Bellavista, cerca de su antigua casa, algo trasnochado, con el cigarro eterno en la mano y los nervios a flor de piel por esa primera –y anhelada– entrevista.
«Escribo desde que me salieron plumas, torciendo la escritura macha con esta cosa del colisa, del tal vez, del quizás, de ese a lo mejor por ahí en la esquina; uniendo en una sola imagen el impulso literario y el gesto travesti», dijo a Zerán con voz temblorosa e innata chispeza. «La escritura es un espacio de libertad, de remirarse y repensarse constantemente. Es vertiginoso, abismante, es mi pasión».
En sus Crónicas de sidario –título que ya barajaba para Loco afán y que quedó como subtítulo en sus primeras ediciones– buscaba recrear un imaginario local del sida atravesado por lo festivo y lo trágico, lejos del tono piadoso o moralizante de películas como Filadelfia (1993). Quería darle humanidad a la enfermedad a través del humor, y no de cualquier humor, sino del suyo, filoso, irreverente. El epígrafe lo anunciaba como declaración de principios: «La plaga nos llegó como una nueva forma de colonización por el contagio. Reemplazó nuestras plumas por jeringas, y el sol por la gota congelada de la luna en el sidario».
«Hay toda una ironía sobre la misma muerte», decía Lemebel. «Un humor descarnado, por ejemplo, con la enfermedad, con los granos, con los hematomas… “¡Ay, qué lindo se ve ese sarcoma! Me encantó, podría ponerle un puntito”. Revierten la cosa piadosa cristiana del leproso sida en una cosa festiva, en una cueca».
Se negaba a ser rotulado –«No soy escritor homosexual. Soy escritor y punto»– y desconfiaba tanto del orgullo oficial y la bandera del arcoíris en las vitrinas como de la transición democrática pactada con el régimen saliente, que seguía respirando en la nuca. «La demos gracias», ironizaba. Lemebel no daba tregua: ni subordinación al poder ni mercado gay como concesión vigilada.
Con los años, protagonizó momentos icónicos que se convirtieron en material de escritura: el beso sorpresivo al entonces candidato de la Concertación y futuro presidente Ricardo Lagos; entrevistas televisivas memorables, incluida aquella en que rindió homenaje a la hermana de Pedro Carcuro, Carmen, torturada en dictadura; y el escupo a los zapatos del entonces ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke. «Cualquier permiso, cualquier “vamos” oficial que se dé a la homosexualidad –decía– también es una forma de decir: de aquí no te salgas, chiquita».
En 1999 obtuvo la Beca Guggenheim y, al año siguiente, gracias a la gestión de Roberto Bolaño –quien lo llamó «el mejor poeta de su generación»–, Loco afán se publicó en la colección Contraseñas de Anagrama. La racha continuó en 2001, cuando La esquina es mi corazón reapareció en la colección Biblioteca Breve de Seix Barral con prólogo de Carlos Monsiváis.
Desde mi primera lectura de Pedro Lemebel lo supe sin necesidad de augures: estaba ante un escritor singular, dueño –de manera eslabonada– de la prosa que proviene de un oído literario excepcional, del don de la metáfora (…) y de una solidaridad narrativa con los marginales, sus semejantes, no exenta de burla o de crueldad (…). Y también, aunque eso al principio apenas lo acepté del modo debido, certifiqué lo que, si se me concede la expresión, es «el barroquismo desclosetado» de Lemebel.
Carlos Monsiváis, prólogo de La esquina de mi corazón (1995)
Lemebel entendía la crónica no como un intento fallido de novela sino como «un retazo sin cierre, sin pretensión de totalidad, que respira con urgencia y fragmento». En las suyas, el humor y la ternura se equilibran con una mirada atenta y punzante, plasmada con una pluma filosa y cargada de barroquismos propios del habla de las locas. Se apropió y subvirtió el tradicional discurso de la identidad latinoamericana, arrastrándolo hacia un territorio insumiso y una poética inclasificable.
Así retrató a íconos como Joan Manuel Serrat –a quien estampó un beso en la boca durante una visita del cantante español a Chile, anécdota narrada en «Tu beso me sabe a hierba» (La esquina es mi corazón, 1995)– y hasta sacó del clóset, en tono de vodevil, al presidente Jorge Alessandri en «El último cuplé del presidente» (Serenata cafiola, 2008). Narró y dignificó también la marginalidad en Zanjón de la Aguada (Seix Barral, 2003), documentó los horrores de la dictadura –como el caso Quemados en «Carmen Gloria Quintana (o una página quemada en la Feria del Libro)», en De perlas y cicatrices (LOM, 1998)– y la divisoria realidad de América Latina en «Canción para un niño boliviano que nunca vio la mar», incluido en Adiós mariquita linda (Sudamericana, 2004).
Carmen Gloria Quintana, la cara en llamas de la dictadura, parece hoy una magnolia estropeada en los ojos que la reconocen bajo el mapa de injertos. (…) Cuando los tiraron al suelo violentamente, riéndose, mojándolos con el inflamable, amenazando con prenderles fuego. Y al rociarlos todavía no creían. Y al prender el fósforo aún dudaban que la crueldad fascista los convertiría en mecheros bonzos para el escarmiento opositor. Y luego el chispazo. Y ahí mismo la ropa ardiendo, la piel ardiendo…
Pedro Lemebel, De perlas y cicatrices (1998)
Nacida de unas páginas escritas en los años 80, Tengo miedo torero, su primera y única novela, apareció en 2001 por Seix Barral y la jugada fue maestra. Allí narró el romance improbable entre una travesti pobre –la Loca del Frente– y un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los días tensos del atentado contra Pinochet.
Durante la presentación, enfundado de rojo y plumas, habló de su «prosa cursi, intencionadamente cursi», y el libro despegó: más de un año en las listas de los más vendidos, posteriores traducciones, una adaptación al cine en el año 2020 y críticas que lo compararon con El beso de la mujer araña de Manuel Puig y El lugar sin límites de José Donoso. La novela se convirtió en un emblema de la literatura homosexual de la posdictadura, y la Loca del Frente, en la Manuela de Lemebel.
A él tan macho, tan canchero con las mujeres, tan encachao con las putas, tan borracho esa vez manoseando. Tan ardiente su cuerpo de elefante encima mío punteando, ahogándome en la penumbra de esa pieza, en el desespero de aletear como pollo empalado, como pichón sin plumas, sin cuerpo ni valor para resistir el impacto de su nervio duro enraizándome.
Pedro Lemebel, Tengo miedo torero (2001)
A diez años de su muerte, han aparecido biografías como Loca fuerte (UDP, 2022), de Óscar Contardo, y Tu voz existe (Planeta, 2025), de Jovana Skármeta y Marcelo Simonetti, junto a títulos como Lemebel sin Lemebel (Alquimia, 2024), de Juan Pablo Sutherland, y la compilación Las viudas odiosas de Lemebel (Siempre Viva, 2025), de Víctor Hugo Robles. Todos revisitan con minuciosidad su vida, su obra y la huella que dejó no solo como figura insoslayable de la literatura chilena sino como uno de los personajes más singulares y queridos de la cultura popular.
«Lemebel es imprescindible en el horizonte de la literatura chilena», afirma Lorena Amaro. «Impuso una mirada absoluta a la homosexualidad –agrega Jorge Marchant Lazcano–, pero se queda en Chile y paga el precio, convirtiéndose en ídolo de multitudes con sus apabullantes y barrocas crónicas de un lenguaje poco visto, lo que en más de algún momento de su vida habrá sido insoportable, atisbado hasta la saciedad con biografías repetidas una tras otra».
En 2013 recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que dijo aceptar «con dignidad más que con modestia». Lo consideraba no solo un reconocimiento a su obra sino también a la difusión que habían tenido sus «letras panfleteadas en radio y medios escritos», donde –subrayó– lo leía «la gente sencilla, mi querido social popular». Lo dedicó a su madre, a la clase obrera, a Gladys Marín y «a los amores que ya no están». Al año siguiente hizo campaña –con bombos y platillos y amplio respaldo popular– por el Premio Nacional de Literatura, que finalmente recayó en Antonio Skármeta. Meses después, en enero de 2015, murió de cáncer de laringe. Su voz, sin embargo, no ha dejado de expandirse.
En 2024, Penguin Classics publicó en Estados Unidos A Last Supper of Queer Apostles: Selected Essays, primera antología de sus crónicas traducidas al inglés por Gwendolyn Harper. El libro recibió este año el National Book Critics Circle Translation Prize y la crítica lo celebró como una revelación tardía. «En estos días, cuando un presidente estadounidense ha decretado que “solo existen dos géneros: masculino y femenino”, una voz lírica e indomable, llegada desde un rincón del sur del hemisferio, ofrece un modelo de resistencia», escribió The New Yorker. En el Washington Post sucumbieron ante su prosa «intoxicante, sexy, política y profundamente humana».
En su presentación, la editora y traductora reconoce la dificultad de trabajar sobre su obra –«Todas las crónicas de Lemebel han sido descritas, con o sin razón, como intraducibles»– y deja entrever que quizá no le habría hecho gracia ese salto al establishment literario gringo: «No sé si Lemebel estaría horrorizado o contento de haberse infiltrado en Penguin Classics (quizás un poco de ambas cosas)».
En 2021, la editorial madrileña Amistades Particulares ya lo había incluido en El canon de la literatura gay en español, ensayo de Augusto F. Prieto que traza una genealogía de obras decisivas, una constelación que dibuja el siglo XX a través de voces antes silenciadas que pasaron de reprimir su deseo a construir una conciencia colectiva. El mapa se expande con más de veinte autores de géneros diversos –narrativa, poesía, teatro, autobiografía– y de más de diez países. Desfilan por sus páginas Federico García Lorca, José Lezama Lima, Renato Pellegrini, Manuel Puig y Luis Zapata, junto a Pasión y muerte del cura Deusto de D’Halmar, El lugar sin límites de Donoso y Tengo miedo torero.
El ejercicio también se hizo en Chile. Uno de los primeros libros en esbozar un canon LGBTIQA+ local fue A corazón abierto: geografía literaria de la homosexualidad en Chile (Sudamericana, 2001), de Juan Pablo Sutherland, antología que reunió 31 textos –fragmentos de novelas, cuentos y poemas– que dibujaron un mapa fundacional del corpus homosexual chileno, llevando obras que habían habitado el silencio a la memoria colectiva. El repertorio era amplio: desde figuras históricas como Alone, Oyarzún, Subercaseaux, Marta Brunet y Enrique Lafourcade hasta contemporáneos como Marchant Lazcano, Wacquez, Lemebel, Ramón Griffero, Francisco Casas, Carlos Iturra y Pablo Simonetti. Sutherland quiso incluir a Gabriela Mistral, pero la fundación que resguarda su obra negó los derechos. Faltaba una década para que salieran a la luz las cartas con Doris Dana. Lafourcade rechazó participar con Pena de muerte, alegando que ahí no había temática homosexual.
Pese al revuelo, la antología se instaló como un hito en la literatura chilena de temática gay y en la propia trayectoria de su autor. «Fue una maquinaria de lectura, no una antología armada desde las biografías sexuales de los autores», reflexiona hoy el autor. (…) Un intento por levantar una genealogía de las sexualidades no normativas en la literatura chilena del siglo XX, relevar sus formas de construcción simbólica, las fugas y los clósets, las masculinidades y territorios que delinearon un contra-canon frente al canon oficial».
Sutherland ya había provocado revuelo en 1994 con Ángeles negros (Planeta), su primer volumen de cuentos, un recorrido por la homosexualidad urbana de la época: saunas, parques, rincones del Parque Forestal o la desaparecida discoteca Quásar, en escenas sexuales explícitas. Fue promocionado como «la primera colección de cuentos 100% LGBTQ chilena» e incluso antes de su lanzamiento fue tachado de «pornográfico», pero lo que realmente encendió la controversia no fue su contenido sino el hecho de que estaba financiado por el Fondo Nacional del Libro. La Segunda lo llevó en portada con uno de sus titulares incendiarios: «Libro gay con platas fiscales».
Hoy, el autor de Santo roto (LOM, 1999) y Papelucho gay en dictadura (Alquimia, 2019) reflexiona: «Lo abyecto del titular de La Segunda muestra el clima conservador que vivíamos, pero tuvo una respuesta contundente de escritores, activistas y autoridades culturales que defendieron la libertad de expresión. Hoy esa discusión parece insólita, pero entonces todavía había persecución».
Ramón Griffero (1954) la recuerda, y la apunta como la principal causa de un vacío histórico en las letras disidentes. «Sin duda, la intención de escribir y manifestar la discriminación vivida o los amores prohibidos habrá existido en el espíritu de tantos y tantas; sin embargo, el conservadurismo moral, el castigo social-eclesiástico y luego la dictadura, sumados a que los movimientos de la izquierda ortodoxa también se estructuraban desde una mirada patriarcal –donde el ícono del “revolucionario macho” no daba espacio a una disidencia sexual o libertad de género– frenaron el desarrollo de un historial literario LGTBQ+», comenta.
Referente de la escena under en los años 80, el director teatral que a sus 70 años debuta en la novela con Ópera para un naufragio (Cuarto Propio, 2025) fue pionero en poner cuerpos disidentes en escena y en desarrollar una «dramaturgia del espacio», estudiada hoy en escuelas de teatro de todo el mundo. Pero su escritura no siempre estuvo pensada para las tablas: en 1993 publicó Soy de la Plaza Italia (Los Andes), un conjunto de siete relatos que respiran la misma atmósfera de sus obras –deseo, bohemia y soledad en la gran ciudad– y que fue bien recibido por la crítica y considerado parte de la Nueva Narrativa Chilena, aunque escasamente revisitado por los estudios literarios.
En esos relatos conviven fracturados emocionalmente un joven que deambula entre trabajos nocturnos y encuentros sexuales casuales hasta terminar involucrado en el asesinato de su vecina; un grupo de aseadoras del Teatro Municipal atrapadas en un delirio trágico que las empuja a matar para «salvar» a una amiga; o una Gabriela Mistral que regresa al Chile que la marginó para recibir un homenaje tardío. Son, como describe Juan Pablo Cifuentes Palma, «umbrales de la marginalidad» donde se entrecruzan la pobreza material y una marginalidad espiritual marcada por la pérdida de valores y el destino sellado de sus personajes.
«El submundo creado por Griffero espanta, asombra, intriga. Recuerda las atrocidades pintadas por Frances Bacon», escribió Luis Vargas Saavedra en El Mercurio.
Cuando traje la crema me incomodé, me dio vergüenza, que se fuera a dar cuenta que nadie me había pedido su estatua, que estaba ahí tendido para goce mío. Me dio susto que repentinamente se levantara y me dijera hasta aquí llegamos, flaco, entendí la movida. Capaz que tomara el jarrón con yeso y me lo vaciara en la cara, pero nada de eso sucedió, y antes de que se fuera a arrepentir encremé su pubis, sus testículos, su sexo, sus piernas y lo cubrí de yeso.
Ramón Griffero, «El niño de yeso», Soy de la Plaza Italia (1993)
Francisco «Pancho» Casas (1959) es otro de los que carga hace años con la sensación de haber sido borrado del mapa. Aunque sí figura en la antología de Sutherland, su obra «prácticamente no existe dentro de la historia literaria oficial chilena», dice el performer y exdupla de Lemebel. «Fui el primero en escribir personajes transexuales –el protagonista de mi novela Yo, Yegua (Planeta 2004) lo es–, pero esas contribuciones no están en ningún canon. Mis novelas las han leído cuatro gatos en Chile, y eso no es casual. Ahora hay escritores que se ponen la etiqueta de “autores cuir” porque está de moda, pero a nosotros eso nunca nos interesó».
Novela breve de autoficción, Yo, Yegua presenta a Dolores del Río y María Félix –sus álter egos travestis–, que recorren un Santiago dictatorial y nocturno desafiando el orden con humor, desparpajo y desbordado deseo. Basada en su amistad y alianza artística con Lemebel –en sus años de Pedro Mardones–, la obra fue reeditada por Mansalva en 2022, casi veinte años después, y hoy está prácticamente desaparecida de las librerías.
Casas la ubica dentro de lo que llama «literatura expandida», un cruce de prosa, performance, crónica y biografía fragmentada que se resiste al molde, fórmula que replicó en títulos como Partitura (Chancacazo, 2015) e Hitos de frontera (Mansalva, 2024).
La policía montada las sigue luma en mano, a caballo, por entre las araucarias y cipreses del parque. Las ahuyentan al galope, a lo largo de la costanera, sin lograr atraparlas. En un intento desesperado por cazar al menos a una de las garzas, un verduzco jinete coge al trancazo de las patas del caballo la larga cabellera azabache de la Félix, que en la fuga flamea al viento. Peluca en mano, el oficial ve espantado cómo la calva señora, aterrada por la usurpación a su divina privacidad, corre más rápido aun, sacándose la ropa para quedar vestida con un espectacular traje de baño drapeado de los años cincuenta.
Francisco Casas, Yo, yegua (2004)
«Chile es medio hipócrita en eso: celebra a Pedro Lemebel ahora, pero en vida lo tuvieron harto tiempo relegado. Antes de Lemebel, ¿quién? Estaba José Donoso, quizás, pero en general siempre fuimos un paréntesis, un pie de página en la literatura chilena», dice Casas por videollamada desde su hogar en el barrio porteño de Montserrat. «A nosotros nunca nos interesó pedir permiso para existir en la literatura. Lo hicimos igual, desde los márgenes, con rabia y plumas. Y si ahora vienen otros a colgarse de la causa, allá ellos. El tiempo dirá qué vale la pena leer. Y te aseguro: lo más provocador y hermoso en la literatura chilena sigue ocurriendo fuera del canon, en los márgenes. Ahí pasan cosas realmente subversivas. En las grandes editoriales, meh, mucha pose y poca entraña».
Del Santa Lucía al tap de Grindr
Tras un largo debate en el Congreso y negociaciones con organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) y el MUMS, creados apenas unos años antes, el 2 de julio de 1999 se promulgó la Ley 19.617, que eliminó la sodomía como delito y puso fin a más de un siglo de criminalización de las relaciones homosexuales consentidas entre adultos en Chile. No fue un triunfo absoluto, pero sí el primer paso de un camino que recién comenzaba a abrirse.
Títulos como Paisaje masculino (Sudamericana, 1998) de Carlos Iturra (1956), trece relatos que abordan con crudeza y lirismo distintas facetas de la homosexualidad masculina; o Viudo (LOM, 1997) de Jorge Ramírez Ávila, novela fragmentaria que exploraba lo travesti, circulaban junto a los libros de Lemebel y alcanzaban, de vez en cuando, los ránkings de ventas y la atención de la crítica. El verdadero fenómeno, sin embargo, ocurrió cuando Pablo Simonetti (1961), ingeniero civil de 37 años, irrumpió en la escena literaria al ganar el concurso de cuentos de la revista Paula con «Santa Lucía».
El protagonista, casado y con una hija, vive frente al cerro; de día lo ve como un paseo familiar, de noche se convierte en un territorio de riesgo y deseo prohibido. La mirada de un desconocido lo empuja a romper la promesa de no acercarse después del anochecer. Esa caminata inerte bajo la lluvia termina en un encuentro que fractura el contrato heterosexual de la pareja y lo deja frente a un impulso que llevaba años guardado.
Ella se opuso cuando tuvimos la oportunidad de arrendar el departamento; naturalmente imaginó que la falta de seguridad se extendía al resto del barrio. Una pareja de amigos que vive frente a la otra vertiente le hizo ver que mientras se mantuviera alejada del cerro en las noches no habría problemas. Yo compartía las aprensiones de mi mujer, pero luego de sucesivas visitas al piso me convertí en entusiasta partidario de arrendarlo.
Pablo Simonetti, «Santa Lucía» (1999)
En su artículo «El Cerro Santa Lucía en el imaginario chileno» (2012), Andrea Parada escribe que el relato de Simonetti «ilustra la significación cultural del cerro como territorio-código de un área de circulación y encuentros erótico-sociales que, en el Santiago de Chile actual, no encuentran cabida en el modelo de sexualidad normativa adoptado oficialmente». Agrega Sutherland: «Marca además un cambio importante en la literatura chilena contemporánea: el inicio de una exploración en mundos cotidianos y en personajes conflictuados con su sexualidad, indagación que expresa vivamente las contradicciones de una clase social particular y sus modalidades en crisis».
«Santa Lucía» se incluyó en su primer libro, Vidas vulnerables (Alfaguara, 1999). Su posterior debut como novelista, Madre que estás en los cielos (Planeta, 2004), se convirtió en fenómeno de ventas y fue traducida a varios idiomas. Le siguieron La razón de los amantes (Planeta, 2007), La barrera del pudor (Norma, 2009) y Desastres naturales (2017), todas cruzadas por el choque entre la intimidad y las convenciones de la clase alta chilena.
«La escritura ha sido mi principal ejercicio de afirmación y visibilidad. En su momento, me permitió decir quién era yo con profundidad y sin la intervención de terceros. Fue un trabajo de liberación de cualquier forma de censura social. En otras palabras, me ayudó a encontrar mi lugar en el mundo. Y desde ese lugar en el mundo llegué a ser activista», dice el escritor, uno de los creadores de la Fundación Iguales. Desde allí ha impulsado junto a otras organizaciones avances significativos en materia de derechos civiles para las diversidades sexuales, como la ley antidiscriminación, promulgada en 2012, el acuerdo de unión civil (2015) y la ley de identidad de género (2018).
«Esa rebeldía individual contra la tensión que impone el orden familiar y la pertenencia social es precisamente el ejercicio del que hablo. Con el tiempo, esa tensión se ha atenuado gracias a que vivimos en una sociedad con más respeto y mayores libertades para las personas LGBTI+, lo que ha abierto un espacio vital para realizarse en las dimensiones más relevantes de la vida».
La consagración de figuras como Pedro Lemebel y el fenómeno superventas de Pablo Simonetti marcaron un antes y un después en la visibilidad local del panorama LGBTIQA+, allanando el camino para que nuevas y diversas voces ganaran terreno en librerías, medios y lectores. Surgieron autores como Pablo Illanes (1973) y José Ignacio Valenzuela (1972), que –según Simonetti– son relevantes por haber llevado las temáticas cuir a géneros masivos como el thriller y la novela juvenil.
Conocido guionista de telenovelas y series, Illanes dio el salto a la novela con Una mujer brutal (2000), donde ya se atrevía a incorporar personajes homosexuales de una manera cruda y sin tapujos. Pero es en Los amantes caníbales (2015) donde realmente condensa su estilo: un escritor famoso se suicida, y su joven viudo se ve atrapado en una maraña de secretos, obsesiones y traiciones. El autor lleva la homosexualidad y la transgresión a un terreno más oscuro y retorcido, combinando intriga, deseo y la crudeza de su universo. En una entrevista, Illanes mencionó que quería crear un «paseo macabro por Santiago de Chile», inspirado en el tono trágico y doloroso de la película Venga y vea.
Apodado «el Chascas», José Ignacio Valenzuela, guionista radicado en México, narra en Gente como yo (2023) la historia de Jimmy y Mauricio, una pareja gay que lucha por cumplir su sueño de ser padres, enfrentándose a la discriminación y a los desafíos de una sociedad que aún no acepta la diversidad. Cargado de emociones y conflictos, el relato tiene un paralelo directo con la vida del autor, quien junto a su esposo se convirtió en padre por vientre de alquiler mientras lo escribía.
«Hubo un tiempo en que, para muchos, asumirse como escrituras gays, trans o lésbicas –del mismo modo que se hablaba de escrituras de mujeres– implicaba el riesgo de quedar confinados a un nicho y perder legitimidad en el canon. Luego eso cambió: lo identitario se globalizó y dejó de ser un riesgo», comenta Sutherland. «En mi caso, y en el de otros, la escritura que ejercíamos era un gesto político-estético que marchaba al abismo en tiempos difíciles. Como dice Jeffrey Weeks, las identidades son ficciones políticas necesarias en ciertos momentos, y yo creo que cuando hay urgencia cultural hay que aperrar aunque incomode».
Alberto Fuguet, autor de Mala onda (1991) y Missing (2009), destacó a principios de los 90 como una de las voces más provocadoras de la generación McOndo, atrayendo atención mediática no solo por sus libros y películas, también por su personalidad polémica. Sin embargo, fue en 2014 cuando su figura dio un giro trascendental al revelar su homosexualidad en No ficción (Random House, 2015), novela que él mismo ha descrito como su libro «escrito del corazón».
Los protagonistas son Álex y Renzo, dos hombres que rondan los cuarenta años y que se encuentran para ajustar cuentas en un departamento. A medida que avanza la novela, es evidente que asistimos a la postergada conversación de una pareja o examigos con ventaja, donde el encierro crea un microcosmos del que emergen las complejidades de las emociones masculinas, desafiando las expectativas de lo que se espera de un relato gay. Fuguet, con una estructura que emula el teatro, se adentra en el universo de los afectos, el amor no correspondido y la ambigüedad del deseo, dejando atrás los clichés típicos de las historias de «salida del clóset».
«La novela de Fuguet me (dejó) boqueando; es una obra de una tensión, de una violencia, de una asfixia tal que se llega a percibir casi dramáticamente cómo el libro va línea a línea sorteando las trampas y obstáculos que su misma forma le impone, superando finalmente el obstáculo más difícil de todos: sobrevivir a sus propias virtudes», escribe Raúl Zurita. «No son entonces dos voces, son millones de voces, y con ellas la respiración íntima de una época y de una sociedad que, como afirma José Emilio Pacheco, ha expulsado el amor porque lo natural es el odio».
–¿Qué le dijiste?
–Que ya dudaba de que pasara algo entre los dos. Algo físico. Algo romántico recíproco, pero que si te mataras tendría acceso a ti de otra manera. Te vería desnudo y no estarías preocupado de taparte o… Me llevaría tu ropa, tus libros. Tu computador. Tus discos duros. Tus libretas. Vería tus mails. Tu historial. Sabría si veías porno gay o bi. Leería esas cosas que escribes a veces o que me imaginaba que escribías y ahí me daría cuenta de que siempre habías estado enamorado de mí, que te pajeabas con culpa pensando en mí, que la Feña era una mina que te hacía cariño y que te masturbaba mientras te imaginabas que estabas conmigo. Que habría tanto en el Mac que se podría hacer algo como…
–¿Un libro?
Alberto Fuguet, No ficción (2015)
Con Sudor (Random House, 2016), Fuguet se mete de lleno en la escena gay santiaguina y en la cultura de las aplicaciones. La novela sigue a un editor cuarentón que, en el transcurso de un solo día, deambula entre encuentros fallidos, selfies y mensajes en Grindr, recorriendo bares, juntas de chemsex en departamentos y moteles de la periferia. A la par del mundillo literario que retrata en primer plano, la novela traza un nuevo mapa urbano del deseo con una narración que palpita a la par de las notificaciones del celular, cuando la euforia del sexo instantáneo y el vacío de la desconexión inmediata se apoderan del narrador.
«Ya no podía seguir siendo el mismo escritor melancólico y delicado –declaró entonces–. Había que arriesgarse, mostrar la testosterona, el pelo, la carne. El porno era masivo, las aplicaciones estaban en todas partes, y sentía que la literatura debía hacerse cargo de eso».
Antes vegetaba, celebraba internamente el cambio de calendario (un mes menos, un año menos), quería que la vida pasara y no me hiriera. Pero te hieren, hieres, imposible no salir herido. (…) Buscar algo más que sexo exprés en Grindr es tener la brújula extraviada.
Alberto Fuguet, Sudor (2016)
Rebelarse contra la familia, la religión y las bases mismas de su vida fue el impulso que dio origen a Joven y alocada (Plaza & Janés, 2013), la crónica autobiográfica de Camila Gutiérrez (1988) basada en el blog que comenzó a escribir en su adolescencia, a espaldas de sus padres evangélicos. Con desparpajo, relata sus tempranas andanzas sexuales, la crisis de fe y la exploración de la bisexualidad. Aunque resistidos por círculos conservadores, tanto el libro como la película homónima de 2012 –que coescribió junto a la directora Marialy Rivas y que obtuvo el premio a mejor guion en Sundance– se convirtieron en un fenómeno cultural y alimentaron el destape sexual de aquellos años. Con menor repercusión, otras obras de Gutiérrez como No te ama (2015) y Ni la música me consuela (2022) han seguido explorando el deseo, las relaciones y las contradicciones afectivas, y dejó la puerta abierta para que una camada de nuevos autores criados en internet y luego en las redes sociales desplazara esas nuevas narrativas al papel.
Una vez agrego a un loco. Es cola. Me gusta más que la chucha y me hago la bacán con él: la másbuenaparatomar, la másbuenaparasalir, la máschistosa, la másmás. «Es que soy joven y alocada», le digo, y me autocelebro tanto la frase –como los papás que se ríen de sus propias tallas– que me la termino poniendo de nick.
Cola no me pesca más allá de los besitos** pero, igual, gracias msn por las varias veces que mostré las tetas por webcam. Gracias msn porque por tu culpa soy mucho más interesante por escrito que por real. Gracias msn por toda la gente que me zampé después de joteos llenos de emoticones de la prehistoria. Y gracias msn por darme el entrenamiento suficiente en las artes del camboyanismo virtual que me van a permitir tener un fotoloc sucio.
** Hay quienes no lo saben todavía: la colitud no se mejora.
Camila Gutiérrez, Joven y alocada (2013)
La era digital abrió la puerta a autores debutantes y en su mayoría provenientes de blogs y las redes sociales. En las 290 páginas fucsia de Gay gigante (Catalonia, 2015) Gabriel Ebensperger (1983) reconstruye lo que fue crecer gay en los 90, entre el miedo a no pasar desapercibido y la búsqueda de aceptación, con una mezcla de ternura, ironía y memoria visual. Cola mala (Planeta, 2019), del bloguero El Rey Feliz, convierte en novela parte de sus recuerdos de infancia en el Chile de los 90 y su adolescencia marcada por su paso por el Instituto Nacional, el bullying, el deseo y las expectativas familiares. En la misma tecla está Monos piluchos (Planeta, 2022), primera novela de Fernando Castillo (noestoycreici), donde el despertar de un niño gay en un balneario costero se narra con dosis de ternura y cultura pop.
Un camino menos convencional ha hecho Josecarlo Henríquez (1989): trabajador sexual y escritor autodidacta, en #Soy Puto (Cuarto Propio, 2015) reúne textos autobiográficos esparcidos en blogs y fanzines, escritos con un estilo insolente y una «poética de la indisciplina que desarma cualquier intento de censura». Según la académica Claudia Calquín, de la Universidad Central, se trata de una escritura fresca, resistente a la edición, que «goza y cobra al mismo tiempo» y que convierte la prostitución en objeto artístico y político.
Nuestra lucha no es la inclusión. No queremos las migajas condicionales de esos mesías ni queremos la piedad de quienes piensan que nos duele tanto abrir las piernas y meternos sus billetes por el culo (…). No logro comprender a la prostitución bajo ese mismo signo «del sacrificio» para pagar sus carreras. La prostitución simplemente porque nos place putear, lejos de todo ideal.
Josecarlo Henríquez, #Soy Puto (2015)
En Satancumbia (Sangría, 2020), el periodista Rodrigo Miranda (1974) traslada esa insumisión del cuerpo al escenario del estallido social, construyendo una contraépica cuir donde dos grafiteros, Satán y Cumbia, resisten entre gases, cadáveres y consignas, levantando un Museo al Aire Libre. La novela mezcla oralidad callejera y microrrelatos de los 70 y 80 para mostrar que la represión es cíclica. En medio del asedio, el sexo en el espacio público se vuelve acto de resistencia contra la hegemonía masculina.
«Los personajes viven bajo la amenaza de ser atrapados, golpeados, torturados, asesinados o deportados a campos de prisioneros. Sin embargo, interrumpen o postergan la derrota final a través del sexo», escribe Patricia Espinosa. «Satán y Cumbia disfrutan el encuentro entre cuerpos macilentos, maltratados y hambrientos. La copulación homosexual y no monógama se convierte en un acto de resistencia al orden masculino que se impone desde el abuso policial, la ley y el Estado».
Poeta y profesor nacido en La Ligua en 1989, Diego Zamora Estay repliega la resistencia hacia el cuerpo enfermo y la memoria íntima en Marica: cómo vamos a morir (Invertido, 2024), libro híbrido donde reflexiona con humor negro sobre la enfermedad y la militancia cuir tras ser diagnosticado con VIH. Zamora escribe desde una tradición barroca en la que la crónica de Pedro Lemebel convive con la poesía de Enrique Lihn y Natalia Berbelagua, algunas de sus lecturas fundamentales.
«El autor nos narra, nos cuenta, nos exhibe, nos propone un tránsito nómade cruzando las vivencias del VIH/SIDA más allá de las metáforas, las pandemias actualizadas como el covid-19 y el relato seropositivo como experiencia vital y compleja. (…) Es una gran fotografía cultural, activista y aguerrida del universo marica local. Escritura lúcida, afectiva y que se graba como un mantra sexodisidente en la ciudad de la furia», escribe JP Sutherland.
En la jerga de la disidencia sexual, el VIH/sida es nombrado como «el chiste» transformándose en un código cruelmente irónico con el cual se nombra lo que tenemos miedo de decir.
A mí me gustaba pensar que (la transmisión del virus) había sido en Valpo (…) porque el año anterior había pasado una temporada viviendo en el puerto, bebiendo en el bar El Cureptano, durmiendo en piezas que se caían a pedazos y con ganas de amanecer muerto en algún rincón de la subida Ecuador.
Diego Zamora Estay, Marica: Cómo vamos a morir (2024)
En los primeros años de los 2000, poetas como Héctor Hernández Montecinos, Pedro Montealegre (1975-2013) y Javier Bello (1972), representantes de la «generación de los 90», revolucionaron la poesía chilena al desbordarla de deseo homosexual. No se limitaron a desafiar el canon sino que crearon un espacio fértil donde las subjetividades homoeróticas podían florecer sin pedir permiso. Más allá del hedonismo, su escritura se convirtió en un acto profundo de inmersión en las contradicciones, la belleza y la lucha que conlleva ser parte de una identidad cuir en una sociedad aún conservadora. La poesía se transformó en un espejo de sus deseos más auténticos, y a través de ella trazaron una resistencia contra el silencio y la invisibilidad.
A estos poetas se sumaron voces como la de Diego Ramírez Gajardo (1982), autor de El baile de los niños (2005) y Brian, el nombre de mi país en llamas (2015), quien profundizó en la exploración de los márgenes y las tensiones entre el deseo y la opresión. Ramírez no solo destaca por su trabajo poético, también por haber creado la Carnicería Punk, donde lleva casi veinte años dando talleres de escritura y que se ha convertido en un semillero de voces que buscan reconfigurar la literatura desde una perspectiva cuir, y además fundó la editorial Moda y Pueblo, promoviendo obras fuera del círculo oficial y que empujan cambios al interior de la comunidad LGBTIQA+.
El punto ya no es solo visibilizar, sino ampliar y transformar el relato. «No hay “una” forma de narrar la homosexualidad o las disidencias sexuales, por fortuna», dice Lorena Amaro. «El abanico se abre y como crítica lo que más me interesa es pensar qué efectividad tienen los textos no solo para “representar” sino para remover un espacio de pensamiento, reflexión y rebelión, a través de la escritura».
«En el momento actual creo que es muy importante la recuperación de archivos, la exploración de territorios no solo escritos sino también visuales, performáticos, donde podemos hallar cómo las disidencias se expresaron en el pasado. Hay textos que investigan ese espacio y lo ponen en diálogo con nuestro presente, por ejemplo el hermoso libro de Javier Guerrero Escribir después de morir (Metales Pesados, 2022). El archivo y el más allá, que aborda, entre otras, la literatura de Donoso, Sarduy, Arenas y otros escritores homosexuales».
La no ficción ha contribuido a recuperar lo que quedó fuera del relato oficial y que hoy ocupa un lugar relevante. En El deseo invisible: Santiago cola antes del golpe (2017), Gonzalo Salazar reconstruye una ciudad pre-dictadura donde los espacios homoeróticos eran clandestinos, pero latían con intensidad. Entre el miedo y el vértigo del anonimato, su retrato de ese Santiago subterráneo revela un mundo que antes del despegue de las aplicaciones sexuales resistía y se reinventaba alimentándose de la adrenalina de lo prohibido en parques, saunas y cibercafés. Erotismo y homosexualidad en la narrativa chilena (Mago, 2014), del académico Augusto Sarrocchi, desentraña las primeras representaciones del deseo homosexual en la literatura nacional.
En El peso de la sangre (Debate, 2019), el periodista Juan Luis Salinas convierte su diagnóstico de VIH en una escritura de supervivencia que transita entre la crónica íntima y la investigación rigurosa: entrelaza su experiencia con la memoria de una generación atravesada por la enfermedad y el estigma, y levanta, a partir de entrevistas, archivos y testimonios, un mosaico doloroso y revelador sobre lo que significa vivir con el virus.
En ese ensanchamiento de márgenes, la figura de Óscar Contardo resulta clave. Periodista y escritor, ha indagado con minuciosidad en la historia cultural de las disidencias sexuales en Chile. Su libro Raro (2009) fue pionero en revisar la memoria homosexual chilena, y hoy ocupa un lugar que pocos autores abiertamente gays han tenido: el de columnista semanal en un diario de circulación masiva. «Aunque naturalmente soy consciente de que mi orientación sexual siempre será un tema –a veces un flanco– para otros, asumo mi rol de columnista desde una ética en la que eso claramente es un elemento, pero no el central. He sido afortunado por el momento en el que me tocó vivir y por los profesionales que me han acompañado. Hay una responsabilidad, sí, pero no me siento representando a un colectivo, porque sé que entre las personas LGTBI hay muchas sensibilidades distintas. Mi compromiso es dar un punto de vista que tal vez no estaba representado antes, y avalarlo con mi trabajo de ensayista y cronista».
A la espera del corpus lésbico
Parece que tú ignoras aún que a mí me viene una especie de borrachera de amargura de pronto, algo como una purga infernal que me cae a las entrañas y que me da una agonía sin sangre y sin llanto, es decir, sin alivio. Aquel grupo de fotos unidas por un elástico, me produjo eso. Y yo no debí escribirte en tal estado de ánimo, pero soy arrebatado, recuérdalo, y colérico, y TORPE, TORPE. Por favor, no vuelvas nunca-nunca a sufrir así, a padecer por mi culpa. Sabe de una vez que, padeciendo así, me das tú una enorme vergüenza de mí mismo.
Niña errante
El lesbianismo de Gabriela Mistral fue uno de los secretos mejor guardados de la literatura chilena durante casi medio siglo. Históricamente reducida a una imagen aséptica en prólogos oficiales, bustos de bronce y rondas escolares, en la intimidad Lucila Godoy era otra. Escribía firme y de puño y letra cartas como esta: «Mi vida: tú eres de una raza que se controla; yo no. Yo necesito tu presencia de modo violento, como el aire…». No eran versos publicables, sino palabras dirigidas a Doris Dana, su secretaria, albacea y la mujer a quien llamó su amor y compañera hasta el final.
Sus cartas son el testimonio amoroso de una relación intensa y atravesada por los celos, la urgencia y la complicidad. Y más que eso: en ellas Mistral construye un yo que se observa y se juzga, que alterna la ternura con el arrebato y que a veces adopta una voz masculina para reclamar o imponerse: «Quédate o vente, Doris Dana. Yo no creo en el amor escrito, “por correspondencia”».
Nunca quiso que sus fogosas misivas fueran leídas por otros, aunque eso chocara con su última voluntad de que tanto su cuerpo como su archivo regresaran a Chile. Doris cumplió su parte del pacto; Mistral no pudo escapar de lo que más la inquietaba: la certeza de que iba a ser eterna.
El valioso registro pudo quedar fuera del relato oficial, pero lo conocemos en parte gracias a Niña errante, el epistolario que Lumen publicó en 2009 con unas 250 cartas de ambas de entre 1948 y 1957, el año en que la Nobel de Literatura murió de cáncer en Nueva York. Doris custodió el resto –más de diez mil cartas– hasta su muerte en 2006. Un año después su sobrina Doris Atkinson las donó a la Biblioteca Nacional y al Estado de Chile, junto con manuscritos, fotografías y grabaciones, material que inspiró el documental Locas mujeres (2011) de María Elena Wood.
Tras esa publicación, en 2015 aparecieron nuevos extractos, en inglés, en The Massachusetts Review. Luego, la University of New Mexico Press lanzó la traducción completa, Gabriela Mistral’s Letters to Doris Dana, a cargo de Velma García-Gorena, amplificando en el mercado angloparlante aquel susurro que –para pesar de muchos– había dejado de ser un secreto.
Eran públicas sus amistades con autores como Stefan Zweig y Thomas Mann, que la situaban en un mapa intelectual masculino y cosmopolita. Pero en paralelo la poeta cultivaba amistades subterráneas con mujeres que le ofrecían otro tipo de cobijo y validación; redes poéticas y políticas donde compartía el rechazo a los roles de género y un compromiso con la dignificación de la mujer en América Latina. Esos nexos hoy son clave para entender dónde fueron a encontrar refugio y reconocimiento figuras lesbianas relevantes como Mistral, sobre todo en sus años de diplomática trotamundos.
En su círculo más cercano estaban Palma Guillén –su amiga y secretaria a la que llamaba «hijita querida»–, Matilde Ladrón de Guevara, a quien reconoció como pieza central para su legitimidad en Chile, y Victoria Ocampo, con quien también se carteó desde los años 30, a través de Sur. Para Mistral «ese fue el terreno de las lealtades profundas», apunta García-Gorena.
Para la investigadora Licia Fiol-Matta, las cartas además «desarman la retórica que quiso fijar a Mistral como figura etérea y heterosexual, y la reincorporan a una genealogía disidente que durante décadas fue negada»; así, hoy algunos de sus versos más célebres pueden releerse con otra sensibilidad. Ese reconocimiento, sin embargo, ha enfrentado resistencias: la fundación que resguarda su legado se ha opuesto en varias ocasiones a ediciones y proyectos que vinculen directamente su vida y su obra con una perspectiva lesbiana.
El debate volvió a encenderse en la antesala de la conmemoración por los 80 años del Nobel, cuando trascendió que los homenajes oficiales pondrían en relieve la sexualidad de la autora de Desolación. La sola idea bastó para que sectores conservadores acusaran al gobierno de «exponer su vida privada» y que la fundación manifestara su «profundo pesar» ante lo que consideró un enfoque inapropiado. El Ministerio de las Culturas tuvo que desmentir los rumores y asegurar que el homenaje se centraría en su obra literaria y pedagógica, como finalmente ocurrió.
Para la historiadora y activista María José Cumplido (1988) –autora de Chilenas rebeldes (2018) y Oro triste: diarios de obreras feministas (1905-1908)– el caso toca una fibra más profunda: no se trata solo de su orientación sexual, sino de cómo se construyó su imagen pública. «Mistral fue convertida en símbolo de la maternidad, de la patria, del sacrificio. Romper esa imagen es más difícil porque está muy arraigada en la identidad nacional. Donoso, en cambio, fue leído siempre desde la ficción, y eso permitió dejar su vida privada en segundo plano. Con Mistral no se puede separar tan fácilmente vida y obra, porque su vida fue usada como emblema. Por eso nombrar su deseo lesbiano no es solo un dato biográfico: es un gesto que desarma toda una idea de lo que Chile quiso que ella fuera».
Pablo Simonetti es más cauto: «No nombraría a Mistral en un canon de literatura lésbica, pero mucho de su vida y de su obra se entiende mejor sabiendo que era lesbiana». Patricia Espinosa considera que «su figura debe integrarse a la genealogía disidente», aunque advierte que, «pese a su grandeza, la clase y el género determinan en Chile quién merece la posteridad. Por tanto, no es de extrañar que Gabriela Mistral sea inscrita para siempre como una paria a quien se neutraliza mediante estrategias conservadoras».
Al corriente de las posturas anti o contracanon que abundan en la academia y los estudios cuir y de género, la crítica y docente plantea que la construcción de un canon LGBTIQA+ local «no es una posibilidad sino una necesidad. (…) Por desgracia, el desarrollo de la literatura lésbica en Chile es escaso, prácticamente inexistente, sin embargo se ve una emergencia interesante en las escrituras trans, las que por supuesto se deben inscribir en estos espacios».
La revisión del canon siempre acarrea polémicas y resistencias de los sectores privilegiados en él, advierte Sebastián Cottenie: «Frente a ello, lectores y lectoras sexualmente disidentes hemos revisitado nuestra historia cultural con lo que Cristián Opazo llama un “fanatismo cuir” en su libro Rímel y gel (Metales Pesados, 2024): recuperando obras y autorías olvidadas o silenciadas, y releyendo la disidencia sexual en textos desexualizados por pudor. Más que imponer un canon LGBT, se trata de tejer genealogías críticas que reconozcan y homenajeen a quienes nos precedieron. No es algo nuevo: ya en su tiempo Mistral, Donoso y D’Halmar construyeron redes y rescataron a otros escritores disidentes».
Para Juan Pablo Sutherland, esas luchas han permitido «construir una gramática de legitimidad para las nuevas formas de representación en las literaturas nacionales. Hay una multiplicidad de voces; en el último tiempo, las escrituras trans son un buen augurio para dejar atrás los borramientos culturales de antaño».
Lorena Amaro se resiste incluso a la noción de canon alternativo: «Sería como buscar una nueva hegemonía o norma, cuando cada texto funda su propio universo. Silvia Molloy lo advirtió hace más de veinte años: esos conjuntos alternativos son móviles, ambiguos, y ahí radica su fuerza disruptora. La escritura es más interesante cuanto más se aleja de cualquier inscripción que la normalice e institucionalice».
De paso por Buenos Aires, a fines de abril de 2011, a Malú Urriola (1967-2025) le preguntaron si Gabriela Mistral había sido una personalidad cuir. «Ella era bastante cuir», replicó interrumpiendo el enredo nervioso de su interlocutor. «Por ese abrigo que usaba, porque fumaba puros, por su manera masculina de pararse en el mundo. Era una mujer muy trabajólica, que amaba mucho su trabajo. Después de ella no he sabido en Chile de otras poetas que fueran lesbianas. Será también que no me interesa, a mí me importa más la obra de la gente».
La autora de Sonetos de la muerte estuvo siempre en su biblioteca, como los libros de Safo y sor Juana Inés de la Cruz. «Creo que las grandes poetas han sido tanto lesbianas como heterosexuales, pero el camino que han recorrido las lesbianas es súper interesante, en el sentido de que quiebran», decía. «A mí me interesa una escritura que ponga en cuestión, piense y repiense los imaginarios culturales y las subjetividades, más allá incluso de la cuestión amorosa».
En plena crisis del sida, en 1983, cuando la neurosis y la desinformación regían como políticas discriminatorias y Estados Unidos prohibió que los hombres gays donaran sangre, un grupo de mujeres lesbianas en San Diego –las San Diego Blood Sisters– decidió actuar. Se organizaron e hicieron colectas en apoyo a esos hombres, y no solo donaban vida: tejían una red de cuidado en medio del abandono familiar y estatal. El gesto tuvo tal repercusión que la L pasó al frente de la sigla de las disidencias, de GLBT a LGBT. El cambio prometía mayor visibilidad, aunque en la práctica las lesbianas siguieron al margen, incluso dentro de la propia comunidad.
Malú Urriola pululaba por esos años en talleres antes de debutar con el poemario Piedras rodantes (1988), en un momento en que la poesía chilena veía emerger a una generación especialmente inquieta, con Rodrigo Lira, Erik Pohlhammer, Soledad Fariña, Carmen Berenguer y Elvira Hernández. Para Diamela Eltit ese libro fue determinante porque «irrumpió una voz disidente que puso en evidencia el deseo y una nueva forma de habitar nunca dócil, lúcida, necesariamente arrogante».
En 1989 Urriola estrechó lazos que marcaron su vida y su obra con las poetas argentinas Mercedes Roffé y Andi Nachón y con la cantautora Celeste Carballo. Su voz se dispara y radicaliza en Dame tu sucio amor (1994), Hija de perra (1998) y Piedra negra (2001), donde pulverizó la imagen de la poetisa introspectiva para encarnar a una mujer deseante, marginal y cuir. Fue de las primeras escritoras chilenas en declararse lesbiana y, aunque no siempre escribió sobre el sexo o el amor, instaló en la poesía local una sensibilidad inédita. «Ocultar en mi vida nunca ha sido un tema. La poesía me da la libertad de decir lo que se me plazca en el momento en que se me ocurra. Y si yo tuviera que renunciar a esa libertad, creo que no escribiría poesía», decía en 2011.
Los gatos chicos a veces mueren
Los gatos son todos iguales
Esos locos peludos, malú
La cabrona vida
Que se suicide la poetita de mierda
Hey, malú, asume la vida de gato
Lo estropearon todo, baby
Hace tanto tiempo, querida amiga
De Dame tu sucio amor
Cuando quedo a solas, en la oscuridad de este apartamento
Harta en la noche, cuando la locura me ha abandonado
Esta noche lo probaré todo
No olvides llamarme hoy
El tráfico no para
Los ojos negros perdidos
No fue tu culpa, no lo fue
Deformé sus vértices, fragmenté sus límites
Ya no puedo sacarte de la cabeza
El fondo de sus ojos eran una soga
Déjame perdida, después de todo siempre lo estuve
Salida del bar, me acoge el frío.
Malú Urriola, Piedras rodantes (1988)
Urriola participó en la adaptación televisiva de Cárcel de mujeres, la novela de María Carolina Geel, y publicó siete libros en 35 años. La música de la fiebre (2024), su antología póstuma editada por Lumen, ordena esa obra en tres etapas y, escribe Vicente Undurraga, condensa «una poética del desarreglo, del arranque de sí: nunca está, viene llegando siempre (…). Deja ser y deja pasar, capta sin capturar el rastro de lo fugaz, las estrellas que se extinguen, los amores y las noches que pasan».
Murió el 21 de julio de 2023, a los 56 años, víctima de un cáncer fulminante. En una de sus últimas páginas había escrito:
Tal vez sea hora de construir una noria,
juntar las piedras, humedecer la tierra,
moldear lo posible,
hasta que finalmente el viento me cuente
cómo se configura la lluvia.
La académica Kemy Oyarzún, un referente en estudios de género y literatura latinoamericana, considera que es imposible leer o escuchar a Malú Urriola «sin sentir los bordes del inxilio y las irreverencias ochenteras la atravesaban. (…) Trae en su rodar trayectos de feminismos aperrados, autónomos, indóciles, aún hoy minimizados en nuestro país, a pesar de mayo de 2018 y octubre de 2019. Son acordes trascordados de mujeres poetas y escrituras ásperas, como aquellas de Marta Brunet y Carmen Berenguer, de Diamela Eltit y Eugenia Brito».
En «La novela lesbiana en Latinoamérica: una voz emergente», la especialista en estudios de género y narrativa Dolores Martín Armas recorre la literatura lesbiana en la región, desde su invisibilidad histórica hasta su irrupción en la poesía y, con mayor rezago, en la narrativa. Sostiene que la poesía ha sido el territorio más explorado por la crítica desde una perspectiva no heterosexual, con relecturas que han devuelto matices y subtextos a autoras como sor Juana Inés de la Cruz, Alejandra Pizarnik, Mercedes Roffé, Cristina Peri-Rossi y Gabriela Mistral.
Más escasa y tardía, la novela lesbiana encuentra hitos en En breve cárcel (1981) de Sylvia Molloy o Amora (1989) de la mexicana Rosamaría Roffiel, junto a obras de Sara Levi Calderón (México), Albalucía Ángel –autora colombiana que estuvo casada brevemente con Mauricio Wacquez en los años 70– y la argentina Reina Roffé. El mapa corre en paralelo a la historia del activismo lésbico-feminista en los 70 y 80 –del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Lima (1983) a la primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires (1992)– y concluye que desde los 90 la novelística lesbiana ha crecido con fuerza.
«Al sol no le interesan nuestros dolores, lo mundano es inherente a la condición humana», dice Marina Quispe, la protagonista de Chilco (Seix Barral, 2023), la elogiada novela de Daniela Catrileo (1987). Nieta de una migrante quechua peruana, «Mari» vive a duras penas en el centro de la Ciudad Capital junto a Pascale, su pareja, descendiente de una familia lafkenche, mientras a su alrededor un país se precipita hacia la destrucción. Como la propia Catrileo, la narradora se mueve entre disidencias étnicas, sexuales y de clase en un territorio donde las lenguas, la memoria y los cuerpos son terreno de disputa.
No estoy deprimida. Tal vez un poco desorientada, un poco perdida. Siento que no encajo y ustedes me tienen así. A veces ni siquiera sé de qué hablan. Me siento muy sola en este rincón del mundo. No es fácil venirse acá con tanta carga, tampoco es fácil dejar a mi familia. Nunca había estado tan lejos, durante tanto tiempo. No es cosa de agarrar la micro y aparecer en casa de mi awicha, tomar un tecito y asunto arreglado.
Hay un océano entre medio.
Hay una inmensidad de sal.
Hay un mar que se traga todo y me está devorando.
Daniela Catrileo, Chilco (2023)
Profesora de filosofía e integrante del colectivo mapuche Rangiñtulewfü, Catrileo entrelaza memoria ancestral, crítica social y deseo. Autora de Río herido (2013) y Guerra florida (2018), así como de volúmenes de cuentos, explora vínculos afectivos entre mujeres, corporalidades que desafían la norma y experiencias cuir que se enraizan tanto en lo íntimo y cotidiano como en lo social y colectivo. «No me interesa construir un imaginario desde una categoría fija. Lo que me impulsa a escribir muchas veces es una imagen, una cadencia, y desde ahí voy alimentando la deriva: los afectos, el placer y el deseo aparecen como impulsos importantes. No tengo una claridad a priori sobre los personajes ni sobre sus experiencias», dice.
«Me llama la atención que todavía resulte extraño o incómodo evidenciar el amor o el deseo disidente en la literatura, o que se lo mire desde un conservadurismo con tintes fundamentalistas, desde posiciones pétreas sobre los vínculos, cuando nuestra sociedad es mucho más diversa de como ha sido representada en la literatura. (…) Durante demasiado tiempo la literatura chilena marginó al deseo, a las corporalidades disidentes y feminizadas, a las clases populares, a las personas racializadas. Todo lo que se levantó por fuera de la norma existió como otredad, como rareza, como fetichización».
No obstante, la autora observa que esto ha empezado a cambiar, y nombra y celebra a autoras emergentes como Vera Pax (Esther Margaritas), Kütral Vargas, Gabriela Contreras e Ivonne Coñuecar, entre otras. «Hace ya un buen rato que la literatura se ha contaminado, se ha champurreado en todo sentido. Hay una presencia potente de escrituras lésbicas, populares, indígenas, negras, migrantes, trans; escrituras que sobreviven en fanzines, en lecturas públicas, en territorios más allá de Santiago, y que hoy también tienen un lugar importante en diversas editoriales». Aunque, agrega, como suele suceder, «lo que ha sido visibilizado de forma masiva son ciertas escrituras: las más higiénicas, las provenientes de clases sociales acomodadas, las de cuerpos hegemonizados».
Según Catrileo, las lógicas de exclusión que atraviesan la literatura no se limitan a una autora o época, sino que responden a jerarquías más profundas que han intentado moldear qué vidas y deseos merecen ser contados. «Sabemos todas las estrategias que se han intentado aplicar sobre Mistral para higienizar su escritura en muchos sentidos. Su figura es compleja e intensa, y tiene diversas formas de aproximación que exceden una única lectura lésbica; es importante, pero no es la única. Sin embargo, no podemos excluir su manera de amar, de desear, de arrojarse, de vincularse con el mundo. Esa experiencia afectiva también forma parte de su obra literaria, lo leemos en sus cartas, en sus prosas. Una no puede escribir escindida de su cuerpo ni de sus pasiones».
Nombrarse para existir
No existe ninguna de las dos orillas.
Estamos todos en el cruce
Paul Preciado, Un apartamento en Urano
«No me enuncio como mujer trans, sino como travesti: es más político», suele responder Claudia Rodríguez (1968) a la insistente pregunta de si lo uno o lo otro. Activista, feminista, trabajadora social y escritora, irrumpió a fines de los 90 en circuitos disidentes de poesía y performance, transformando en materia literaria lo que hasta entonces habían sido tácticas de supervivencia.
Su camino comenzó en un taller de escritura para jóvenes disidentes, en una antigua carnicería desmantelada del centro de Santiago que el poeta Diego Ramírez reconvirtió en santuario y laboratorio de escrituras maricas. Allí descubrió el fanzine y comenzó a imprimir y a fotocopiar sus «poesías y crónicas travestis» para venderlas sobre una manta en ferias libres de los barrios Bellas Artes y Lastarria, escenarios recurrentes de sus andanzas. Recién en la última década han sido publicados por sellos independientes como Moda y Pueblo –Dramas pobres (2016), Para no morir tan sola (2023)– o en autoediciones más cuidadas –Cuerpos para odiar (2019)–, además de su reciente Ciencia ficción travesti (2024), donde imagina futuros posibles para «los cuerpos desobedientes».
Este último título apareció primero en Argentina bajo el sello Hekht, con prólogo de Mariana Enriquez, y fue lanzado en Chile en 2025 con tres presentaciones, en el Congreso Interdisciplinario sobre Diversidad Sexual y Género de la UAH, en el Congreso Liminal de la Usach y finalmente en la Feria Cha.Co, en el GAM. En sus relatos, la autora instala la ciencia ficción como territorio especulativo, de liberación y de justicia.
«La ciencia ficción (…), como todo género popular, permite múltiples entradas. Y una de ellas es la de los cuerpos desobedientes», escribe Mariana Enriquez. «Cuerpos cyborgs, cuerpos intervenidos, cuerpos transformados por el deseo, cuerpos metamorfoseados por la magia o las modificaciones voluntarias (e involuntarias). Cuerpos que viven de una manera diferente porque sus cuerpos involucran otra dimensión. Este libro está lleno de los saberes de esos cuerpos. (… ) es un territorio al que solo pueden acceder esos cuerpos, los de ellas. Y al hacerlo, también transforman ese territorio en un lugar-otro, en un espacio de ciencia ficción».
Mis amigas travestis totalmente dislocadas, me cuentan que las otras locas empezaron a creer que la cosa era como científica, física, cósmica. Imaginaban que no sé por qué razón a le niñe se le formaron los poderes dentro de la guata de su madre, unas redes neuronales, una producción de anormalidades como axones que actúan en las terminales sintácticas de los nervios finos, sobre filamentos, fibras o hilos electromagnéticos, electricidad, imanes, entre los músculos y clavículas que ahora son capaces de transmitir acceso a las redes sociales.
Claudia Rodríguez, Ciencia ficción travesti (2024)
Escribir «desde lo travesti» es para Claudia un acto de militancia, un modo de quebrar siglos de silencio. En sus crónicas, el desplazamiento social de las travestis es narrado sin eufemismos, como en «Marcha por la educación shilena», contenido en Dramas pobres, donde escribe: «Si no supimos escribir cartas de amor, fue porque la educación no fue hecha para saber de todo el mundo. (…) Una no cree, una no se imagina que sin nuestro amor, el mundo sería más caro. Una no se imagina que el uso de nuestra piel es una fuerza laboral… Para las travestis reales, el Estado no puede existir».
«A las travestis nunca nadie nos dijo que podríamos trascender. ¿Por qué no pensarlo?», desliza la autora que, en palabras de Juan Pablo Sutherland, que la incluyó en su antología Ciudad muda (2016), ha construido «un archivo literario de memorias y voces sexo-disidentes que, aunque surgido en la precariedad, se ha instalado en circuitos académicos y editoriales internacionales», en Argentina, México y España, donde actualmente se venden sus libros.
En diálogo con autoras travestis latinas contemporáneas, como las argentinas Susy Shock (1968) y Camila Sosa Villada (1982), su obra conjuga la rabia del testimonio con la esperanza de la imaginación, levantando un archivo vivo de memoria travesti y un mapa hacia territorios que aún están por venir. Violencia policial, jerarquías internas, enfermedades venéreas y duelos prematuros conviven con la sororidad marginal, la reivindicación de una comunidad históricamente desplazada, del erotismo por sobre el sexo penetrativo y de una lengua propia, casi materna, que es inclusiva y a la vez recoge el palabreo popular de esquina, los más ingeniosos apodos y otros neologismos que –al igual que Lemebel e Iván Monalisa Ojeda– dinamitan la corrección literaria.
Antes, me di completamente a la carne, al placer y al olvido solo porque sí, pero eso ya quedó en el olvido, toda esa disposición a penetrar y ser penetrada dejó de ser la normalidad de mi vida en pandemia. Se hace difícil escribir en estos momentos. Mi madre ha muerto y no sé cómo sobrevivir sin ella. Su muerte me obliga a pensar en mi muerte. En las condiciones de mi muerte. Ella nos tenía a nosotras, a mi hermana y a mí para asistirla, velarla y sepultarla. Yo no tengo a nadie.
Claudia Rodríguez, Para no morir tan sola (2023)
La misma desazón recorre estas líneas de Las biuty queens (Alfaguara, 2019), de Iván Monalisa Ojeda: «Me acomodo en el asiento, me retoco la peluca. No puedo relajarme tanto como para dormir, dejaría el asiento lleno de maquillaje. Mientras el tren va por su rumbo, pienso en lo bien que debe estar sintiéndose Sabrina. Hoy se casa. La imagino corriendo por la plata, toda vestida de blanco, de la mano de su ya esposo, tirando el velo hacia arriba para que caiga a orillas del mar, todo mojado e inmaculado. Trato de imaginar mi rostro sobre el de ella, soñando que soy yo la de las nupcias».
Aunque nacido en Llanquihue en 1966, Nueva York ha sido para Iván Monalisa Ojeda tanto un hábitat natural como una condena. Llegó en 1995 para una residencia teatral y decidió quedarse, sin papeles, en los márgenes del Bronx. Allí adoptó el spanglish como lengua cotidiana y rebautizó su identidad en clave two-spirit: mitad hombre, mitad mujer, un ir y devenir constante el Iván y la Monalisa, en ese «cruce perpetuo» del que habla Paul B. Preciado.
Su debut literario vino varios años después con La misma nota, forever (2014), colección de relatos autoficcionales protagonizada por travestis y trans latinas en West Harlem en los que abunda el crystal meth (la «Tina Turner») y la precariedad urbana dignificada con humor negro. El reconocimiento le llegó con Las biuty queens, celebrado en Chile, México y España, y traducido al inglés por Astra House con prólogo de Pedro Almodóvar, quien lo definió como «una voz radical y necesaria, capaz de hallar belleza incluso en la miseria».
Las noches neoyorquinas de neón son el telón de fondo para la hermandad travesti y la amenaza constante: camerinos improvisados, amistades que se arman contra el trans-odio, fiestas atravesadas por la Tina. La suya es una biografía hecha de cruces: performer de noche y trabajador del retail de día, escritora y trabajadora sexual, migrante indocumentada y figura de culto. Su vida quedó retratada en el documental El viaje de Monalisa (2019), de Nicole Costa, donde se la ve de día detrás de un mostrador y de noche con tacones sobre el Central Park, habitando esa frontera difusa entre realidad y ficción.
Hoy, tras varias recaídas y centros de rehabilitación, trabaja en un nuevo libro, Chemsex. Fragmentario, escrito desde lo más hondo de su adicción al crystal meth, busca narrar lo innombrable: una «epidemia silenciosa» en la comunidad cuir de Nueva York, que arrasa con vínculos y cuerpos sin que nadie se atreva a decirlo en voz alta. «Lo que estoy escribiendo no es para romantizar la droga –dice al teléfono–. Es para entender lo que me pasa, que al mismo tiempo es lo que les está pasando a muchos chicos homosexuales y a muchas chicas trans. Yo siento que esto, escribir de esto, es urgente para mí ahora mismo y una forma de sanar. Si no lo hago, me muero».
Aunque su voz no es chilena sino «latino-neoyorquina», dialoga con la tradición de Pedro Lemebel –a quien conoció en los 90 y con quien se reencontró en la conmemoración de Stonewall en 1994– y en los últimos meses ha ido ampliando sus lecturas. Cuenta que descubrió «el oficio maestro» de José Donoso en El obsceno pájaro de la noche y los cuentos de Alberto Fuguet. «Es raro porque, pese a la distancia y el tiempo, uno igual se reconoce en esas voces o logra imaginarse parado en esas esquinas y paisajes de Chile, y también en una forma de narrar más allá del cómo se dicen las cosas, desde un lugar más personal, deep inside, u know».
Otras escrituras se internan en esos silencios íntimos y los recuerdos que subyacen como heridas bajo la piel. Ariel Florencia Richards (Santiago, 1981) ha hecho de la exploración identitaria y del lenguaje el núcleo de una de las propuestas más interesantes en los cada vez más difusos horizontes disidentes. Mujer trans, crítica de arte y narradora, entrelaza archivo, cuerpo y arte en textos híbridos que resisten cualquier clasificación. Su primera novela, Las olas son las mismas (Los Libros de la Mujer Rota, 2015), ya insinuaba esa pulsión al mezclar memoria familiar y autoficción. Pero fue con Inacabada (Alfaguara, 2023), la primera publicada tras su transición y con su nuevo nombre legal, que su escritura despega.
La relación entre una hija trans y su madre se revela en consecutivos cuadros y destellos junto a las cartas, diarios y meditaciones ensayísticas de la autora, en un relato fragmentado que rehuye el confesionalismo tradicional. El suyo es un texto experimental, poético y sensorial, atravesado por la pregunta de cómo narrar el cuerpo en mutación. Por esa audacia estilística y política su libro obtuvo en 2024 el Premio MOL a la Mejor Novela, un hito para la literatura trans en Chile.
A finales del 2018, el mismo año que se realizaron en Chile las marchas feministas más multitudinarias de su historia, me senté delante de mi terapeuta y después de un largo silencio, lo dije. Soy mujer. Y luego: Eso es lo que me pasa. Así comenzó un proceso de desmontaje de lo que yo entendía por identidad masculina, una coraza con la que circulaba por el mundo mientras no me atrevía a mostrarme. Si bien esa armadura estaba definida por acciones, también estaba sostenida en palabras. Quiero decir: quién era pasaba, principalmente, por nombrarme.
Judith Butler cree que el género no es estable, sino que se construye en el tiempo, como una repetición de actos performativos que generan la idea de un yo permanente. Y lo cierto es que el lenguaje y el cuerpo son posiblemente las herramientas performativas más poderosas que tenemos para desplegarnos pero también para remover o inquietar eso que no nos define y que nos incomoda.
Ariel Florencia Richards, Inacabada (2023)
Caro Mouat (Santiago, 1990) está abriendo nuevos cauces en la narrativa local con Ahora puedo nombrarte (Overol, 2024), novela escrita ya con pronombre masculino tras su transición de género. En ella, el mediador de lectura se adentra en la herida personal para exorcizar un trauma familiar: un abuso sufrido en la niñez que reconstruye con una prosa fragmentaria y reflexiva, marcada por vacilaciones, lagunas y contradicciones.
Entre objetos, fotografías y diarios íntimos, el narrador emprende una pesquisa casi detectivesca en busca de verificar aquello que su familia prefirió callar y que, en silencio, seguía doliendo. Su relato, íntimo y valiente, amplía el campo de la literatura testimonial al visibilizar una experiencia trans masculina aún escasamente difundida en Chile, pese a que se trata de un grupo mayor en número que las mujeres trans y las personas no binarias. «Ahora puedo nombrarte es un libro conmovedor y al mismo tiempo aterrador, un libro sobre el transitar por donde más duele», escribe Patricia Espinosa. «La escritura es en tal sentido la herramienta prioritaria para intentar sobrevivir. Mouat, con destreza, pone en marcha su deseo de palabra, de voz, tan necesario como vital, porque escribir le da vida a su protagonista».
En un registro distinto, pero con mayor circulación, se inscriben Rebeldía, resistencia, amor (Planeta, 2019), las memorias de Daniela Vega, la actriz de Una mujer fantástica, y De Gabriela a Gabriel (Alfaguara, 2022), de Gabriel Sepúlveda, conocido en las redes como Planettas, uno de los primeros youtubers trans masculinos chilenos en narrar públicamente su transición. Ambos llevaron su experiencia al formato libro, acercándolas a un público joven y más amplio, dando voz a personas y cuerpos históricamente minimizados.
El panorama internacional nos recuerda constantemente por qué estas voces son hoy más urgentes que nunca. En Estados Unidos, sectores conservadores impulsan ofensivas legales contra las personas trans: desde la prohibición de asistencia sanitaria a adolescentes hasta vetos a deportistas trans o leyes que criminalizan la presencia drag en espacios públicos. En Europa, Hungría y Polonia aprueban medidas abiertamente anti-LGBTIQA+, mientras en el Reino Unido y España cobran fuerza los discursos TERF (el feminismo que excluye lo trans) que niegan la identidad de las mujeres trans, alentados por figuras como J.K. Rowling.
América Latina tampoco se libra: el ascenso de liderazgos de ultraderecha reactiva un lenguaje de odio que busca derogar conquistas recientes. En Chile, pese al avance de la ley de identidad de género (2018), persisten sectores que agitan el fantasma de la «ideología de género» y minorías sexogenéricas siguen enfrentando violencia estructural y la amenaza de los crímenes de odio. Esta regresión conservadora global intenta devolver a las personas trans y cuir al clóset, silenciarlas y borrar sus logros. Pero las resistencias no cesan. «Con Trump otra vez, se siente como si quisieran borrarnos del mapa, pero cada vez que nos nombramos, escribimos o aparecemos en público es un recordatorio de que existimos y de que no nos vamos a ir a ninguna parte», dice Iván Monalisa.
«Las escrituras, las artes y toda zona que trabaje desde una interrogación al orden simbólico siempre va a ejercer una disputa con las fuerzas más retrógradas de la sociedad», sostiene Juan Pablo Sutherland.
Para Pablo Simonetti, estos retrocesos deben leerse con perspectiva histórica: «El proceso regresivo que se está dando en Occidente respecto de los derechos LGBTI+ es de corta data y habrá que esperar para saber si no se trata sólo de un hecho pasajero o aislado. Pero si las derechas radicalmente conservadoras se asentaran en el poder por un periodo significativo, veremos muy pronto asomar una literatura que responderá narrando ese tiempo inhumano, doloroso. No creo que puedan silenciarnos como en el pasado lejano».
Todas comenzamos a reír mientras bailamos hasta que se guarda el sol. A lo lejos debemos parecer un aquelarre de brujas multicolores.
Iván Monalisa Ojeda, Las biuty queens (2019)
(1988) es periodista cultural y diplomado en edición de la Universidad Diego Portales.