¿Cuál es el lenguaje de la pérdida de la vida misma ante el peso del poder totalizador del mercado en sociedades como las nuestras? ¿Cómo registrar sus efectos a nivel biológico y social? ¿Hay articulación democrática posible cuando únicamente resta el cuerpo anodino y desganado como último reducto? Jamás el fuego nunca, última y novena novela de Diamela Eltit, es una apuesta por una escritura del abismo, al filo de la (im)posibilidad de su existencia. Replegada sobre sí misma, la autora indaga insistentemente por la voz narrativa contemporánea en territorios del “sur” y su posibilidad después de la barbarie de las dictaduras latinoamericanas, el legado totalitario y el consumo neoliberal como el orden hasta biológico de la vida.
En Jamás el fuego nunca Eltit nos instala ante la voz de una sobreviviente cuya hazaña heroica y conmovedora es la memoria. Una voz que le habla a un tú, su pareja, ambos militantes de una célula clandestina. Aclara al principio: “Somos una célula, una sola célula clandestina, enclaustrada en la pieza, con una salida controlada y cuidadosa a la cocina o al baño”. Las estructuras pesan sobre los cuerpos, hiriéndolos: “Tenemos que desplazar, ampliar este tiempo de la misma manera que tu pierna se extiende en la cama, dolorida, rígida, cercada por los efectos ineludibles de la artritis”. La narrativa reduce todo (personas, voces, cuerpos) a su mínima expresión: puro dolor y memoria del trauma. Es insoportable. Borra todos los límites: “Te duelen, sí, me duelen las muelas, las encías, los dientes, se me quebraron tres muelas y dos dientes, pero nunca un dentista, no. Te has resignado”.
¿Cómo reconocernos como seres humanos cuando aparentemente lo hemos perdido todo, resignándonos a condiciones infrahumanas? ¿Cómo seguir viviendo, escribiendo, leyendo? La respuesta de la novela es sencilla: nos conmueve la historia humana.
Así, fragmentariamente, la novela nos permite asomarnos a la historia de una catástrofe: el crimen de la muerte del niño de la mujer protagonista (¿Cómo fue, qué pasó?…fue la parafina ¿no crees?, te pregunto. Cállate. Pero qué hacer ante el frío absoluto, puse agua y yerbas sobre la superficie de la estufa, esperé el vaho que aliviara el espantoso, alarmante olor a parafina, ese olor que lo agravaba, le iba destrozando primero los bronquios (…), sí, una parafina que progresivamente le iba aniquilando los dos pulmones, ambos, la acumulación total de la flema en los pulmones hasta llevar a su fin los latidos imprescindibles de su pequeño, amado, corazón.
El vacío dejado por el trauma de la muerte de su niño, “el mío”, funciona como el motor de la historia. Conmovidos por el drama de esta mujer, particularizada en su historia, en su padecimiento, deseamos comprender qué pasó.
Pero la catástrofe del crimen también impacta la lectura: nunca logramos constituirnos plenamente como lectores, ni en el tiempo ni en el espacio. También nosotros somos parte del trauma y permanecemos secuestrados en el horror. No hay nada sólido a lo cual atenernos. En este escenario de lectura insoportable las frases cortas y filudas del texto funcionan como golpes de resistencia al olvido. Compulsivamente volvemos a la escena del crimen: …tenemos que sacarlo, llevarlo al hospital, cállate, me dices, no sigas, no sigas mientras yo, sentada en la cama me mezco como si fuera una guagua…”
Los diálogos son con su otrora compañero, que de líder político se convierte en un ser abyecto que se porta como un perro: “Te portaste como un perro”. Ya te habías convertido en un perro pienso ahora. Lo pienso mientras mi brazo entregado a la vigilia me tortura por su inevitable roce con la pared monolítica que nos cerca”
Como lectores somos testigos de la trayectoria de una conciencia luchando por sobrevivir el horror de su existencia. Impulsados por la compasión, en el acto de lectura trituramos células, cuerpos, ideologías y utopías que otrora infundieron de vida y esperanza: el muro, el cigarrillo, el partido, el líder.
Jamás el fuego nunca se instala entre novelas como Esperando a los bárbaros y Desgracia de Coetzee y El animal moribundo de Roth al ejercer una profunda crítica a los modelos patriarcales de producción de subjetividad masculina, ocupando al animal, en especial al perro, para desmontar el dominio del Hombre. Esto es, el Hombre como el lugar de la fascinación y el poder del logos:”…mientras tú, precozmente sabio, con la plenitud que pueden alcanzar las habilidades, sostenías unas palabras legítimas y consistentes que no se podían soslayar y te mirábamos extasiados -tus argumentos-…”Una masculinidad carismática e ilustrada, gestora del totalitarismo moderno, según expone Giorgio Agamben en Estado de excepción. Siguiendo la pregunta del vínculo entre la razón, la muerte y el patriarcado en la tradición de Horkheimer y Adorno, en esta novela Eltit hace uso de la metáfora del perro para marcar esa posición masculina de traición a la vida: “…echado como un perro en la cama, en su cama, el asesino…”. El cuerpo del líder es el cuerpo del perro, que va a morir como un animal, como un perro. Eltit desmonta la tradición biopolítica de la auctoritas del cuerpo del tirano moderno y hace suya la ley que lo instala. Se apropia de la ley, del lenguaje que lo constituye y lo profana, lo humilla, tritura y degrada a lo infrahumano, un perro.
Enmarcada en una narrativa de luchas latinoamericanas, Jamás el fuego nunca de Diamela Eltit despliega la escritura como un ejercicio crítico, político y ético de interpelación para indagar en la posibilidad de una voz narrativa contemporánea en territorios del “sur”. Articula lenguajes resistentes capaces de localizar y nombrar las estructuras fundadoras de la catástrofe y el horror de nuestras existencias, de la distopía privada y compulsiva del consumo absoluto. El resultado es una novela insidiosa, rigurosa y precisa, un texto insoportable que enuncia su utopía en su mismo acto de existir.
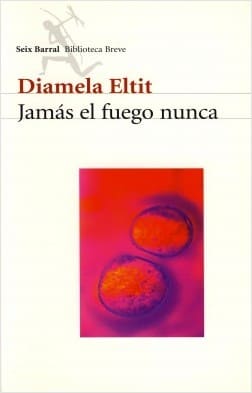
Diamela Eltit. Jamás el fuego nunca, Seix Barral, 2007, 168 páginas
Navidad y Matanza es una publicación curiosa en tanto encierra varias novelas en sí, no sólo más de una historia, sino también más de un formato. Esto es, la novela se plantea en un primer momento como “novela juego”; según los comentarios del autor, ésta comenzó a ser escrita a partir de un juego entre varios amigos, quienes establecieron un argumento y ciertas reglas narrativas que fueron seguidas según el azar de los dados. El ganador del juego -que resultó ser Carlos Labbé- se quedaría con la novela. De esta manera, a partir de un dato externo importante, el autor nos da la pauta sobre uno de los ejes estructurales de esta historia así como también sobre su rictus argumental; algo así como un panel de instrucciones cuyo sentido se desvanece en la medida que la trama cobra fuerza.
La primera historia es la de un grupo de amigos encerrados en un laboratorio en EE.UU. donde son los conejillos de indias de un experimento que prueba el hadón, una droga alucinógena cuyos efectos son la generación masiva de temor y odio. Los personajes tienen los nombres -o claves- de los días de la semana y para pasar el tiempo inventan el mismo juego que Labbé y sus amigos. La novela que ellos intentan armar es la del llamado “caso de Navidad y Matanza”, hecho ocurrido en los balnearios del mismo nombre, en los que desaparecen los hermanos Alicia y Bruno Vivar. La historia de esta desaparición se articula sobre esbozos técnicos de los participantes a través de algunos e-mails, guiados por la voz narrativa de Domingo, el sobreviviente del experimento del hadón.
Este personaje articula retazos de correos y escritura pasada; el caso de su encierro y la trama de su juego conviven con sus notas periodísticas y biográficas sobre ese mismo caso: los hermanos perdidos en medio de un carnaval de hadón propiciado por sus padres y un misterioso congoleño, Patrice Dounn, ejecutor de theremin, primer sintetizador de la historia.
Si en Libro de Plumas (2004), anterior y primera novela de Labbé, la estructura narrativa polifónica de ésta se organizaba sobre la ejecución de Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen, en Navidad y Matanza es la curiosa música que produce el theremin, tan parecida a una voz humana como el mítico canto de la sirena, la que distribuye los límites sobre los cuales se mueven personajes e historias. Al igual que en esa novela inicial, en ésta la desaparición, el amor filial, el amor platónico y el amor carnal, la lealtad y la traición, la familia, el dolor, la desesperación, el silencio y la represión juegan un rol importante. También la sofisticación narrativa y verbal para articular temas y lugares que siempre rondan el abismo pero cuyas particularidades compositivas y sus parlamentos huyen de conclusiones obvias o demasiado armoniosas.
Es éste un texto no sólo más contenido sino también más complejo que el anterior. Porque en Navidad y Matanza la reflexión metaliteraria se sostiene en su estructura especular pero también en la imposibilidad de Domingo: alegóricamente su mirada sobre los hechos es la primera pero también la última, en tanto su condición de sujeto atrapado desborda sus pretensiones comprensivas, y su memoria desafía la ética sobre sus compañeros de encierro y también sobre la historia contada, historia donde la desaparición no sólo se articula a nivel de fábula sino que a nivel de personajes; como en Alicia en el país de las maravillas o en Alicia a través del espejo, la realidad se construye desde la fragmentación y la sátira a ciertos órdenes impuestos -como el de la familia- así como también sobre la incertidumbre del personaje y las historias contadas.
Navidad y Matanza es una novela que puede generar múltiples interpretaciones y en gran medida estas interpretaciones pueden ser fábulas o alegorías importantes: sobre el fin de la novela como género, sobre la dictadura en Chile, sobre los problemas éticos de la ciencia, entre otras. Estas lecturas están presentes en el texto, pero desplegadas lejos de toda la grandilocuencia que podrían suponer. Ellas aparecen en la sutileza de la lectura: aquellos temas la cruzan de manera importante, pero sobre todo a partir del cómo se construye una novela contemporánea, no sólo sobre su épico final. En el cruce de géneros -policial, autobiográfico, crónica, guión-que la articula, no hay una matriz necesaria ni tampoco una tesis probada. Hay en esta novela una apuesta por la validez de las preguntas como modo de constitución del sujeto que escribe, del que narra y del que lee. Sujetos fragmentarios pero no ambiguos, sujetos políticos en cuanto las prácticas de todo orden que los sustentan y su instalación son en un lugar y un tiempo difícil de constituir. Esa dificultad se desplaza por la estructura del texto pero también sobre el desconcierto de sus personajes, enfrentados a situaciones-límite no necesariamente definitorias, cuyo cruce es patente en este párrafo: “Alicia comprendió que debía regresar. Se levantó. Increíblemente, en ese momento el periodista llevó su mano hacia el tobillo de ella y balbuceó su nombre: Alicia. Ella se dio vuelta, sorprendida, y sólo alcanzó a responder: Lo siento, sólo quería decirle que me gustaría haber sido su hija”.
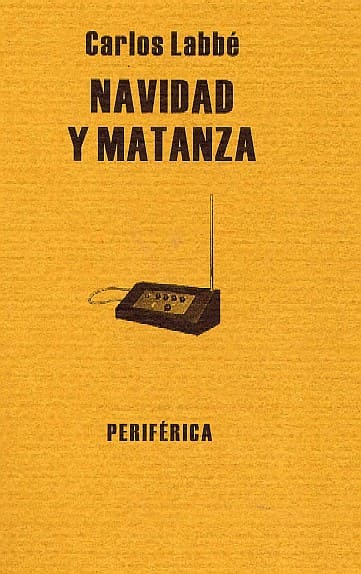
Carlos Labbé. Navidad y Matanza, Periférica, 2007, 171 páginas
Mapas. Mapas de Chile. O de Santiago. O de lo que sea. Mapas confusos, sin sentido, agotados. Mapas poéticos. Esa clase de mapas. La vuelta de Erick Polhammer y el último libro de Carmen Berenguer tratan sobre eso, tal vez. Sobre cómo cartografiar un país. En ese punto se acercan. En ese punto se distancian. Cada uno en lo suyo: en los gestos particulares de poéticas tan antiguas como secretas, en los atlas cruzados y confusos de un país que no existe.
Me explico: Mama Marx, por un lado, sigue con la propuesta que Carmen Berenguer (1946) viene trabajando desde Bobby Sands desfallece en el muro, su primer libro: una escritura capaz de tensionar los discursos cruzados entre cuerpo, política y arte. Con ello, se relaciona naturalmente con la avanzada de los años 80 de la cual podría ser una última versión, actualizada en este caso por la necesidad de mostrar un Santiago lleno de los espectros que son las señas de identidad de una resistencia desvanecida. Mama Marx trabaja así la recuperación de una memoria citadina borrada por la modernidad: una amalgama de voces que intentan, a la deriva, iluminar un paisaje esfumado; habitado por las ideologías trizadas -y leídas al revés- de una ciudadanía que no recuerda borde alguno en su propia letra (“Ladrona de mis sueños lenguajes de mi ciudad”). En un gesto contextualizador -la última secuela de un viejo filme de terror- Berenguer logra distinguir una marginalidad ubicada, irónicamente, en el centro exacto de la capital: “Los puentes son los horizontales dibujos y en ellos escribo”, dice. Lo anterior esboza una nostalgia que remite -por medio de la cita de lugares (el Jaque Mate, la Plaza Italia), personas (Francisco Casas) y hechos (la visita de Christoper Reeve a Chile)-al origen mismo de su ejercicio de vanguardia: la mal recordada década del 80 como el espacio utópico de circulación de discursos del margen (“Una revolución sentimental posesiona mi estado/ y todo lo que soñamos también se disuelve”).
No es tan raro entonces que de esa década provenga también Polhammer (1955), que con Vírgenes de Chile vuelve a publicar un libro de poesía después de más de veinte años de silencio. Por supuesto, se trata de un retorno inesperado. Él mismo había dejado de ser poeta para convertirse más bien en un personaje poético (como si señalara los límites sociales de lo primero) encarnado en múltiples máscaras, la de actor publicitario, experto en programación neurolingüística, jurado televisivo, protagonista de escándalos surrealistas y menores. Máscaras que en este libro intenta desdecir o despejar para ofrecer, por un rato, algo parecido a un rostro. Eso porque en Vírgenes de Chile su autor hace algo inusitado, el escribir desde esa zona inexacta o autónoma o muda (o escuchando tan solo su propia voz) que es o no es la literatura a secas, sin aditivos. El ejercicio, por cierto, funciona: Vírgenes de Chile es un libro redondo que compone una larga lista de oraciones disparadas por voces diversas a vírgenes también diversas para fines más diversos aún: “Dame lentitud Virgen numinosa/ Esfúmate entre tus faldas/ Celebra como tuya mi derrota”; “Me acosté con el nuevo asistente de finanzas/ Me acosté con el nuevo director de presupuesto (…) sólo te pido que te muerdas la lengua/ y no le cuentes nada al junior”. Esas vírgenes cubren todo un territorio: de Lo Vásquez a Lebu, del Cerro San Cristóbal a Lontué; de Andacollo a Valparaíso. Recogiendo un misticismo fragmentado que se acerca peligrosamente al Cristo del Elqui de Parra mientras sigue de cerca una máxima del Lihn final (aquella que dice “La Virgen es chacotera”), Polhammer enumera hablas desesperadas o susurros sin sentido, monólogos al borde mismo de la cordura. La suma total es un compendio levemente profano que enumera formas disfuncionales pero transparentes -Polhammer es un maestro del tono conversacional, pone la claridad ante todo- de un marianismo apócrifo, en tanto estaciones del camino de pecadores o almas en pena que aspiran a ser habitantes del peculiar infierno chileno (“Enséñanos a andar por el borde de las tumbas/que parecen camas que parecen calles/ que parecen muelles mirando el horizonte”), esperando la respuesta a una plegaria que, a veces, ni siquiera está del todo clara: “El resultado es nulo/ Sigues brillando por tu ausencia”.
De este modo, entre la transparencia de Polhammer y la gestualidad de avanzada de Berenguer, podría entreverse un país falso, un atlas de geografía criolla escrito en clave. Esa patria es, en el caso de ambos, un espacio habitado por los saldos de un pasado no resuelto. Por un lado, Polhammer recuerda demasiado a Lihn y Parra en sus plegarias mientras evoca un discurso religioso vacío o desesperado que parodia al país. Berenguer, por el otro, no se despega de sus fantasmas: sus versos se hacen cargo del trazado de una urbe perdida y recordada con un dejo de nostalgia fantástica. De este modo, la distancia entre ambos los complementa. Tienen el corazón puesto en el mismo lugar. Eso porque si bien la voz raspada de Berenguer -un palimpsesto voluntariamente deteriorado para exhibir los signos de la catástrofe- está en las antípodas de la ironía semiiluminada de Polhammer, en los dos textos late la aspiración de definir una ciudadanía invisible, de conectar con un espíritu de época roto.
Es imposible, por supuesto, saber si esa aspiración se realiza cabalmente. En uno y en otro se puede percibir cierta desesperación por integrarse al canon, exhibiendo como bandera lo anacrónico: una zona de peligro que no es tal y que espera ser cruzada civilizadamente. Así Polhammer y Berenguer logran un aura vintage, integrándose tranquilamente a la tradición pero avanzando en las casillas de un juego donde otros (tal vez Zurita, Eltit, Lemebel y Hernández Montecinos para Berenguer; Parra y su prole para Polhammer) ya han tirado los dados y ganado la partida.

Erick Polhammer. Vírgenes de Chile, Ediciones Bordura, 2007, 57 páginas
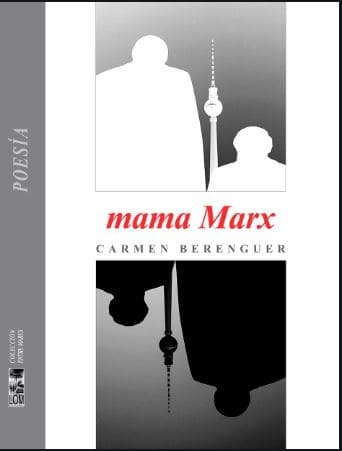
Carmen Berenguer. Mama Marx, Lom Ediciones, 2006, 132 páginas
“Pensar en la futilidad de la vida y en el cagatintas comemierda de Octavio Paz, ese hombrecito envidioso, rencoroso, malo, que hablaba con voz de vieja y que al final se le ancharon las caderas y le salieron tetas de vieja”. Así se expresa Vallejo en su novela La Rambla paralela. Y la verdad es que así se ha expresado siempre. Por eso su fama de torero. Y por eso mismo es que resulta insólito ver cómo, a propósito de su nuevo libro, La puta de Babilonia, los énfasis han sido puestos en este talento suyo para la injuria y el insulto.
Es necesario hacer una distinción. Así como contra Octavio Paz y tantos otros, Vallejo siempre ha despotricado contra el papa y la iglesia a diestra y siniestra, muy chistosamente. Pero como eso ocurría en sus novelas -y por más que el narrador se llamara Fernando Vallejo- se tomaba como el arranque insultante de un novelista con talento. La puta de Babilonia, en cambio, no es ficción; ojalá fuera ficción. Es un ensayo, la trama es histórica, la información es cierta o al menos comprobable. Es verdad que el narrador es furibundo como lo es Vallejo en todos sus otros libros. Pero lo que vale en este ensayo histórico, en cuya preparación el autor se tomó diez años, es la información, ordenada como nunca antes. De eso -lo central, lo verdaderamente escandaloso- nadie dice nada.
Vallejo se ha referido recientemente en la prensa a este libro como un “prontuario” que él le enrostra a la iglesia, de cara a la humanidad. Y en efecto lo es. Abruma la pasmosa documentación bibliográfica que reunió y leyó el autor para lanzar su acusación. Porque La puta de Babilonia es una acusación. Se podría tomar la novela e interponerla como querella en el Tribunal Penal Internacional.
Leer este libro puede resultar agotador porque, como buen prontuario que es, consiste en una acumulación de casos concretos de tortura, de perversión, de cinismo, de maldad, de pederastia, de nepotismo, de lujuria, de ira. El libro, menos mal, intercala hábilmente el relato histórico de la Iglesia con el relato reciente de los papas Pío XII, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entremedio, como solución de estilo a un copioso arsenal de información escandalosa, Vallejo emite opiniones rigurosamente fundadas (o, al menos, bastante persuasivas), además de insultos y diatribas: “Seguido hasta el umbral de la eternidad por la prensa carroñera, Wojtyla, ese vejete babeante, temblequeante, balbuciente, iba, venía, subía, bajaba, bendecía, pontificaba, parrandeándose su pontificado de pe a pa. Y así lo vimos en el acto final de su farsa protagónica aferrándose a la vida y al poder como una ladilla insaciable al negro pubis de una puta”.
En La puta de Babilonia -así llamaban los albigenses a la Iglesia Católica, que los perseguía-, permanentemente Vallejo desacredita la Biblia como fuente legitimadora, molesta a Cristo y denuncia las transas de poder con que ganaron el trono la mayoría de los papas. Habla de “pornocracia” para hacer la relación histórica de los mandamases del Vaticano. Describe una historia de sexo, promiscuidad y excesos que en mucho dista del discurso castrante de la oficialidad eclesiástica y el grueso de sus miembros. También describe los atroces, inimaginables métodos de tortura de las evangelizaciones, las Cruzadas y, sobre todo, de la Inquisición, “supremo horror del Homo sapiens”. Y estas atrocidades, perversiones e injusticias, viene a decir Vallejo, no son, como ha defendido la iglesia, excepciones. O sí lo son, pero infinitas, una infinidad de excepciones: “A las brujas les pinchaban los ojos con agujas, las empalaban por la vagina o por el recto hasta desmembrarlas en castigo por haberse ayuntado con el Diablo, las arrastraban tiradas por caballos hasta despedazarlas, las asfixiaban…”
Es asombroso y a ratos aterrador el sustento histórico con que Vallejo asumió su tarea fiscalizadora. El libro no tiene capítulos ni separaciones de ningún tipo. Vallejo emprende una verdadera cruzada de citas y averiguaciones históricas para desmitificar y denunciar a los papas, que desde el siglo IV vienen traicionando la palabra de Cristo con tal de consolidar su poder y su riqueza. Así, los papas, más que vicarios de Cristo, aparecen como sus sicarios, sus matones: “Bajo Pío XI y su sucesor Pío XII la alta jerarquía de la Puta se plegó con una sola voz, la del autócrata pontificio, a Mussolini y a Hitler”.
Al final del libro, Vallejo liquida y advierte: “¡Pobre Puta, se te acabó la fiesta!…Ahora viene la resaca que sigue a la borrachera en que el borracho quemó la casa. Es el turno del Islam, la secta de Alá y su esbirro Mahoma. De ellos serán las nuevas oscuridades medievales. El día del ayatola se acerca, la Gran Bestia Negra se nos viene encima”.
Habrá que ver qué dicen los acusados. Probablemente, como en el famoso poema de Carlos Pezoa Véliz, nadie diga nada.
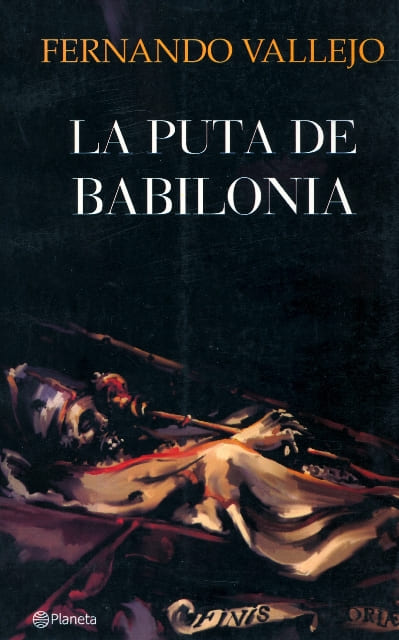
Fernando Vallejo. La puta de Babilonia, Planeta, 2007, 317 páginas
El momento en que Vasili Grossman estuvo más cerca de la muerte fue el 7 de octubre de 1941. De milagro escapó de los panzers alemanes que marchaban hacia Moscú. Era judío, vestía el uniforme soviético. Si lo apresaban recibiría un sumario balazo en la nuca. Sin embargo, cuando llegó esa noche al periódico donde trabajaba, su director lo mandó de vuelta al frente. Grossman obedeció. El puñal nazi se hundía hasta la empuñadura en el corazón de su patria, pero el escritor no evadió su obligación como periodista.
No era valentía, ni mucho menos amor por el régimen estalinista. Lo de Grossman era coraje moral. En la jerga periodística esto podrán traducirlo algunos como hambre suicida por el golpe, amor a prueba de balas por el oficio. Pero, en términos simples, Grossman no era nada más que un tipo decente. Así lo demostró en los más de mil días que cubrió el Frente Ruso, durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía como enemigo a Hitler. En la retaguardia, como implacable editor, a Josif Stalin. Sorprendentemente, sobrevivió para escribirlo.
Grossman buscaba retratar lo que él llamaba “la verdad despiadada de la guerra”. Así lo atestiguan sus despachos periodísticos, anotaciones personales y cartas, las cuales, posteriormente, sirvieron de materia prima para sus novelas. Tal como ocurrió con sus obras literarias, gran parte de ese material se mantuvo por décadas inédito. Hasta que lo rescató del olvido el destacado historiador británico Antony Beevor, autor de los aplaudidos relatos bélicos Stalingrado y Berlín. La caída.
Aunque lo haya sido, el encuentro no parece casual. Grossman es al periodismo de guerra lo que Beevor es a la reconstrucción histórica de las grandes conflagraciones. Ambos destilan la misma precisión por recrear hasta los hechos más irrelevantes y cotidianos, para no perder de vista que toda guerra es una multiplicación de sufrimientos individuales, donde seres concretos viven y mueren anónimamente. De haber estado en las botas de Grossman, Beevor se habría obsesionado con lo mismo.
Sólo en este libro Beevor deja de lado esa vocación por la historia pequeña. Acá, esa tarea es de Grossman, el testigo privilegiado que acompañó al Ejército soviético desde Stalingrado hasta las entrañas de Berlín. Incluso, Grossman da cuenta del afán de los soldados soviéticos por conseguir alcohol en medio de las balas, además de las incontables deserciones. Así, busca aproximarse al alma rusa, hombres y mujeres que a su juicio viven la guerra en la más profunda depresión o en el optimismo más infantil. “Nosotros los rusos no sabemos vivir como santos, sólo sabemos morir como santos”, afirma en un pasaje.
Por su parte, Beevor se limita en el libro a intercalar entre cada relato párrafos o introducciones contextualizadoras. El británico sólo interviene como editor, para situar, traducir o explicar los giros estratégicos del conflicto. En los momentos cruciales el relato es un dueto, con Grossman a cargo de revivir la cotidianeidad de las batallas, mientras Beevor aborda los hechos en su perspectiva histórica.
La pluma de Grossman es detallista, pero jamás busca posar de objetiva. El soviético de origen judío es otra víctima de la guerra. En los extractos de sus cartas se pregunta por la suerte de su madre. La anciana judía había quedado atrapada en la ciudad ucraniana de Berdichev, en manos de los alemanes. No tenía noticias de ella. Presentía que estaba muerta y se sentía culpable por no socorrerla a tiempo.
“Una guerra de ratas”. Con esas palabras un general ruso llamó al sitio alemán sobre Stalingrado, pues los combatientes luchaban a quemarropa y parecían haber perdido toda señal de humanidad. Grossman fue el corresponsal que más tiempo estuvo en el asedio. Tal como Beevor en Berlín. La caída, el ucraniano se obsesionó con los francotiradores soviéticos. Entrevistó al más famoso, Vasili Zaitsev, y lo acompañó de cacería. Tomó apuntes mientras el soldado reventaba alemanes desde una azotea. Zaitsev fue interpretado por el actor Jude Law en Enemy at the Gates, el film perpretrado por el director Jean-Jacques Annaud. Con sólo lápiz y papel, Grossman retrata mejor el sitio de Stalingrado que la superproducción del francés estrenada en 2001.
Durante la liberación de su Ucrania natal, Grossman supo por primera vez del exterminio nazi contra los judíos. Cuando en enero de 1944 fue liberado el pueblo de su madre, no tenía esperanza de encontrarla viva: la mayor parte de los judíos habían sido masacrados y enterrados en fosas comunes, a menudo con la colaboración de civiles ucranianos. Entonces se propuso inmortalizarla como personaje de una de sus novelas. Una vez que él estuviera muerto, pensaba, el recuerdo de ella podría seguir viviendo en la mente de otros.
Finalizada la guerra, escribió dos cartas a su progenitora. “He tratado decenas o quizás cientos de veces de imaginarme cómo moriste, cómo caminaste hasta encontrar tu muerte. He tratado de imaginar a la persona que te mató. Fue la última persona que te vio viva. Sé que estarías pensando en mí en aquel momento”, dice en una de ellas.
Grossman murió en el verano de 1964, olvidado y casi sin amigos. Poco antes, las autoridades soviéticas prohibieron su obra maestra, la novela Vida y destino, sobre la batalla de Stalingrado. A pesar de que Stalin llevaba una década bajo tierra, las similitudes entre nazismo y estalinismo fueron consideradas inaceptables. Sus otros libros fueron también confiscados. Como escritor y novelista, el tipo era demasiado decente para su época.
Vida y destino, considerada una obra cúspide de la literatura rusa del Siglo XX, sólo fue publicada tras el colapso de la Unión Soviética. La promesa de Grossman a su madre se vio cumplida: ella retornó a la vida en la novela, como el personaje de Anna Shtrum, una madre judía entregada a los nazis por sus vecinos ucranianos. Ahora, gracias a Beevor, la abnegada mujer vuelve a vivir, pero con su nombre verdadero.
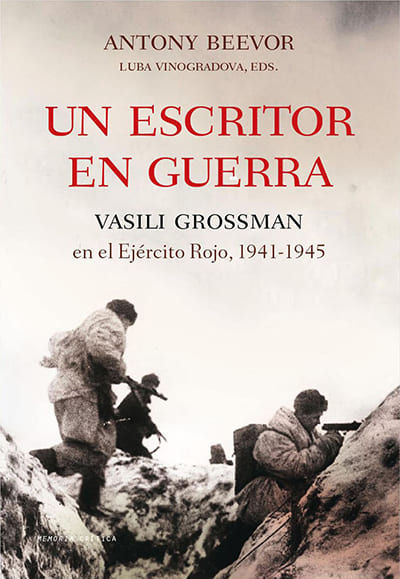
Antony Beevor y Luba Vinogradova (eds.). Un escritor en guerra. Vasili Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945, Ediciones Memoria Crítica, 2006, 485 páginas
Hace tiempo que Robert D. Kaplan estaba con la idea. O al menos venía sincerando cosas. En El retorno de la Antigüedad (Ediciones B, 2002) ya lo había dicho. Pero antes, en Viaje al futuro del Imperio (Ediciones B, 1999) algo había deslizado, cuando -al inicio del libro- un grupo de militares le explican cómo serán las guerras del futuro, demasiado parecidas a las que hoy tienen a los soldados norteamericanos matando y siendo muertos en diversas partes del mundo.
Y era una idea simple: que Estados Unidos es un imperio, el primer imperio liberal -o democrático- en la historia del mundo. Nada nuevo bajo el sol, claro. Pero sí cuando las guerras se empiezan a mirar de ese modo. Afganistán. Irak. Por más incorrecto que sea políticamente.
Tropas imperiales es la respuesta explícita de Kaplan a esa opción. Al imperialismo norteamericano sobre el terreno y en tiempos de guerra global contra el terrorismo. No en vano el libro está dedicado a un teniente de marines muerto en Faluya en abril de 2004, y a “todos los demás marines estadounidenses muertos o heridos durante los combates”.
Este es el primero de una serie de libros que recogerán los cinco años que Kaplan se ha pasado visitando las bases militares que Estados Unidos tiene repartidas por doquier. En esta entrega incluye Yemen, Colombia, Mongolia, Filipinas, Afganistán, Eritrea, Yibuti e Irak.
Por años Kaplan se dedicó a recorrer el mundo como corresponsal de The Atlantic Monthly. Fantasmas Balcánicos (el libro en que descuartizaba la antigua Yugoslavia y anticipaba la carnicería de Kosovo), Viaje a los confines de la tierra (un recorrido por el explosivo tercer mundo) y Soldados de Dios (un retrato de la resistencia antisoviética afgana), nacieron de ese trabajo. Libros de viajes, sí. Pero con una cantidad de datos e informaciones cruzadas que los convertían en algo más que una Lonely Planet para intrépidos. Hasta los libros que Kaplan recomendaba eran devorados por sus seguidores o hasta reeditados, como ocurrió con el extraordinario Cordero negro, halcón gris, de Rebecca West, sobre la Yugoeslavia de fines de la década del 30.
¿Qué tiene Tropas imperiales de nuevo? Sinceridad, para empezar. No tiene proselitismo. Kaplan -observador agudo- parte comparando la disposición de fuerzas del imperio en el tercer mundo con el despliegue de los soldados que en el siglo XIX se internaron en el Viejo Oeste, combatiendo a las tribus nativas. El aire de esa guerra es lo que Kaplan traslada al presente, a las montañas afganas o a los yermos de Mongolia. Hombres enfrentados a indígenas que visten burka y usan AKA 47 o que en las selvas de una desintegrada Colombia secuestran gente y plantan cocaína. Una guerra distinta a la que debieron enfrentar las tropas norteamericanas en la Europa nazi; más parecida a las guerrillas que les dieron la independencia (y de donde salió el manual de los Rangers), o a la que a comienzos del siglo XX libraron en Filipinas contra la insurgencia musulmana (guerreros suicidas incluidos) y donde -dato no menor- el ejército empezó a usar pistolas calibre 45, porque las anteriores, de 38, “no tumbaban a un moro”.
Kaplan es casi entusiasta cuando describe el nuevo imperio. Puede pecar de eso. Pero al menos es sincero. Y cuando habla de la labor periodística en años de guerra contra el terrorismo, no tiene tapujos. La ocasión la tiene registrada en su diario de viaje: el invierno de 2003 apenas regresa de Afganistán, donde ha estado viviendo con las fuerzas especiales que la Guardia Nacional tiene desparramadas en la frontera pakistaní. En Estados Unidos, su casa, se discute sobre la independencia de los enviados especiales a la guerra en Irak, “empotrados” en unidades de combate. Kaplan se confiesa identificado con las tropas y dice ser un ciudadano que cree en la “bondad esencial del nacionalismo estadounidense, un nacionalismo sin el cual no podría haber existido el armazón de seguridad de cualquier sistema global emergente”.
Su simpatía la fundamenta. En 25 años reporteando guerras, dice, se ha hecho más amigos en las fuerzas armadas que entre sus colegas. Está más cómodo con ellos y, a diferencia de la mayoría, no tiene que llegar a una redacción. Tampoco pelea por los golpes y no le importa saltarse fronteras profesionales. Su meta es tomar una foto de la vida de los soldados para que ellos luego se reconozcan en ella.
El asunto de la objetividad es complejo, dice Kaplan. Los mismos medios representan una perspectiva social, cultural y regional tan clara como lo es el Sur profundo y religioso entre los soldados. Los periodistas, por el contrario, son cosmopolitas globales, con pasaportes europeos (suyos o de sus esposas o amigos o colegas), y mayoritariamente vienen del nordeste urbano del país, el mismo que nutre a las organizaciones benéficas internacionales.
Si es por relaciones incestuosas, dice Kaplan, la de la prensa con intelectuales, políticos, empresarios y diplomáticos internacionales es mayor que la que mantienen corresponsales y soldados.
Ese es el telón de fondo del libro de Kaplan: los dos países que deja al descubierto la guerra y la vida de sus cuarteles. Hijos de militares y obreros, creyentes, alistados que combaten al resto del planeta, frente a una élite global y cosmopolita que suele renegar de ellos. Unos, renuentes a la hora del combate; otros entusiastas de ser “machacas” armados de una ametralladora en las calles de una barriada de Bagdad.
Un país fracturado y con demasiadas balas en la cartuchera. Kaplan ha escrito un libro que merece leerse. Aunque a algunos les dé pavor.
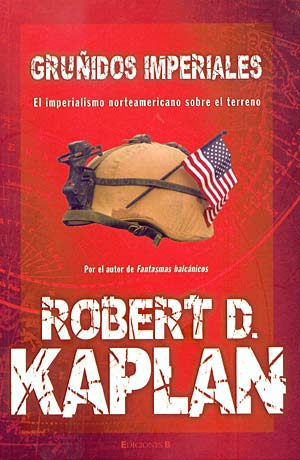
Robert D. Kaplan.Tropas imperiales, Ediciones B, 2007, 454 páginas