¿Cómo contar la historia de un hombre o de un puñado de hombres y mujeres que escogen (o aceptan) la prematura llegada de la muerte? ¿Cómo mostrar a aquellos que prefieren cancelar su existencia ambicionando un lugar privilegiado en la –con necesaria mayúscula– Historia? Salvador Allende. Una biografía sentimental, de Eduardo Labarca, y Los fusileros. Crónica secreta de una guerrilla en Chile, de Cristóbal Peña, abordan estas preguntas y se inscriben en la corriente más noble del periodismo: aquella que, cansada de héroes y de villanos, no cree en las historias oficiales que imponen la verdad de los protagonistas, ni tampoco en las historias refractarias que descubren conspiraciones incluso donde no las hay. No se trata, es necesario decirlo, de un periodismo ingenuo, sino de uno que comprende que toda existencia humana está llena de incoherencias.
Ambos libros abordan una época en que, como bien dice Peña, “casi todo lo que pasaba estaba cruzado por la política”, pero no están contados en clave política. No hay espacio para grandes discursos o manifiestos, pugnas ideológicas o de poder, cónclaves decisivos entre líderes, o análisis geopolíticos al estilo Guerra Fría. Estos libros más bien eluden las convenciones del relato puramente histórico o sicológico o político. Son, por así decirlo, historias solas, necesarios relatos de sobremesa.
Hijo de uno de los mejores amigos de Salvador Allende, Eduardo Labarca decide que ha llegado el momento de revelar las relaciones amorosas del ex Presidente y rescatar del anonimato a sus amantes, recorriendo la trayectoria del protagonista desde su infancia hasta su suicidio en La Moneda. Labarca consigue su objetivo, gracias a una serie de cartas inéditas entre el ex Presidente y sus mujeres, al testimonio de varias de ellas –algunas sólo hablan confidencialmente–, y de varios amigos del ex mandatario que por primera vez revelan aspectos de su intimidad.
Lo más valioso del relato, sin embargo, no está ahí. Son los amores familiares del Presidente los más reveladores. En especial, el vínculo con su hija Beatriz, la revolucionaria amiga del Che Guevara y Fidel Castro, y su hermana Laura, una mujer burguesa que termina blandiendo las banderas de la izquierda más radicalizada. Este es uno de los tópicos más acabados del libro. Se trata de dos mujeres que influirán indefectiblemente en el destino trágico de Allende y que, como él, acabarán suicidándose. Tres personajes cuyas vidas parecen atadas hasta la muerte, y cuyos hilos Labarca detalla en profundidad.
El autor, además, opone estas relaciones a la de Allende y su esposa, Hortensia Bussi. Así, el libro se detiene en las contradicciones cotidianas de un Presidente que transita entre el aire constitucional y legalista que se respira en la casa presidencial de Tomás Moro –donde vive con Bussi y se encuentra con su hija Isabel– y el sudor revolucionario que lo empapa en El Cañaveral, la casa donde pasa los fines de semana con Miria Contreras –“La Payita”– y los miembros del GAP, y a la que llegan Beatriz y Laurita.
Ese ir y venir de Allende entre esas dos izquierdas explica en buena parte la conciencia que tiene de su propio destino: en el seno de su familia constata que no habrá entendimiento posible entre constitucionalistas y revolucionarios, y que, siendo él de los primeros, más temprano que tarde, morirá.
Pero hay más. Labarca contraviene la tradición que recuerda cada uno de los gestos de Allende anunciando que la suya es “carne de estatua” y se detiene en la debilidad del líder, en el hombre que en sus últimos días toma valium para dormir, que inaugura un nuevo tic –arrancarse los bigotes–, y que a veces habla con la mirada perdida o pide, con los ojos llorosos, descansar para estar lúcido. No es este el Allende que pronuncia el mítico discurso en La Moneda, sino el que, a fin de cuentas, se impacienta, teme, cae presa del nerviosismo, al comprender que sí, que es cierto, que inevitablemente dejará de vivir antes de tiempo. Es el Allende que, el día antes del golpe, descarga sus tensiones con Hortensia Bussi, la única mujer que acepta sus desaires, y la reta, dando golpes de puño sobre la mesa, sin razón aparente, en la última ocasión en que se verán las caras.
La tarea de Labarca es tan compleja que, a ratos, el autor parece ahogarse en su propósito y en el cúmulo de información que recopila. La principal debilidad del libro es su redacción. El autor trata de fundirse con los personajes, conjetura sobre sus alegrías, culpas y aflicciones, el relato queda sobrecargado de adjetivos y se torna incluso siútico o curiosamente “literario”.
Eduardo Labarca proviene de la tradición del periodismo militante, oficialista. Comunista en su juventud, trabajó en El Siglo, en ChileFilms y en radio Moscú. Fue, de hecho, mandatado a escribir las memorias apócrifas del general Carlos Prats. Tres décadas después ajustó cuentas consigo mismo y sus ex jefes, y en 2004 publicó Cadáver tuerto, una novela en la que, sin revelar la identidad del resto de los involucrados, admitió que él suplantó a Prats. Ahora, el autor cuenta cómo, cuando se discutía si Allende se había suicidado o no, él autocensuró un segmento de una entrevista a Clodomiro Almeyda, en la que el ex canciller contrariaba la versión oficial esparcida por el régimen cubano, relativa a que Allende había sido asesinado. El libro, de hecho, está cruzado por este diálogo entre el Labarca militante y el de hoy, que a ratos hasta parece disculparse por inmiscuirse en la privacidad de Allende, mientras que otras veces se vuelve reiterativo, sólo para mostrar que ahora sí puede referirse a aquello que antes calló.
Con todo, Salvador Allende. Una biografía sentimental es hasta ahora la más cabal biografía del líder de la UP.
Cristóbal Peña no padece el conflicto de Labarca, tal vez porque forma parte de una generación posterior, que ha ejercido el periodismo en democracia. Publicó su primer libro Cecilia. La vida en llamas (2002), una biografía de la popular cantante de la nueva ola, donde abordó aspectos de su vida privada. Esto le valió una querella y que se prohibiera la distribución del libro hasta 2004. Peña, en ese sentido, no tiene complejos. Y se nota.
Su libro es sobre un grupo de jóvenes que en 1986 escucha en esquinas, parques, casas de seguridad, la misma sentencia, pronunciada por distintas voces: la posibilidad de sobrevivir es, como máximo, de un 1%, y la misión es secreta, no puede ser revelada. Salvo, claro, el desenlace que, ya está dicho, indica que hay un 99% de probabilidades de morir. Así y todo, y sin saberlo, los 21 fusileros que atentarán contra el general Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986, aceptan.
El autor se centra en la historia de Juan Moreno Ávila, cuya principal chapa de guerrillero es Sacha. Cuenta que Juan nació en La Pincoya, que se cansó de fumar marihuana todos los días en la misma esquina y se sumó al FPMR casi como una salvación. Fue ascendiendo, atacó la comitiva presidencial, fue el primer detenido, se quebró en la tortura y delató a sus compañeros pasando a ser un traidor entre los suyos, vivió tres años preso hasta escapar de la Cárcel Pública, y consiguió una nueva identidad que le permitió salir de Chile y volver a entrar y vivir hoy día en Santiago, casado por segunda vez con una mujer que, recién hace muy poco, supo quién era su esposo realmente. Peña conversa con Juan o Sacha o como quiera que se llame hoy, así como lo hace con otros fusileros, familiares y compañeros de éstos, y rescata también información del expediente judicial.
Peña –quien tenía 17 años para el atentado–, se aproxima a sus personajes apelando a la inocencia de cada uno de ellos. Los trata como iguales, buscando el origen de sus trayectorias guerrilleras en una liga de fútbol en Valparaíso, en las poblaciones periféricas de Santiago, en el exilio. Se detiene, por ejemplo, en el trato maternal que Cecilia Magni, “Tamara”, prodiga a sus subalternos; en los dos hermanos que se niegan a participar del atentado porque dejarían sola a su madre; en “Tarzán” y Daniel, primos hermanos criados en Cuba, que tienen por rutina ir a un gimnasio del barrio alto para recabar información y fantasean con secuestrar a la Miss Chile 1985.
Relata también cómo después del atentado y contra todos sus prejuicios, uno de los sobrevivientes debe esconderse en la casa de un homosexual y dormir con él; cómo otro puñado de fusileros enviado a Hanoi termina infringiendo las reglas del regimiento para salir de juerga en las noches; o cómo Joaquín, detenido en un hospital, trata de conquistar a su enfermera para que lo ayude a huir. Pero no hay ingenuidad aquí: Peña también relata los ajusticiamientos internos y cómo el tercer hombre del Frente desaparece, muy probablemente a manos de sus ex compañeros.
Echando mano a datos de la cultura popular de la época, como las canciones de moda, o los gustos de la izquierda de los años 80, Peña consigue recrear la peculiar vida clandestina de los fusileros, al mezclarla con sus códigos particulares, de modo que construye un exclusivo lenguaje para este universo en el que términos como templaje (la preparación para ser guerrillero), la empresa (el Partido Comunista), Ajedrez (el FPMR), o Factura (la comitiva de Pinochet), son utilizados en el relato con naturalidad. En esto, Peña es muy superior a Labarca.
Sin abrir una discusión sobre la legitimidad o no de la lucha armada, ni dar excesiva cuenta de las diferencias entre el PC y el FPMR autónomo, Peña consigue explicar por qué, cuando la dictadura iba camino a acabarse por otro insólito camino, los fusileros quedaron atrapados en ese juego de guerra. El autor sigue a sus personajes hasta el desmoronamiento total. Y entonces sí mueren, o son encarcelados, o expatriados o, peor aún, viven clandestinos como “muertos en vida”.
¿Cómo mostrar, entonces, a aquellos que prefieren cancelar su existencia ambicionando un lugar privilegiado en la Historia? Labarca y Peña se niegan a dar un veredicto y escabullen la demanda de sus personajes. No pelean a favor ni en contra de ellos. Ambos autores, en realidad, responden a otros impulsos: el ego de autor o la complicidad con sus lectores, no importa. El hecho es que admiten que todo personaje, por más excepcional u ordinario que sea, es dueño de una enorme complejidad, la complejidad, ni más ni menos, de los simples mortales.
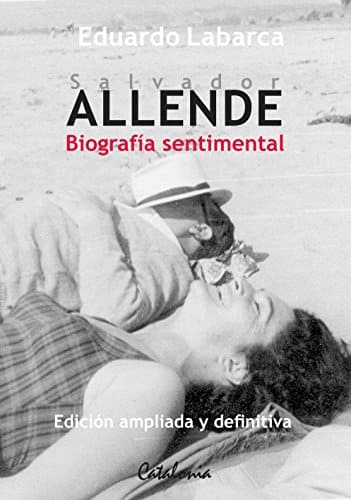
Eduardo Labarca. Salvador Allende. Biografía Sentimental, Catalonia, 2007, 428 páginas
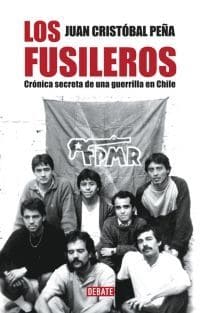
Cristobal Peña. Los fusileros. Crónica secreta de una guerrilla en Chile, Debate, 2007, 415 páginas
Desde hace más de dos décadas Francisco Mouat (1962) viene construyendo una obra tan sólida como esencial, cuyo costado más inquietante es haber borroneado secretamente las fronteras entre periodismo y literatura, componiendo de paso una colección de historias entrañables sobre vidas excéntricas, accidentes azarosos y disimulados heroísmos. Experto en la épica de los ciudadanos invisibles, su trabajo ha superado el formato de la crónica y la columna para modelar objetos de fronteras ambiguas. Un corpus donde aparecen el fútbol como un canon perplejo, los modos fugaces de la fama, los anacronismos históricos como señas de identidad.
Están ahí Chilenos de raza y El empampado Riquelme para probarlo. No en vano, si en el primero de esos libros se traza la hagiografía de una serie de héroes anónimos (entre los que destacan el Charles Bronson chileno, un quilpueíno que peleó en la II Guerra Mundial o Carlos León Pezoa, el hombre de Playa Ancha), en el segundo ese gesto alcanza ribetes aún más profundos, por medio de una disección de los modales de la familia local (los modos de su luto, los flujos por el territorio, la indagación brillante en el motivo del “padre”) que termina siendo –de forma oblicua– el mejor libro sobre los desaparecidos redactado en los últimos años.
Tres viajes, su último libro, lleva esas premisas al límite. Ejercicio personalísimo de crónica, aquí se incluyen los diarios de vida de tres ciudadanos cruzados por el desastre: el de un médico español en Vietnam, el de un náufrago chileno en medio de “la fiebre del loco” y el de Dolores Ezcurra, una mujer argentina que enferma y muere de cáncer. Custodio voluntario de estas memorias ajenas, Mouat no se limita a publicar los diarios sino que transforma su recorrido en un ejercicio progresivo por la geografía íntima de estos héroes singulares.
Manual en voz baja sobre la catástrofe, Tres viajes compone un objeto tan excéntrico como perfecto, que progresivamente indaga en la fragilidad de sus protagonistas. No en vano, el libro abre con las imágenes de la guerra y termina con la batalla perdida de una persona contra su propio cáncer. Especie de avance hacia el vacío, Mouat acoge y guía los relatos apuntalándolos, confrontándolos con el espejo de sus propias precariedades, de sus miedos personales.
Pero también el libro supone el acceso a una tradición con la que Mouat se relaciona. Abrazando a los fantasmas (todos citados, al modo de una biblioteca portátil y amiga) de Chejov, Saer, Magris y Canetti, Tres viajes combina voces, travesías y puntos de no retorno en una obra que se alza como un fresco coral de cómo perderse y encontrarse en la segunda mitad de siglo XX.
Dice Mouat: “Escribimos siempre sobre algo que no conocemos y salimos a buscar en medio de la niebla”. Puede ser. En cierto modo, las anécdotas vitales de los protagonistas de Tres viajes resultan menores ante el empeño del redactor de que sus vidas no se olviden, no se pierdan en tanto representaciones del drama humano. Es, por cierto, una búsqueda desesperada. Una empresa perdida. Un gesto fútil que vuelve trágico el acto de leer convirtiéndolo en una batalla perdida, en un gesto momentáneo al que sólo le es posible exhibir la dignidad del recuerdo. Si en los otros libros del autor esa sensación de desamparo era tan involuntaria como sofocante (al final de El empampado Riquelme todas las respuestas sobre la muerte del protagonista no llegaban a ninguna parte) acá se vuelve el centro de la escritura.
Porque, para Mouat, el periodismo siempre ha sido una especie de indagación en un abismo donde campea el silencio. Un cuarto viaje, el propio. Memorial secreto, su escritura, sin ir más lejos, es un modo de remediarlo. De enfrentarlo. Un modo de poder explicar, por ejemplo, la última anotación del diario de Dolores Ezcurra, tan mínima como arrolladora: “Martes 18 de julio. Cenizas”.
De este modo, Tres viajes sugiere que todo periodismo, que toda literatura trabaja para remediar ese punto de no retorno que es el silencio. Eso es tal vez lo que genere el costado más indispensable del libro y lo que vuelva a la escritura de Mouat tan pero tan necesaria. Porque Francisco Mouat escribe contra la mudez de lo real, contra el olvido, aquella sensación de que nada permanece y lo hace con una nitidez insoportable pero también transparente. Una nitidez (personal o colectiva, siempre en cámara lenta) que conmueve y demuele al lector. Una claridad enternecedora y pavorosa: “El tiempo, el tiempo finito. La angustia del fin. Me acabo yo, se acaba mi mujer, se acaban mis hijos y los animales del zoológico y las jaulas y los autos estacionados allá afuera y los helados que se toman los niños y la carretera que me llevó horas después a mi casa, y quizás hasta la lluvia que amenazaba con hacer esa tarde algún día dejará de existir si es que no queda nadie en este mundo para nombrarla”.

Francisco Mouat. Tres viajes, Mondadori, 2007, 134 páginas
No parece de sentido común que Léon Bloy se ocupara, en dos libros publicados en Francia durante 1901 y 1913, de analizar las frases hechas de su tiempo, porque en una simple lectura tal parece un ejercicio pedestre para quien firmó algunos de sus diarios íntimos como “El peregrino de lo absoluto”. Sin embargo, su furibunda diatriba contra la lógica mercantil que se consolidaba como raíz de las relaciones sociales de todo el mundo tenía que confluir con su sensibilidad literaria, para que se preguntara qué esconde esta lengua utilitaria de todos los días, cuando no es simple crueldad. El asunto de su Exégesis de los lugares comunes es entender si la crueldad existe –como el amor, como la certeza– dentro de nosotros, agazapada esperando una situación que nos confunda, o si solamente sucede, como un accidente al que le ponemos nombre: malentendido, imponderable, vocablos con que nos explicamos qué está mal en el diálogo entre un ejecutivo, con su traje nuevo, y la mujer que lleva dos niños en brazos:
–Coopere con una monedita…
–Todos tenemos problemas– le dice él, mientras revisa sus bolsillos.
–La manera de dar vale más que lo que se da– responde ella.
Con otras vestimentas, este diálogo es tan viejo –tan nuevo– como la humanidad. De seguro el cristiano acérrimo que era Bloy sabía que en el bajo medioevo como en la Atenas de Pericles la lengua popular constaba de unos cuantos paños que se pueden usar una y otra vez, en velatorios como en cumpleaños cuando apenas muestran y apenas tapan, y que para Alonso Quijano todos los campesinos eran Sancho porque trataban de aprovecharse del Quijote. Con la entronización del dios dinero, dice Bloy, lo más común es el intercambio, la especulación: me hablas según te conviene, te respondo para saber qué escondes igual que abro la billetera. El lugar común, finalmente, es dónde y con quién elegimos estar. Una manera de decir la convivencia, lo que para los primeros cristianos era simplemente la limosna –la antigua elymosine se daba a cambio de nada– ahora es una empresa de solidaridad, cuando no la negación. Así nos explicamos que el latín haya pasado de ser una lengua sagrada, oscura y resonante a un subterfugio de leguleyos y de idealistas, devorada por ese grupo que en tiempos de Bloy se llamaba la burguesía –y ahora es toda la humanidad–, que quería secularizar los matrimonios y la comunicación: ser entendidos por muchos, comprendidos por nadie.
A diferencia de cualquier lengua nacional, el lugar común ignora el aporte del individuo. El periodismo actual nació en el mismo siglo que Bloy, quien coincidentemente propuso una secuencia para futuras exégesis de lugares comunes: “la solidaridad, la opinión pública, el combate limpio y la buena prensa”, oponiéndose al rol de trascendencia de la cotidianidad que el lugar común le asigna a la Historia. Uno de los trescientos clichés comentados en este libro, “¿Qué hacía usted en 1870?”, se refiere a una serie de reportajes a la experiencia de los parisinos durante la sangrienta guerra franco-prusiana, igual que acá aparecen libros sobre qué hacíamos en septiembre de 1973. Es que, siguiendo a Bloy, “en el fondo el lugar común es una tangente por la que huir en los momentos de peligro”, una manera de escribir rápidamente aquello de lo que es imposible hablar.
¿Pero cuál es ese peligro? Libros como el de Bloy se dejan de escribir en una lengua prístina y a la vez incomprensible, mientras cada día se repiten innúmeros adjetivos –kafkiano, dantesco, platónico, romántico– para que el agua servida del uso haga desaparecer la punta de un continente sumergido. “Los lugares comunes nos remiten justo a la época, poco conocida, que precedió a la catástrofe”, concluye Bloy. Como en la caída de Babel, el desplome de la Atlántida y el enésimo muerto de la última guerra, se hizo necesario el completo vaciamiento para que nos convirtiéramos en cuerpos que esperan ansiosamente ser llenados por un significado. Abismos –dice el exégeta– por donde el viento sople y quizá haga música en vez de emitir ruidos que no dejan oír nada. O declarar como Job, junto con el falso sofista y aquel maestro que no habla: “La sabiduría no está en mí”.
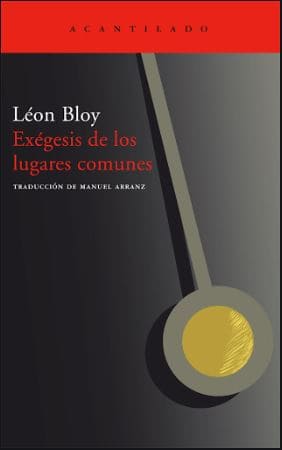
León Bloy. Exégesis de los lugares comunes, El Acantilado, 2007, 376 páginas
Cuando el Muro de Berlín fue derrumbado y el neoliberalismo comenzó a propagarse hacia los países de Europa del Este, a aquellas pequeñas y convulsionadas naciones que durante décadas estuvieron sometidas al imperio de la Unión Soviética, los optimistas de siempre se apresuraron a vociferar que de ahora en adelante ningún Estado tendría motivos para obstaculizar la libertad de expresión.
J.M. Coetzee, que es todo menos un optimista, publicó justo a mediados de los noventa un libro dedicado al tema de la censura. El impacto fue menor. Se lo leyó como un volumen con olor a naftalina; fruto, de seguro, de una mente dominada por el resentimiento y la amargura. Hoy, sin embargo, gracias al efecto Premio Nobel (que de tanto en tanto acierta y permite que se reedite toda la obra de un autor) contamos con la traducción de Contra la censura, un trabajo disparejo, por momentos agotador, pero sin duda admirable en su coraje, independencia y también actualidad.
Se trata, antes que nada, de ensayos publicados en forma dispersa en distintas revistas académicas, algunas tan prestigiosas como Salmagundi. Lo anterior explica la falta de unidad entre un capítulo y otro, la ausencia de un contexto mínimo para entender ciertos conflictos, como el debate sobre la pornografía en Estados Unidos en la década del 80, y la falta de una mirada global, resolutiva, sobre la censura. Coetzee a ratos escribe con la nariz tan pegada a la página que pierde de vista el conjunto.
Ahora, es posible que esta crítica pida algo que el ensayista no puede o no esté dispuesto a dar. El “método Coetzee”, como podríamos llamarlo, consiste en apuntar muy bien sus preocupaciones, con un rigor que llega a ser exasperante, si bien la sensación final es que la lectura provoca un movimiento interior significativo: se derriban prejuicios, se obtiene información insólita, se alcanza a comprender la verdadera complejidad de un conflicto que arrasa tanto con los artistas que sufren la censura como con las propias sociedades que han permitido que se instaure, en algún momento de su historia, un sistema ideológico represivo. En el ensayo dedicado a Geoffrey Cronjé, uno de los primeros teóricos del apartheid en Sudáfrica, Coetzee especifica que su intención ha sido “seguirle la pista, seguirle los pasos, al movimiento por el cual se desplazan las ideas; es decir, una lectura, más que una explicación”.
¿Por qué una lectura en vez de una explicación? La aclaración –que vale para los otros once ensayos que componen el libro– es una muestra de honestidad, propia de quien sabe de lo que habla. Ya en Elizabeth Costello, una de sus últimas novelas, la protagonista se preguntaba “¿qué esperanzas hay de que el problema del mal –si en realidad problema fuera la palabra acertada, suficiente para abarcarlo– vaya a resolverse hablando más?”. A pesar de su escepticismo, la académica terminaba dictando una conferencia en Ámsterdam titulada “Testigo, silencio y censura”.
Al citar ahora los casos de D.H. Lawrence, Solzhenitsin y André Brink, Coetzee no hace más que subrayar lo imposible que resulta llegar a la raíz del problema. Incluso, puede que la lucha entre artistas y censores no tenga raíz. El desplazamiento de la mirada hacia las zonas más oscuras de la existencia humana sería, entonces, la verdadera actividad del intelectual comprometido. Comprometido con su época, desde luego.
Especialmente originales resultan ciertos ángulos desde los que analiza el conflicto entre la actividad creativa y la represión ejercida por el Estado. En el ensayo sobre el poeta ruso Osip Mandelstam, quien compuso una oda a Stalin después de años de hostigamiento, Coetzee intenta comprobar si se trata de versos auténticos, honestos, o si resulta verosímil creer que Mandelstam, a esas alturas, estaba loco, como sostenía su viuda. También se detiene en el revelador llamado telefónico que Stalin le hace a Pasternak para preguntarle si Mandelstam es un maestro o si “se puede prescindir de él”. Como Pasternak contestó que era un maestro, el líder soviético le perdonó la vida, condenándolo al exilio en Voronezh y sometiéndolo a múltiples vejaciones. La de escribir la oda fue la última, la más radical, la que habría quebrado psicológicamente al poeta ruso.
Para Coetzee la clave está en el temor de Stalin a la excelencia de la obra de Mandelstam. Matar a la poesía, después de todo, significa que se le teme tanto como a la fuerza. O que la poesía es una fuerza, para citar al propio Mandelstam. Sobreponiéndose al escepticismo que lo caracteriza, Coetzee se inclina a creer que el gran arte no sólo se impone al Estado, también lo sobrevive.
Otros textos subrayan la complejidad de la figura del censor. A propósito del poeta Zbigniew Herbert concluye que los funcionarios encargados de la censura son los lectores absolutos, los únicos capaces de ver “los huesos del esqueleto” y ya no, como cualquier crítico, “la carne” del poema. Esto nos lleva a pensar en una singular paradoja: la ira, el motor que moviliza al censor, también entorpece el pensamiento y restringe su capacidad emocional. De allí que los censores se conviertan en seres ridículos sobre los que se hacen burlas; de allí también que éstos terminen prohibiendo el humor. En nuestro país, sin ir más lejos, Pinochet y sus secuaces retiraron de circulación el número de Apsi dedicado a los mejores chistes contra la dictadura.
Erasmo, por quien Coetzee siente un profundo respeto, invitaba a no tomarse tan en serio, pues la vida se asemeja a un teatro. “Todos tenemos frases que decir y un papel que representar”, comenta Coetzee a propósito del legado del filósofo neerlandés. “Cierta clase de actor, al reconocer que está en una obra, seguirá actuando a pesar de todo; otra clase de actor, escandalizado de descubrir que está participando en una ilusión, tratará de irse del escenario y de la obra. El segundo actor se equivoca. Se equivoca porque fuera del teatro no hay nada, ninguna vida alternativa a la que uno pueda incorporarse. El espectáculo es, por así decirlo, el único que hay en cartelera. Lo único que uno puede hacer es seguir representando su papel, aunque tal vez con una nueva conciencia, una conciencia cómica”.
Se agradece que Coetzee recuerde la importancia del humor frente a los totalitarismos, como también que rechace cualquier imagen estereotipada, del tipo David (escritor) y Goliat (Estado), “campo de batalla” o “lucha por la libertad” (si en el fondo la lucha es por el poder). A veces puede sonar anémico o parecer desorientado, pero sus anticuerpos siempre están alerta para detectar la hipocresía, suficiencia y cobardía moral. En ningún caso estos ensayos, por el hecho de abordar la censura en la Polonia comunista o la Inglaterra victoriana (El amante de Lady Chaterley pudo circular íntegro recién en 1960), deben ser leídos como arqueología literaria. En el mundo globalizado las restricciones a la libertad han cambiado de signo, se han vuelto más sutiles: lo que antes era peligroso hoy es ofensivo. Así, para los ciudadanos del primer mundo fumar es ofensivo, los latinoamericanos son ofensivos, la obesidad es ofensiva, los musulmanes son ofensivos.
Aunque Coetzee no se explaye mayormente en el asunto, advierte que los encargados de censurar las artes son los mismos que restringen la libertad de expresión de los medios, y que “las prohibiciones establecidas por monopolios o cuasimonopolios pueden ser en la práctica tan completas como las aplicadas por organismos de censores respaldados por la fuerza de la ley”. En este contexto, añade el autor, basta ver el ataque contra la pornografía desde el feminismo –un movimiento supuestamente progresista– para confirmar que “la libertad de expresión entre los intelectuales occidentales ha retrocedido en los últimos treinta años”.
Este clima opresivo domina también la primera parte de la novela Diario de un mal año, donde un escritor muy parecido a Coetzee dicta sus ensayos a una hermosa joven que vive en su mismo edificio. La relación entre ambos, no exenta de erotismo, vulgaridad y compasión, choca con la frialdad de las opiniones que el escritor piensa publicar en un libro acerca de la descomposición en que ha entrado el mundo actual. El título del volumen, “Opiniones contundentes”, ya debiera hacer temblar a esos escritores que, como Vargas Llosa, sienten que cada semana tienen algo polémico, original o arriesgado que decirle a sus lectores.
Protegido con los ropajes de la ficción, el Coetzee de Diario de un mal año posee toda la desenvoltura, el arrojo y la claridad que sólo se atisban en Contra la censura. Claramente el John Maxwell de la novela no es el mismo que el teórico que publica en la Universidad de Harvard un ensayo sobre el estigma de la pornografía, pero las huellas, los restos que se trasvasijan de un texto a otro, y que pueden reconocerse además en Elizabeth Costello, Desgracia, El maestro de Petersburgo o Costas extrañas, permiten observar que hay algo inconfundiblemente suyo. La pasión por Dostoievsky y Bach, su escepticismo ante la representatividad del Estado, la competencia económica como sublimación de la guerra, el teatro de democracia erigido por Estados Unidos y las mentiras en torno a la llamada guerra contra el terrorismo, la decadencia de la educación universitaria y la hipervigilancia como sofisticado mecanismo de censura son algunos de los temas abordados con singular aplomo por Coetzee.
Resulta tan difícil contradecirlo como dejar de conmoverse por ese personaje que, para efectos prácticos, preferimos llamar Coetzee y que parece totalmente coherente con esa voz que en Infancia y Juventud narraba su vida en el infierno sudafricano, con una familia que se dirigía velozmente hacia el abismo mientras él, con más decisión que esperanza, decide instalarse en Inglaterra para convertirse en escritor. En la cúspide de su carrera, Coetzee entrega una lección de resistencia, una lección que dista de la servidumbre complaciente pero que tampoco se puede tomar por rebelión heroica. Como él mismo lo dice en Diario de un mal año, su opción es “la vía del quietismo, de la oscuridad voluntaria, de la emigración interior”.
En tiempos de estupidez generalizada y de ficciones aguachentas, que se escudan en el viejo pretexto de “la literatura para la literatura”, Coetzee trae de vuelta la visión trágica de la vida. Es lo que hizo grandes a los clásicos rusos, Dostoievsky y Tolstói, o a Kafka y Beckett, sus otros modelos literarios. Se trata de una genealogía que sin duda el autor sudafricano engrandece.

J. M. Coetzee. Contra la censura, Debate, 2007, 52 páginas

J. M. Coetzee. Diario de un mal año, Mondadori, 2007, 270 páginas