El 27 de febrero, de regreso de mis vacaciones, me encontré con la grata sorpresa de que había llegado el libro El pianista en el burdel de Juan Luis Cebrían. Mañana mismo lo leo, me dije…
Horas más tarde un terremoto desencadenó una energía equivalente a 20 bombas nucleares, dejando a la vista grandes zonas donde existía una miseria vestida de dignidad que, por lo general, los medios de comunicación habían omitido.
No solo estuvimos varios días sin luz ni agua. En un país donde hay igual cantidad de celulares que de ciudadanos (17 millones), como si se hubieran derrumbado los postes virtuales, estos teléfonos enmudecieron.
Ni hablar del silencio informativo. A eso de las 11 la mañana un ruido me produjo un nuevo sobresalto. Pero no era otro sonido de la tierra, era el diario El Mercurio que pese a todo arrojaba mi ejemplar de suscripción al jardín, como todos los días. Pero lo que la distribución pudo sortear en tan precarias circunstancias, el periodismo no. El principal titular era “Empleo crece por primera vez en 12 meses”. Si la naturaleza puede ser cruel, las circunstancias, sumamente irónicas, sobre todo para una sociedad que ha sido llamada de la información. Como sea, en los siguientes días la prensa mejoró su desempeño. Su dificultad de informar oportunamente se equilibró con sus condiciones para hacerlo en profundidad.
Lo que resultaba indiscutible es que se habían remecido también los cimientos del periodismo. El pianista en el burdel se convirtió para mí una guía para observar este crítico momento y sus implicancias desde la perspectiva de los medios. Desde los primeros capítulos, Cebrián analiza la evolución de la prensa, nacida de la mano de la sociedad industrial y pilar básico para el desarrollo de la democracia, hasta los difíciles momentos que vive en la actualidad sometida a la tensión de renovarse para no morir. Las condiciones extremas producidas por el terremoto hicieron más evidente esa necesidad, así como la urgencia de encontrar un lenguaje, una función y un modelo de negocios que le sean del todo propios para seguir siendo la plaza pública de la civilidad.
En mi opinión, la televisión tampoco estuvo a la altura de las circunstancias o más bien en esas circunstancias no tuvo ninguna altura. Lentitud para llegar a la zona devastada y reiteración de imágenes sin valor agregado fueron la tónica, lo que no impidió que las audiencias permanecieran imantadas a su alrededor. Pasada la perplejidad –comprensible por la magnitud del cataclismo–, hubo ausencia de debate. Como sostiene Cebrián, “una mayor abundancia de información no significa, necesariamente, una mejor información, y quizás por esa vía podamos descubrir algunas de las nuevas misiones mediadoras del periodismo entre la sociedad y los individuos: la del análisis, explicación y selección de los hechos; la del descubrimiento de aquellos datos que existen y son públicos pero ninguno conoce, porque están al alcance de todos pero nadie sabe cómo llegar hasta ellos”.
Esta personal experiencia de lectura muestra que El pianista en el burdel es un libro con varios niveles, que aporta una reflexión pero también estimula a aventurarse en una propia. Sus capítulos no apuestan a estructurar una tesis, sino a provocarla. Figura principal en los últimos 40 años, Juan Luis Cebrián no se ha dejado devorar por la vorágine del periodismo, conservando una mirada atenta y crítica frente a un quehacer que a todas luces le apasiona.
“No le digan a mi madre que soy periodista, prefiero que siga creyendo que soy pianista del burdel”, dice el dicho popular que inspira el título. Tengo que decir que este pianista es muy afinado y que su burdel seduce sobre todo con la inteligencia. Que nunca pierde la ironía y que este libro es además una biografía intelectual involuntaria, si se quiere. Porque junto a su capacidad analítica, El pianista en el burdel se enriquece por su carácter testimonial, el retrato de una generación y de una época, todo lo cual termina por hacer de él una Crónica, con mayúscula.
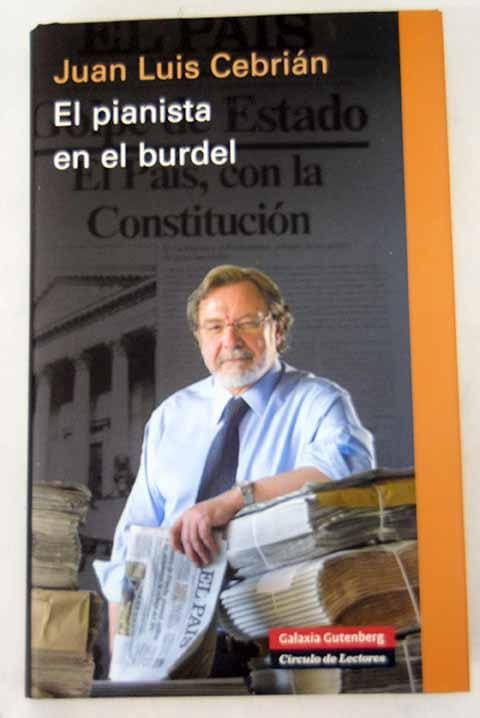
Juan Luis Cebrián. El pianista en el burdel, Círculo de lectores, 2009, 200 páginas
Una ráfaga de aire fresco, dicen sus adictos, una firma de culto. La auténtica heredera del minimalismo, la revelación de las letras argentinas. Y Hebe Uhart puede ser todo eso, pero no es una recién aparecida ni mucho menos. ¿Quién es esta mujer con nombre de seudónimo, tan periférica como elogiada, que a sus 74 años escribe como quien habla? Según Fogwill, sin ir más lejos, la autora de El budín esponjoso (1977), La luz de un nuevo día (1983), Camilo asciende (1987), Guiando la hiedra (1997), Del cielo a casa (2003) y Turistas (2008) es la mejor escritora argentina del momento, y se acabó la discusión. Pero qué se va a acabar. Los intentos por descifrarla y acotarla recién empiezan. Que viene del lunfardo y la picaresca. Que corre en la liga de Carson McCullers. Que es la argentina más italiana del mundo. Que está entre Cesare Pavese y Natalia Ginzburg. Que Felisberto Hernádez, que Clarice Lispector, que Mario Levrero. Que no tiene edad, en fin, que es marciana.
“Es cierto que yo tengo la técnica de hacerme la estúpida, pero no me gusta que me digan escritora naïve, porque naïve lo veo un poco como que se hace la nena, qué sé yo”, admite la aludida, sin aires de suficiencia. Con pinta de afuerina, expresión genuinamente coloquial y un humor finísimo, la mujer que nació en la ciudad de Moreno en 1936, que estudió filosofía, leyó con devoción a Fray Mocho, huyó de las aureolas del éxito, trabajó como docente y cronista de viajes, publicó cuentos y novelas, viajó en bus por interiores y exteriores de perímetro amplio y hoy sigue viajando y dicta talleres literarios en Buenos Aires, se define como “una persona que mira”. Y cuando dice mira quiere decir escucha. Quiere decir que en los relatos de la docena de libros publicados desde 1962 hasta la fecha sigue una línea que jamás se guía por el impacto de los acontecimientos, sino por el deseo humano de captar, encender las antenas, almacenar en la memoria el microcosmos contemplado y recién entonces traer las historias de vuelta como si estuvieran ocurriendo ahora, en este mundo, y el lector las escuchara en tiempo real.
“Para mí escribir es comunicar”, define. Y se permite una mínima concesión: “Si sale lindo, mejor”. El milagro es que lo suyo no solo sale lindo y comunica, sino que también conmueve. Porque lo que captan las antenas de la más antisolemne de las escritoras argentinas, la más exquisitamente coloquial, es ese brote intangible, en ocasiones delirante, que termina por aflorar en los seres comunes y corrientes que trae a colación. Como si los bajara directamente del cielo. Y una vez en casa, bien sujetados, les extrajera el habla, con modismos y disparates incluidos. Puede ser la mujer del cuento “Guiando la hiedra”, por ejemplo, que mientras riega las plantas de su balcón y atribuye cualidades humanas a enredaderas y margaritas, detecta en sí misma una veta grosera. O la abuela chaqueña de “Leonor”, anulada por sus nietos y convencida de que los padres no deberían dar demasiada instrucción a sus hijos, porque “después los hijos la pordelantean a una”. O en similar sintonía, el muchacho de pueblo, trepador como las mismas hiedras del balcón, en la novela Camilo asciende, que se avergüenza de su origen y enfrenta a los padres con desdén al ver a su hermana menor: “¿Y esa chica sin bombachas? ¿Qué futuro le están preparando?”.
Y si en el relato “Turistas” la protagonista, una mujer que se empeña en llevar de vacaciones al extranjero a su aburrida familia, asegura no saber en qué mundo viven los hombres, en “El centro cultural” la incógnita será ¿de qué están hechas las mujeres? Pero las de Uhart y sus personajes no son disyuntivas de género. Solo son preguntas acerca del tejido intrínseco de los seres humanos. O más bien de los seres a secas. Porque la autora también interpreta lo que eventualmente perciben los objetos. El vestido mustio y triste de una de las historias que “parecía decir: nunca más me vas a querer”, o la casita blanca recién construida que “parecía que dijera aquí estoy yo”. Y tampoco descarta las percepciones del reino animal. “Me paso horas observando a los monos, gorilas y chimpancés”, admite. “Me interesan muchísimo los chimpancés”.
Monos, perros, vestidos, humanos. Hacer un flan, echarse a la sombra, patear la calle. Podría decirse que en los relatos de Hebe Uhart no pasa nada. Y probablemente sea cierto. Pero habría que acotar: nada extraordinario. Y precisar también que no es el tipo de nada que enmascara el todo, al modo de Carver (del Carver editado por Lish) o de Hemingway. Porque la nada de Uhart es la extrañeza de la vida, nada menos. Y acaso habría que advertir que en estos escenarios no habrá revelaciones ni knock out y que las anécdotas no serán redonditas, perfectas como un círculo. Y que en los cuentos de la mejor escritora argentina del momento nadie percibirá tramas secretas donde lo que verdaderamente importa es la mirada excepcional, marciana, de Hebe Uhart. “Mis cuentos son domésticos, aunque agrego disparates”, decreta ella misma. Y se acabó la discusión.
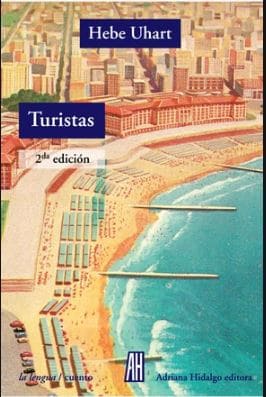
Hebe Uhart. Turistas, Adriana Hidalgo, 2008, 162 páginas
Dijeron que al poeta salvadoreño Roque Dalton lo mataron por traición. Dijeron que se convirtió en un agente de la CIA y que por eso debieron asesinarlo. Que fue una traición política, una de las más terribles en la historia latinoamericana del siglo XX. Dijeron que no quedaba otra opción, que fue por la patria, por proteger a los demás guerrilleros.
Pero también hay quienes dicen lo contrario, como Horacio Castellanos Moya; que Roque Dalton fue traicionado, que lo asesinaron sus propios compañeros de lucha, que no aguantaron su inteligencia, sus principios, su lucidez. O que lo mataron por un lío de faldas, como sugiere el cuento “Poema de amor”, en el que un periodista le cuenta a otro una historia que podría cambiarlo todo, “la verdadera historia de por qué mataron a Roque Dalton”.
En este cuento, y de alguna forma en la historia de Roque Dalton, se encierran los puntos más importantes que Castellanos Moya recorrerá a lo largo de sus novelas y también de sus cuentos: el amor, la traición, la política, la muerte. La imagen del poeta asesinado porque se enamoró de la mujer equivocada es decisiva para saber por dónde transitan los cuentos que componen Con la congoja de la pasada tormenta. En los 22 relatos de esta antología, Castellanos aborda la historia de El Salvador, las traiciones políticas, los sueños rotos de una generación que se perdió; esa misma que Roberto Bolaño retrató en Los detectives salvajes.
Los personajes de Castellanos Moya deambulan sin rumbo claro; arrancan sin saber quién los persigue, viven dudando de las personas que los rodean. La paranoia está instalada, como lo muestra “Perfil de prófugo”, y esto se replica en varios de los relatos, porque ese sentimiento nace de las traiciones históricas, como también se lee en “Variaciones sobre el asesinato de Francisco Olmedo”, uno de los mejores cuentos del libro, donde el autor salvadoreño demuestra su dominio del lenguaje, su ritmo tan centroamericano pero mezclado con la dureza heredada del relato estadounidense.
Los hombres de Castellanos Moya buscan en las mujeres un camino de vuelta aunque terminan por convencerse de que, en el fondo, no hay salida. O que la salida es la muerte, como ocurre en “Con la congoja de la pasada tormenta” o en “Torceduras”, relatos donde el suicidio aparece como la única forma de abandonar una realidad desconcertante, indolente.
Con la congoja de la pasada tormenta consigue ser un retrato certero de las obsesiones de Castellanos Moya, una buena forma de ingresar al mundo de uno de los escritores que ha sabido reflejar la violencia latinoamericana en su literatura. Quizás con Juan Villoro y Rodrigo Rey Rosa, es uno los autores de esa generación que más se han hecho cargo de un tema que estuvo ahí durante décadas, azotando a México y a Centroamérica, y que muchos obviaron. Por eso Roberto Bolaño admiraba tanto a los tres. Porque no abordan el tema desde la mera denuncia: buscan, con lucidez, una cierta distancia que les da a sus obras una mayor contundencia: ahí están las muertes y los muertos, no hay discursos panfletarios, sino más bien un cuestionamiento a todo y a todos.
Además, en el caso puntual de Castellanos Moya, hay un elemento fundamental, y que se refleja en la mayoría de sus relatos: el humor. Ya lo decía en una entrevista: “El humor es una forma de resistencia. Entonces, te ríes de la muerte o te deprimes, porque ahí no hay muchos términos medios”. Y justamente estos cuentos transitan por esas dos líneas: algunos personajes comprenden que solo les queda reírse frente a la realidad que les tocó vivir (aunque sea una risa amarga); otros se deprimen y avanzan por un camino que conduce, casi siempre, al suicidio.

Horacio Castellanos Moya. Con la congoja de la pasada tormenta, Tusquets, 2009, 312 páginas
“Tanto la historia del arte como otras formas de estudio del material visual son en gran parte, y legítimamente, ahistóricas”, anota Ivan Gaskell en su ensayo Historia de las imágenes. Si se piensa en el cine –a cuya dimensión artística hay que sumar al menos la comunicativa, la industrial y la sociopolítica a la hora de los balances y las ponderaciones– los métodos y recaudos de la disciplina histórica deberían tener sin embargo un lugar. Pero no necesariamente estos métodos se exigen a quienes se aventuran por estas sendas, lo que a su vez remite a un desinterés historiográfico sólo enmendado parcialmente en las últimas décadas, así como a un modo de hacer que según el caso ha orientado y descaminado por décadas a cinéfilos y estudiantes.
En el caso chileno, y a pesar de la inadecuada conservación de las fuentes fílmicas, se cuentan no pocos estudios y abordajes a períodos determinados (de Cine mudo chileno a Huérfanos y perdidos), así como volúmenes que recorren la trayectoria del celuloide local a través del examen o la inmersión en títulos considerados representativos o relevantes: de Re-visión del cine chileno, a cargo de Alicia Vega, a Películas chilenas, de Julio López Navarro. Pero narrativas con pretensiones globalizantes se cuentan con los dedos de una mano. Y menos quedan si se descartan volúmenes de títulos engañosos, como Grandezas y miserias del cine chileno (Alberto Santana, 1957) o Historia del cine chileno (Mario Godoy, 1966).
He ahí una razón, no la única, para valorar la aparición de Breve historia del cine chileno. Desde sus orígenes hasta nuestros días, de Jacqueline Mouesca y Carlos Orellana, segundo texto de su especie tras Historia del cine chileno, de Carlos Ossa Coo, que Quimantú sacara a la calle en 1971 con 50 mil ejemplares (!). Eso sí, las 95 páginas de entonces son ahora 260 y los juicios taxativos y acalorados son desplazados por una mezcla de severidad y simpatía que va tiñendo el recorrido efectuado por los autores.
Mouesca tiene una dilatada trayectoria como docente e investigadora, y entre sus publicaciones se cuentan Plano secuencia de la memoria de Chile y El cine en Chile (sobre la producción 1960-1985 y la percepción de la prensa y la crítica del fenómeno fílmico, respectivamente), ambas ampliamente requeridas en ámbitos donde poca indagación consistente y rigurosa se ha plasmado a nivel editorial. Orellana, además de compañero sentimental por décadas, ha sido su editor y juntos publicaron Cine y memoria del siglo XX.
El presente volumen, para volver al principio, aclara prontamente que no es una historia con mayúsculas, sino más bien la crónica de un caminar a tropezones. Desde un inicio con fecha corregida –1897, como ha establecido Eliana Jara, y no 1902– hasta un presente “en que nuestra cinematografía procura otra vez, como lo ha intentado en varias ocasiones, convertirse en una industria continua y estable”.
Obra pensada para el lego y oportunamente lanzada en el año del Bicentenario, se alimenta, para la mayor parte de la cronología cubierta, de fuentes secundarias (reseñas de diarios y revistas, principalmente) que dan cuenta de la pérdida irremisible del grueso del material producido localmente. Asimismo, apela a la memoria de los autores y al testimonio de protagonistas de esta historia.
Con todo lo anterior, y conforme a los objetivos señalados, elabora un relato dueño de un nervio narrativo que, sin deslumbrar, se agradece en su constancia. El libro cuenta el cuento y lo hace girando con esperable frecuencia en torno a deseos y aspiraciones normalmente frustrados. A ello remite la hebra que puede recoger quien constate que la primera película argumental fue el corto Manuel Rodríguez (1910), que una de las más populares –y una de las poquísimas cintas silentes que se conservan– fue El húsar de la muerte(1925), centrada en el mismo personaje, y que una de las dos “superproducciones” que Chile Films quiso desarrollar en los años de la UP abordaba la figura del mentado guerrillero, con la dirección de Patricio Guzmán, aunque apenas alcanzó a filmarse unos pocos planos de ella.
Y a propósito de Chile Films, esta breve historia no podía sino detenerse en el surgimiento y la estrepitosa debacle que marcó la primera etapa de la estatal cinematográfica dependiente de Corfo. “El problema, plantean los autores, era que fue fundada por tecnócratas que no tenían claridad sobre qué cine era el que Chile requería y de qué modo había que implementarlo”. Los grandes estudios construidos a este propósito tenían una escala desproporcionada, rara vez fueron usados por cineastas locales y los productos a los que ella contribuyó fueron realizaciones que se valieron principalmente de técnicos y creativos argentinos, en la esperanza de que el país alcanzara estándares internacionales y tal logro fuese reconocido por el público. De esto último, poco y nada.
También se asigna un espacio considerable al Nuevo Cine chileno, que tuvo su momento estelar en el Festival de Viña del Mar de 1969, donde se exhibieron Tres tristes tigres, Valparaíso mi amor y El Chacal de Nahueltoro. En este punto, los autores se hacen también cargo de la filmografía que, opacada por esta tríada y sus directores (Raúl Ruiz, Aldo Francia y Miguel Littin, respectivamente), ha sido objeto de redescubrimiento y escrutinio en años recientes. El caso emblemático es Largo viaje (1967), de Patricio Kaulen: Carlos Ossa le dedicó apenas un párrafo, por demás denostador, mientras hoy los autores se hacen cargo de la importancia del filme y en ello coinciden con la visión de Ascanio Cavallo en su libro Explotados y benditos, no obstante discuten con este volumen en otros puntos.
Tanto el cine de la transición post-Pinochet (“una de las etapas más importantes de nuestra cinematografía”) como las variadas propuestas que asoman en el nuevo siglo despiertan interés en Mouesca y Orellana, quienes dejan ver más entusiasmo que el de la mayor parte de los críticos, aun si advierten hacia el final: “No basta producir muchas películas si la mayoría de ellas son mediocres o francamente malas, su proliferación desalienta al espectador, generalizando el desinterés por la producción local”.
Relativizadas las críticas de fuentes y observada alguna desprolijidad en la edición final (como que la fecha del plebiscito de 1988 sea aquí el 4 de octubre), Breve historia del cine chileno se quiere, en último término, una especie de homenaje a quienes han perdido hasta la camisa por hacer películas en este país, así como a los que han escrito a este respecto. Ni lo uno ni lo otro ha sido fácil ni evidente y los autores exudan cierto cariño hacia lo realizado, incluso cuando fustigan su calidad. Y se preguntan, a propósito de una reflexión de Hans Ehrmann en los 60, si este niño que tantas veces ha nacido pero nunca logra crecer, podrá tener una suerte distinta en el futuro.

Jacqueline Mouesca y Carlos Orellana.Breve historia del cine chileno. Desde sus orígenes hasta nuestros días, Lom Ediciones, 2010, 260 páginas