Álvaro Enrigue (México, 1969) es un narrador en extremo talentoso yDecencia, su última novela, acrecienta virtudes que ya se habían hecho visibles en La muerte de un instalador, Hipotermia y Vidas perpendiculares. La historia cuenta la vida de Longinos Brummel, hijo de un acaudalado terrateniente de Autlán, una remota comarca de Jalisco y, a la vez, y muy imbricada con ella, la explosión, auge y corrupción de la Revolución mexicana. La “decencia” a que alude el libro es doble y convergente: el momento triste en que el protagonista pierde la propia y la revolución, la suya, y, al final, el modo tragicómico y hasta sarcástico (y, no obstante, conmovedor) en que lo que resta de ambos se salva en una suerte de fuga pícara.
Lo primero que sobresale en Decencia es la inteligente estructura de la novela: el tiempo (como ocurre en otras obras de Enrigue) es protagonista, pero no volcado en un discurso, sino puesto en escena en el manejo de la temporalidad interna de la novela, en modo alguno lineal, pero tampoco caótico.
El primer capítulo arroja el lector en medio de la historia, cuando Longinos –recién recibido de abogado– acude a la mansión del teniente coronel Jaramillo (un ex revolucionario y protector de su familia) para acordar con él un negocio de tequila adulterado y se reencuentra con la Flaca Osorio, una imagen erótica de su niñez y de quien deviene en amante. Este preámbulo es central porque todos los hilos del relato posterior van y vienen a partir de él y marcan el tono de la novela. Enseguida la hábil arquitectura de la novela alterna capítulos narrados en primera persona por un Longinos ya viejo, en los cuales recuerda desde su niñez hasta su madurez, con capítulos en que un narrador en tercera persona cuenta cómo el mismo Longinos, también viejo, es azarosamente secuestrado por unos guerrilleros de pacotilla con quienes establece una cómica complicidad. La primera narración, “autobiográfica”, va proporcionando al lector los datos que permiten entender la situación, opiniones y conductas del Longinos Brummel, personaje de la segunda, ambas en una creciente aproximación.
La primera narración es un relato de pérdida, desilusión y nostalgia. Longinos lanza una mirada de jocosa melancolía a su feliz infancia en Autlán (donde conoció a la Flaca Osorio), su experiencia adolescente de la Revolución (“Me quedé un momento congelado, presenciando la materialización de mis pesadillas en una alzada de polvo y humo. El mundo, su historia, la vida misma en el brillo de mayor esplendor –el combate– me habían ido a alcanzar en el lugar más anodino imaginable: un campo de sandías a los 13 años”), el forzado traslado a Guadalajara, la nueva vida, sus ritmos y personajes, su formación como abogado, su asociación con la escoria revolucionaria, su matrimonio por conveniencia. El ajuste de cuentas consigo mismo y con la Revolución mexicana practicado por Enrigue es implacable y lúcido aunque siempre impulsado con un humor insoslayable y vital (“cuando se lo conté a mi padre, salió por un momento de su nebulosa de tequila para decir: Tanta revolución para que al final sigamos siendo mexicanos”). Su dolor más punzante es recordar el momento en que decide dejar (por una mezquina mezcla de miedo, orgullo y conveniencia) al amor de su vida, la Flaca Osorio: “…la madrugada letal en que vi por última vez a la Flaca Osorio y le dije sacando fuerzas de quién sabe qué pozo repleto de supersticiones que mi mujer para siempre era Isabel”.
El segundo relato, narrado en un tono hilarante y de insuperable gracia, se concentra en el encuentro entre el viejo, escéptico y extravagante Longinos con tres guerrilleros de poca monta, los hermanos Justicia, Álistor y Ladon, y su madre, doña Juana. El viaje de Longinos a lo largo de México, primero como secuestrado, luego como salvador y después como amigo y cómplice, repleto de aciertos deliciosos, de un ritmo cautivante, se convierte en poderoso motor de la novela. Todos los personajes son trazados por Enrigue con mano segura, concisión y cariño y la acción va envuelta en un paisaje y atmósfera en que prima la corporalidad, la visualidad y el hallazgo justo del detalle significativo. El humor de Enrigue –que tantas veces se ha agradecido– reaparece aquí de manera esplendente.
Es imprescindible destacar también el nivel excelente de la prosa: flexible, sensual, ligera, inesperada y precisa, manejando todos los registros requeridos por el relato como un delfín en un mar cálido.
La solución final pertenece a la picaresca. Longinos Brummel y doña Juana son dos magníficos pícaros, que si bien no se redimen de sus pérdidas, se lanzan a la aventura de aprovecharse de los poderosos. Doña Juana, la escribiente de la “autobiografía” de Longinos, y su actual socio se dedican a tomar whisky mientras esperan los resultados de un gran contrabando de marihuana. Enrigue parece pensar que la picaresca, más que la erótica, es la manera de soslayar la pesadumbre de nuestros desencantos.

Álvaro Enrigue Decencia, Anagrama, 2011, 232 páginas
ohn F. Kennedy fue un gran presidente, pero también un cuasi inválido que ocultó sus enfermedades y un seductor compulsivo. Nadie lo ha retratado hasta ahora con más humanidad y certera intuición que Jed Mercurio en Un adúltero americano: “De repente el presidente se encuentra tumbado en el suelo, con un dolor parecido al de un puñal que le atravesara la espalda y las piernas”. Su caída no tiene nada de heroica. Kennedy ha abordado con pretensiones sexuales a la dama equivocada y ahora yace tendido, incapaz de moverse por la faja que mantiene rígida su columna vertebral. El seductor también se equivoca, y ambos males –los físicos y mentales, las gravísimas lesiones en la espalda y la bulimia sexual– conspiran para humillarlo en la pieza de un hotel en el Medio Oeste.
Este episodio refleja bien la tensión contenida en una novela que se centra en los años de su presidencia, con obvios vistazos a hechos anteriores –fundamentales en la estructura narrativa, porque explican mejor al personaje–, especialmente al momento en que Kennedy comandaba una torpedera en la Segunda Guerra Mundial y quedó con graves lesiones luego de naufragar y rescatar a varios de los soldados a su cargo. También está muy presente la historia de su matrimonio con Jackie, todo un acontecimiento en la biografía de un seductor que procuró conciliar dos líneas que todos suponemos paralelas: el amor excluyente por la mujer escogida para compartir la vida y la imposibilidad de resistir el señuelo de la atracción sexual por otras. Kennedy, tal como lo muestra Mercurio, no era un dechado de virtudes amatorias ni, mucho menos, un atleta sexual; en la época de su presidencia, los atroces dolores de espalda lo obligaban a portar una rígida faja y el cóctel de antibióticos, antiinflamatorios y un impresionante conjunto de drogas para controlar la diarrea, el dolor de cabeza y un sinfín de enfermedades lo reducían a poco más que un monigote solo capaz de tenderse de espaldas. Para el personaje retratado por Mercurio (con mucho fundamento biográfico, por cierto), el señuelo irresistible es la novedad. Ni la juventud, ni la belleza, ni las habilidades en la cama, son factores dominantes (aunque obviamente tienen importancia a la hora de escoger) para decidir el momento de la caza. La adrenalina fluye, para el seductor impenitente, solo con la nueva conquista. Algunas de las mejores páginas de la novela exponen, precisamente, la teoría del seductor que Mercurio elabora a partir del personaje de Kennedy, guiado por principios inconmovibles para su vocación de cazador. Algunos son previsibles –¡jamás reconozcas nada!–, pero otros entran de lleno en el pantanoso terreno de la moral: “Como mujeriego, los recelos de la culpa nunca deben impedirle satisfacer sus apetitos. Eliminar la culpa es la base de su éxito como fornicador”.
Más que entrar aquí en esa discusión, vale la pena destacar el modo brillante en que Mercurio desarrolla el tema sin estigmatizar a Kennedy y sin tampoco incurrir en un exceso de indulgencia. En realidad, quizá la mayor virtud de la novela está allí, en ese retrato dibujado concienzudamente que muestra al padre amante de sus hijos, que no se perdonaba no leerles un cuento antes de dormir (y que alcanza cotas conmovedoras hacia el final del libro); al esposo considerado, que contó siempre con una única confidente y aliada para todo lo importante en su vida; y al seductor impenitente, al macho alfa que irradia poder y atractivo sexual y, puesto además que está en la cumbre del poder, encuentra natural que las mujeres que están al alcance de su mano le rindan la correspondiente pleitesía. ¿Y cómo un macho alfa tan obviamente exitoso y con tanta experiencia en materias de seducción recurría también a los servicios de prostitutas? Simple: “El mujeriego opta por el sexo con una prostituta porque simplifica las posibles dificultades derivadas de la tentación de una mujer a irse de lengua o a demorarse después del sexo”.
Suele usarse el término “caricaturesco” de manera peyorativa, pero no siempre es así. Una buena caricatura resalta los rasgos más propios del semblante de una persona y, por esa vía, suele lograr un retrato que expresa mejor cómo esa cara es percibida por el resto. Mercurio trabaja su texto en esa línea; exagera cualidades y defectos, extrapola, reduce a un par de trazos muy marcados a personajes como Frank Sinatra, Marilyn Monroe y J. Edgar Hoover (y aun a JFK y Jacqueline, si bien de manera mucho más acuciosa y con más elementos en la ecuación) y logra así una presencia muy fuerte de estos actores secundarios en la trama de la novela. Frank, de quien nunca se escribe el apellido, es un chulo –en el sentido criollo del término– que nunca acierta con su lugar en el entorno de una figura de poder tan marcada como el presidente de Estados Unidos. Marilyn es una cocainómana que también se equivoca en sus pretensiones: diva, diosa, objeto del deseo, no puede resignarse al papel secundario y aspira, sin remilgos, a convertirse en Primera Dama.
J. Edgar Hoover es uno de esos personajes dibujados con pocos trazos (no corresponde acá el adjetivo “gruesos”), destinados solo a destacar su papel en la biografía de Kennedy. Es sabido –aunque Mercurio no explota esta variante del relato– que Hoover tenía muchos esqueletos en su armario. De noche, en la intimidad de su casa, solía vestirse de mujer; era gay, pero odiaba a los gays. Era además racista y misógino, de manera que sistemáticamente bloqueó el ingreso de negros y mujeres a la organización que dirigía con mano de hierro. Jamás estuvo dispuesto a ceder un milímetro del impresionante poder que acumuló durante décadas a la cabeza del Federal Bureau of Investigation, FBI; y, aunque la mayoría de los presidentes de Estados Unidos quiso sacarlo del cargo, el que más cerca estuvo fue Kennedy. Hoover, siempre alerta, atacó el flanco más vulnerable. Robert, el ministro de Justicia y su superior directo, era un fiero opositor a toda práctica de corrupción y vínculos gubernamentales con organizaciones criminales y tenía pocas debilidades explotables; pero John F., su hermano presidente, tenía secretos que Hoover no vaciló en poner en la bandeja del chantaje.
Acá también la novela funciona por la vía de la selección escogida de hechos que en realidad representan cadenas factuales mucho más largas y complejas y sobre las cuales hay diferentes versiones. Por ejemplo, en la novela tiene mucho peso el día de cumpleaños de JFK en 1962. Sin la presencia de Jacqueline, Marilyn Monroe le cantó el Happy Birthday de manera tan sugestiva que desató una ola de rumores sobre una posible relación entre ambos. Robert Dallek, autor de la biografía más autorizada y contundente sobre JFK, sostiene que no es posible inferir nada a partir de ello; pero Anthony Summers, el biógrafo de Hoover, afirma que John y Marilyn eran amantes de larga data. Con todo, no fue Marilyn la que pesó más en la balanza: otra de las ocasionales acompañantes del presidente era Ellen Rometsch, una elegante prostituta que venía de Europa del Este y que, según Hoover, podía ser espía. En la novela, Mercurio explota de manera inteligente el vínculo entre los rumores sobre la vida sexual del presidente con el escándalo Profumo, ocurrido al otro lado del Atlántico. Profumo, ministro de Defensa del Reino Unido, también era cliente de prostitutas selectas, y se descubrió que su preferida atendía igualmente al embajador de la Unión Soviética ante su gobierno. La prensa olió sangre y presionó. Hasta entonces, en uno y otro lado del océano, la vida personal de los políticos no era un asunto de interés para las grandes cadenas de periódicos ni para la televisión; se entendía que la esfera privada de las personas no tenía por qué ser auscultada ni menos aún expuesta a los ojos del público. El caso Profumo, inicialmente por sus implicaciones políticas y luego por el descubrimiento de la prensa respecto al poder de sus denuncias, abrió una nueva etapa en la relación de los medios con los representantes del pueblo (el proceso fue más lento y hubo episodios a ambos lados del Atlántico, pero Mercurio lo centra en este hecho). En la novela, Harold MacMillan, el primer ministro inglés de la época, conversa con Kennedy:
“–Las cosas han cambiado, Jack, casi de la noche a la mañana. Le han cogido el gusto.
– ¿A qué, Harold? –dice el presidente.
–Al escándalo”.
Y agrega el narrador del libro, algo más adelante:
“Un escándalo no sería noticia si las noticias no hubieran cruzado la línea divisoria entre información y entretenimiento, y la prensa en el Reino Unido ha descubierto en el mercado una fuerza nueva y poderosa, y en consecuencia nunca ha corrido tanta tinta”.
Así se entiende mejor el poder de Hoover, asentado en escuchas ilegales, matonaje y espionaje a sus compatriotas por motivos que no tenían nada que ver con los fines de su organización. Hizo mucho trabajo sucio para sus sucesivos jefes y estableció un estilo que no vaciló en usar contra esos mismos superiores. Mercurio recrea una reunión muy larga entre Hoover y Kennedy, donde el primero, según se dice tanto en las respectivas biografías como en la novela, le mostró al presidente una larga serie de fotografías, que incluían desde las secretarias de la Casa Blanca que se sucedían en otorgarle favores sexuales (apodadas Fiddle y Faddle; Mercurio añade a la más improbable Fuddle) hasta las prostitutas que le proveía un empleado de la Casa Blanca especialmente contratado para fines como ese (o similares) y apodado “Tapadera” en la novela, más amigas que lo visitaban periódicamente y hasta las levantadas en encuentros ocasionales. Judith Campbell, amiga del mafioso Sam Giancana, y Ellen Rometsch, la eventual espía soviética, eran las piezas más escogidas de la colección. En la reunión, Kennedy se niega a responder preguntas sobre su vida privada: “Ningún norteamericano debe responder a ellas ni tendrá que hacerlo nunca”. A la luz de la historia posterior y los interrogatorios que sufrió Bill Clinton por el caso de Monica Lewinsky, hay un punto de ironía en la frase que Mercurio atribuye a Kennedy.
Y acá está el nudo por donde la narración interpreta el caso Kennedy. Sin afanes historiográficos ni tampoco excesos psicologistas, Mercurio ofrece una lectura impecable de un personaje complejo y su tragedia, que tiene, en la novela, aristas impensadas que calzan de manera perfecta con la historia. Ahondar más en el punto puede ser impertinente para el futuro lector del libro, de manera que es mejor cerrar acá esta revisión: el autor no solo lee bien al personaje, no solo recrea de manera brillante su época y las decisiones que debió tomar, sino también escribe una novela extraordinaria por su claridad de estilo y sobre todo por su capacidad de conducir, con mano segura, un relato que toca tantas y tan delicadas fronteras entre el sexo, el poder, la enfermedad y la muerte.
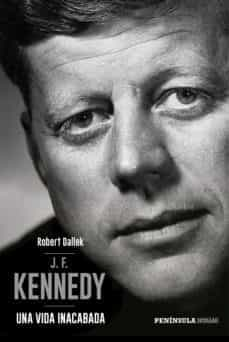
Robert Dallek. J.F. Kennedy. Una vida inacabada, Península, 2004, 829 páginas
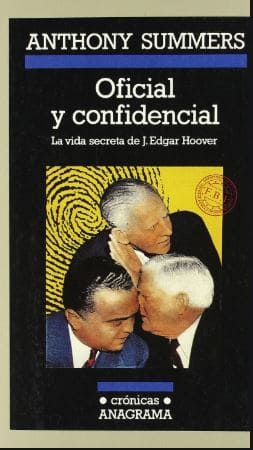
Anthony Summers. Oficial y confidencial. La vida secreta de J. Edgar Hoover, Anagrama, 1995, 613 páginas
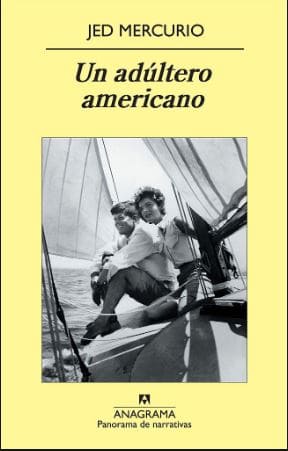
Jed Mercurio. Un adúltero americano, Anagrama, 2010, 365 páginas
A mediados de 1982, el periodista estadounidense Bob Woodward recibió una llamada. Habían pasado solo tres meses de la muerte de John Belushi, la gran promesa del Hollywood de los ochenta, víctima de una sobredosis de heroína, cocaína y otras drogas duras. Por medio del teléfono, un cercano a Belushi le planteó a Woodward que todavía quedaban interrogantes sobre el deceso y que reconstruir los últimos e intensos meses del protagonista del filme The Blues Brothers podría desaguar en un atractivo proyecto periodístico.
Pocas semanas después, Woodward –investigador del escándalo Watergate, premio Pulitzer 1973, autor de más de una docena de libros y paradigma del periodismo de investigación– estaba embarcado en la historia.
Como en cada libro de Woodward, el resultado es una investigación periodística apabullante. Gracias a casi 270 entrevistados, al acceso a documentos facilitados por la viuda y al chequeo de infinidad de otros papeles, Como una moto logra reconstruir minuciosamente el ascenso del talentoso comediante, desde que a los 18 años un profesor de su pueblo en Illinois lo llevó a un casting, hasta que en 1982 fue hallado muerto en un bungallow de Los Ángeles, luego de una parranda maratónica, cuando solo tenía 33 años.
Muy pocos periodistas pueden alcanzar tal nivel de obsesión por los datos. A lo largo de páginas y páginas, el autor logra retratar el itinerario yonqui de su protagonista, poco menos que día a día desde que tocó la fama. Belushi podía iniciar una jornada con un porro de marihuana, seguir con cervezas, anfetas y bourbon, tirarse varias líneas de cocaína, brindar con más bourbon y acabar la noche pinchándose heroína en la casa de un dealer de poca monta. El más insulso de los diálogos de cada parranda está reconstruido en detalle. También aparecen nombres, decenas de nombres, identificando a drogadictos, mujerzuelas, microtraficantes y estrellas de Hollywood como Robin Williams, Carrie Fisher y Robert de Niro. El Belushi de Woodward está decidido a esnifarse el planeta y todos sus amigos se empeñan en ayudarlo.
Pero hay un nudo que la férrea disciplina periodística de Woodward no alcanza a resolver. Pese a sus magistrales condiciones de recopilador de datos, el investigador del Washington Post nunca logra explicar a cabalidad por qué Belushi quiere estallar por los aires. El vacío no es menor si se tiene en cuenta que el gran motor de la trama es el afán autodestructivo de su protagonista. Si bien están todas las estaciones de su trayecto a la muerte, la partitura vital de Belushi (todo buen personaje tiene una, especialmente los trágicos) no aparece. Están los datos, pero no la música.
Woodward nunca logra asir a cabalidad el corazón de su personaje. Y esto tiene que ver con una limitación obvia del periodismo de investigación centrado en los “datos duros”: debido a su exigencia por recopilar evidencia empíricamente chequeable, este género a menudo termina sin revelar las motivaciones profundas, muchas veces contradictorias, que mueven a sus protagonistas.
Basta que el personaje en cuestión jamás haya sido capaz de verbalizar su leit motiv más esencial, y que tampoco existan testigos, confidentes o documentos que ayuden a descorrer el secreto. Bastan esas dos simples condiciones para que el periodista de investigación quede en jaque como retratista del alma. Podrá reconstruir acciones, pero no la esencia de sus promotores.
El periodismo de investigación “duro” no se permite especular sin evidencia tangible. Y eso tiene que ver con Watergate y otros escándalos políticos que marcaron sus orígenes: el género surgió en Estados Unidos a fines de los sesenta, como una herramienta de los medios para contrapesar a los poderosos. En una tarea tan riesgosa la especulación y las interpretaciones “libres” son flancos para los desmentidos y las demandas judiciales. De ahí su obsesión por reconstruir hechos (toda acción humana deja huellas). De ahí también su renuencia a mapear el corazón de sus protagonistas.
Woodward es un tipo acostumbrado a husmear en los pasillos de poder de Washington, por simple estampa mucho más cercano a Frank Sinatra que a Kurt Cobain. Y lo que hace al retratar a Belushi no es más que trasladar el mismo método de investigación que derribó a Richard Nixon al mundillo hollywoodense. Este solo dato basta para recomendar la primera edición en español de este libro, lanzada 25 años después de que viera la luz en Estados Unidos. Para los seguidores de Woodward, es el único proyecto de su carrera fuera de su hábitat natural y en el que víctima y victimario son la misma persona. Para quienes nunca han leído sus libros, es el relato fiel, minucioso y sin hipótesis generalizadoras sobre cómo una estrella marcha alegremente a su encuentro con la muerte.
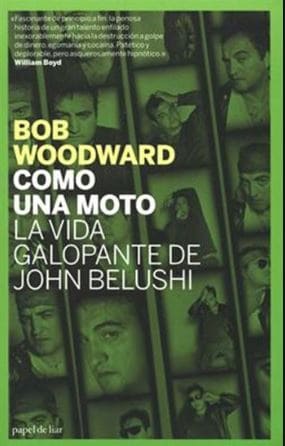
Bob Woodward.Como una moto. La vida galopante de John Belushi, Editorial Papel de liar, 2009, 526 páginas
Hizo estudios de filosofía y literatura. Es escritor de discursos presidenciales y fue durante dieciocho años el crítico de la revista Sábado de El Mercurio.