Llámenlo nostálgico, fetichista o reaccionario por hacer que sus alumnos examinen en clase una auténtica Biblia de Gutenberg, por celebrar la existencia de los lectores electrónicos con olor a libro viejo, por bajarle la espuma a la “era de la información” y por liderar el proyecto de una biblioteca pública digital para competir con Google books (que, cabe recordarlo, no rinde cuenta a los lectores sino a los accionistas de Google).
Llámenlo como quieran. El caso es que Robert Darnton, director del sistema de bibliotecas de Harvard, lúcido historiador cultural, especialista en el Antiguo Régimen y autor de volúmenes tan notables como La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, es una autoridad en el ámbito del libro y la lectura. También un intelectual público que saca roncha y llama a la reflexión, cuando no a la acción, cada vez que escribe, da conferencias o entrevistas. Y mejor si todo material así originado se compila en libros que evidencian civismo académico y una prosa urgente, curtida en el periodismo y pulida con los años.
En castellano hay dos traducciones publicadas en 2010, ambas motivo de celebración. Una que salió con 20 años de retraso pero que derrota al paso del tiempo (El beso de Lamourette) y otra que apareció con poco desfase respecto del original estadounidense, básicamente porque la contingencia así lo demandó: Las razones del libro. Futuro, presente y pasado, que el propio autor define enérgicamente desde el arranque como “un libro acerca de los libros y una apología descarada de la palabra impresa, la del pasado, la del presente y la del futuro”.
Y parte Darnton por lo que se vislumbra en el horizonte, acaso cuestionando el cliché publicitario de que “el futuro ya está aquí” o, si se quiere, el de la “revolución sin precedentes”, históricamente cacareado más de lo que sabíamos o de lo que estamos dispuestos a aceptar. Lo hace mirando, por de pronto, el paisaje de la información, donde “el ritmo del cambio deja sin aliento: de la escritura al códice, pasaron 4.300 años; del códice a los tipos móviles, 1.150 años; de los tipos móviles a Internet, 524 años; de Internet a los motores de búsqueda, 17 años”.
Vertiginoso, ¿no? Pero el punto que quiere establecer el historiador va en sentido contrario: hacia la continuidad, más que hacia el cambio. Para afirmar, por ejemplo, que vivimos en una “era de la información”, no en la “era de la información”, como él mismo ha refrendado a partir de las interminables redes de comunicación que dibuja y esquematiza en sus libros sobre la Francia previa a la Revolución.
Y así es como le cabe entrar en las desmitificaciones cuando se dice que un ítem singular del período actual es la inestabilidad de los textos: los textos, anota, también eran inestables en los comienzos de la imprenta, para no hablar de los tiempos de la Enciclopedia, donde llegó a haber tantas o más versiones que impresores y encuadernadores. O bien, que puede haber hoy cerros de información poco confiable, pero que el pasado no fue tan distinto. Y no deja pasar la ocasión para atacar las consignas de ciertos utopistas y afirmar que Google, en su masiva campaña de digitalización planetaria, cometerá errores, no hará que todo lo digitalizado esté disponible, sus copias no serán imperecederas y, por más que se afirme lo contrario, no todos los libros serán digitalizados.
El punto anterior, asimismo, engarza con su enconada defensa del objeto libro, en su duradera versión como códice. Un invento tan imbatible como la tijera, al decir de Umberto Eco. Una tecnología que no nos va a abandonar por decreto y cuya durabilidad puede hacernos más receptivos ante lecciones dolorosas. Lecciones como las de los microfilmes, que en muchas bibliotecas reemplazaron a los diarios en papel y que ahora se leen a duras penas.
Cabe agregar que Darnton no vive solo en el pasado, aunque los libros antiguos lo trastornen un poco, como deja ver este volumen, donde adicionalmente hay un capítulo destinado a la abandonada práctica de los cuadernos de lugares comunes. Para ejemplificar está su trabajado proyecto Gutenberg-e, que supone un auténtico cambio de paradigma en la lectura. La idea, finalmente, es una alianza y no una guerra entre viejos y nuevos dispositivos. También crear, por qué no, algo parecido a una nueva República de las Letras.
La historia no siempre da respuestas, pero cuando se la cultiva como lo hace Darnton ofrece perspectiva y enseña a cultivar un sano escepticismo. La erudición de la que éste hace gala, asimismo, no es una herramienta para abrumar al lector, sino una vía para correr velos, despertar asombros y sembrar cariño por lo que se estudia.
El pasado puede ser un lugar muy extraño y Darnton lo sabe. Pero también puede ser muy cercano, como lo revela una carta del erudito italiano Niccolò Perotti, fechada en 1471 y aquí reproducida. Perotti cuenta lo esperanzado que estaba con la imprenta de Gutenberg; cómo este invento podría llevar a sus manos el libro que deseara. Pero no fue así y “ahora que todos son libres de imprimir lo que les venga en gana, con frecuencia desprecian lo que tiene más valor y en su lugar se escribe, con el solo afán de entretener, lo que sería mejor olvidar o incluso borrar de los libros”.
¿Suena familiar? Esa era la idea.
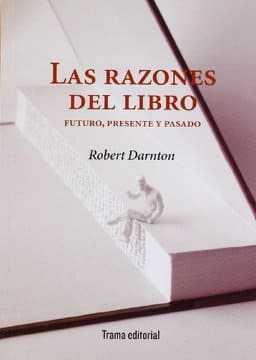
Robert Darnton. Las razones del libro. Futuro, presente y pasado, Trama, 2010, 208 páginas
“Llegué a la isla para conocer a mi padre”, comienza su relato el narrador de “Gansos”, el mejor de los cuentos incluidos en Hermano ciervo y probablemente el más bello que se haya publicado este año en un país que ha vuelto a vivir la esperanza política de la mano de sus jóvenes y donde escritores de las nuevas generaciones, como Juan Pablo Roncone (28), nos vienen recordando que hay una deuda extraña, no saldada, entre padres e hijos. De ahí la fascinación que ejercen estos cuentos donde se habla de los vínculos familiares, afantasmados por la pérdida o por la percepción dolorosa de lo que no fue.
Shakespeare nos legó la poderosa imagen de un espectro paterno, pero Hamlet no tenía hijos, ni conflictos con la paternidad. Escritores como Roncone, nacidos bajo la dictadura, sí. O al menos eso reflejan narradores como el de “Gansos”, quien finalmente decide no conocer a su padre y encuentra, por el contrario, a una mujer y un niño que le permiten vivir lo que llamaría una utopía afectiva, en que es posible ser padre. Como toda utopía, ésta se desarrolla en una isla. Como toda utopía, también, tiene la traza de la esperanza, del amor. Y como ocurre en todo viaje utópico, su protagonista se va y es incapaz de volver.
En “Niños” se anticipa también un hijo, pero esta vez con dureza, casi con crueldad. El narrador es un acomodado y aburrido universitario, que busca hacer guiones y encuentra un grupo de padres que se reúne periódicamente en sesiones de espiritismo, para hablar con sus hijos muertos. Inventa un hijo ahogado: habla con él. La historia podría ser de Palahniuk, pero el curso que toma aquí es contenido, severo. La utopía de “Gansos” es desplazada por una ironía dolorosa y, ciertamente, muy local.
Como en “Niños”, Roncone establece en varios de sus relatos una asociación ancestral: la de construir historias con tejer mentiras. En “La muerte de Raimundo” se expone esta poética: “Cuando conocí a Raimundo (…) no me obsesionaban las historias como ahora. Las historias y la génesis de las historias, que suelen ser las mentiras”, cuenta este encubierto culpable de la muerte de su amigo. Se podría inferir aquí aun otra asociación más: la de contar para no morir, al modo de Sherezade. En el mismo texto, Roncone añade otro elemento a su poética: que las historias “dispersas y fragmentarias”, suelen ser “las buenas y verdaderas historias”, concepción que se puede rastrear en la cuidada factura de los ocho cuentos de Hermano ciervo. Su construcción es a partir de fragmentos en que los cortes temporales resultan fluidos, bien trabados y que en suma producen una extraña sensación de unidad, por los paralelismos y ecos, temáticos y estructurales, entre los relatos. Podría pensarse que forman parte de una misma, incompleta novela, en que los personajes dan palos de ciego sin hallar salida a su soledad. Los cuentos “Muerte del canguro” y “Cazador de patos”, por ejemplo, se acercan no solo en el recurso de numerar las escenas (veintitrés en ambos), sino también en el tono, al punto que el narrador, un joven que va con amigos, bebiendo cervezas calientes y mirando todo a distancia, podría ser el mismo, atrapado en un único verano, viajando por una misma e interminable carretera al sur, una carretera con algo de pueblo profundo y matanza inminente. Personajes colorines, mujeres que se llaman Francisca, animales de caza y niños multiplicados en las escenas sabiamente dispuestas por Roncone: “Una lengua como todas las lenguas. Roja como todas las lenguas. Porosa como todas las lenguas. Húmeda como todas las lenguas. La lengua del niño pegada a la pared crema que cubre la muralla. Es la imagen que guardaré siempre del hijo de mi peluquero”.
El libro es un hervidero de fantasmas, del pasado y del futuro. Son los hijos, hijos reales, hijos nonatos, hijos imaginarios; también los hermanos frágiles y los amigos traidores (infantiles), que son como hermanos. Pero en “Gansos”, dominando ese limbo familiar, en el tercer piso inalcanzable de una casona aislada, está también el padre abandonador, que protagoniza una escena conmovedora y cuya presencia/ausencia se proyecta en los otros relatos de abandono.
El libro rezuma ternura, incluso en su título, Hermano ciervo, que tan blanda, sutilmente, aúna familias y animales, humanidad y bestialidad del abandono y que en el cuento de ese nombre, encierra también la sacralidad de un cuerpo –gay, drogata- exiliado del calor familiar. Ternura inesperada y contenida, que encuentra tantos lugares para decirse, como al final del cuento “La muerte de Raimundo”, en que el narrador sigue en su marcha a la madre medio loca de su amigo muerto: “Había caminado con su hijo y ahora caminaba con ella”.
Utopía es una palabra compuesta, en que la partícula eu puede indicar belleza, bondad. La partícula ou, carencia, falta de. Por eso utopía es “el mejor lugar” que, sin embargo, no existe. Eso que no existe, en todo caso, puede existir, y pienso que es lo que finalmente transmiten estos relatos desencantados, dolorosos: un optimismo tenue -imprescindible para cualquier utopismo militante- alojado en la estampa de una pseudo familia que come salmón bajo la protección de unos gansos. Una historia fundada en una mentira, contada para redimir la muerte.
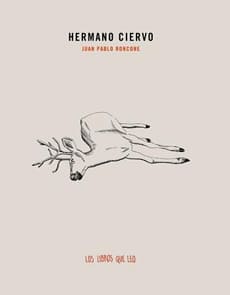
Juan Pablo Roncone. Hermano ciervo, Los Libros Que Leo, 2011, 128 páginas
Uno corre, el otro pedalea. Ambos son famosos por razones ajenas a sus piernas; y, sin embargo, quieren hablar de ellas en ensayos escritos con aplicación. En realidad, quieren hablar de otras cosas –más sociales, más teóricas–, pero, para eso, deben primero llamar la atención sobre sus piernas y lo que les sucede cuando las mueven.
El que corre considera al trote una escuela de disciplina y concentración. Es un novelista famoso que, desde 1982, se ejercita a diario por al menos diez kilómetros, incluso en ciudades de paso. La carrera alimenta su escritura, y viceversa. “Escribir novelas largas es básicamente una labor física”, postula Haruki Murakami. “Tal vez piensen que, con tal de tener la fuerza suficiente para poder levantar la taza de café, se pueden escribir novelas. [Es] sentarse ante la mesa y concentrar todos tus sentidos en un solo punto, como si fuera un rayo láser, poner en marcha tu imaginación a partir de un horizonte vacío y crear historias, seleccionando una a una las palabras adecuadas y logrando mantener todos los flujos de la historia en el cauce por el que deben discurrir. Y para este tipo de labores se requiere una cantidad de energía a largo plazo mucho mayor de la que generalmente se cree”.
El que corre es autorreferente y, en el fondo, quiere hablarnos de su talento y la conquista de su propia disciplina.
El que pedalea, en cambio, cree que activar las dos ruedas, aunque solo sea de ida y vuelta al trabajo, no influye particularmente en su trabajo pero “me ayuda a mantener la cordura”. Es un músico de ideas señeras, atado por vocación y estilo al viaje constante. Se lleva su bicicleta plegable de Nueva York a Berlín, y luego de Estambul a Buenos Aires.
“Para mí”, escribe David Byrne –sí, el cantante de los Talking Heads–, “la sensación física del transporte autoimpulsado, junto con la impresión de autocontrol inherente a esa situación sobre dos ruedas tiene un efecto vigorizante y tranquilizador que, aunque pasajero, me basta para estar centrado el resto del día. Suena como una forma de meditación, y de alguna manera lo es”.
El que pedalea es enormemente observador y, en el fondo, quiere hablarnos de las ciudades que ha recorrido sobre su bicicleta y lo que ha aprendido en ellas.
El de las zapatillas y el de las ruedas tienen, además, cierta urgencia por transmitirnos una causa. Y no es la causa esperable del moralismo deportivo, al que dicen despreciar, sino una motivación mayor, vinculada en un caso al control de la propia mente; y en el otro a una manera amable de relacionarse con la ciudad. El antagonista de la primera historia es la dispersión; el de la segunda, el automóvil.
Diarios de bicicleta y De qué hablo cuando hablo de correr no son lo que parecen. De todos los géneros que rozan (la crónica, el ensayo, el manifiesto; la autoayuda, incluso), terminan cargados –sorprendentemente– a la autobiografía. Conocemos mucho mejor a sus autores tras leer ambos libros, pues si su obra masiva previa (novelística en el caso de Murakami; musical y visual en el de Byrne) recoge procesos creativos puntuales, atados a un cauce estilístico mayor, aquí se atisba su rutina diaria, aquello que los ocupa incluso en períodos de silencio o vacaciones, así como el tipo de obsesión mental que los define por fuera de su oficio.
Aprendemos, así, que Murakami es un sujeto autoexigente, capaz de dedicarle varias horas a la semana a una actividad que no necesariamente disfruta, pero que siente como un deber. Aunque el lector esté acostado en cama, sudará ante su descripción del paso por las maratones de Honolulú y Atenas, y el triatlón de Murakami (en la localidad del norte de Japón con la que comparte apellido). “Por fin llego a la meta. No siento de ningún modo la satisfacción de haber logrado nada. Lo único que hay en mi cabeza es la sensación de alivio por no tener que correr más”. Si hay apología, no es al beneficio de la carrera en sí misma, sino a la decisión de emprenderla. En tal sentido, el libro impide la empatía o el atisbo de otros mundos a través de su experiencia: el converso del trote ya sabe lo que se describe, y el escéptico acumulará nuevos recelos para evitarlo.
Con un libro más extenso, en páginas y mirada, David Byrne construye un manifiesto mucho más interesante, en el que su afecto por la bicicleta se expresa como una invitación a que el lector se entusiasme también por otras cosas. El pedaleo pasa a ser una altura de mirada a la ciudad y su cultura cotidiana. “Ese punto de vista —más rápido que un paseo a pie, más lento que un tren, a menudo algo más alto que una persona— se ha convertido en mi ventana panorámica en gran parte del mundo durante los últimos treinta años […]. A través de esa ventana puedo entrever la mentalidad de mi prójimo, expresada en la ciudad donde vive”, explica.
Adelantado autodidacta en temas de transporte público y arquitectura, curioso en gastronomía, bien dispuesto a los encuentros sociales y agudo observador de las rutinas de las ciudades que recién conoce, Byrne es un cronista notable, que expone sus ideas sobre calidad de vida desde ejemplos empíricos, no desde una teoría dogmática. Su libro no busca que el lector se suba cuanto antes a una bicicleta, pero sí que le preste atención al absurdo de adaptarse a ciudades que solo se preocupan por quienes están dentro de un auto. Su libro, como su música, es un manifiesto a favor de la libertad individual y el uso de ésta para una mejor comprensión de lo colectivo.
Ahí donde Murakami es competencia, Byrne es colaboración. Ahí donde el japonés transpira, el escocés sonríe. Uno corre para demostrar que se la puede; el otro pedalea para aprender.
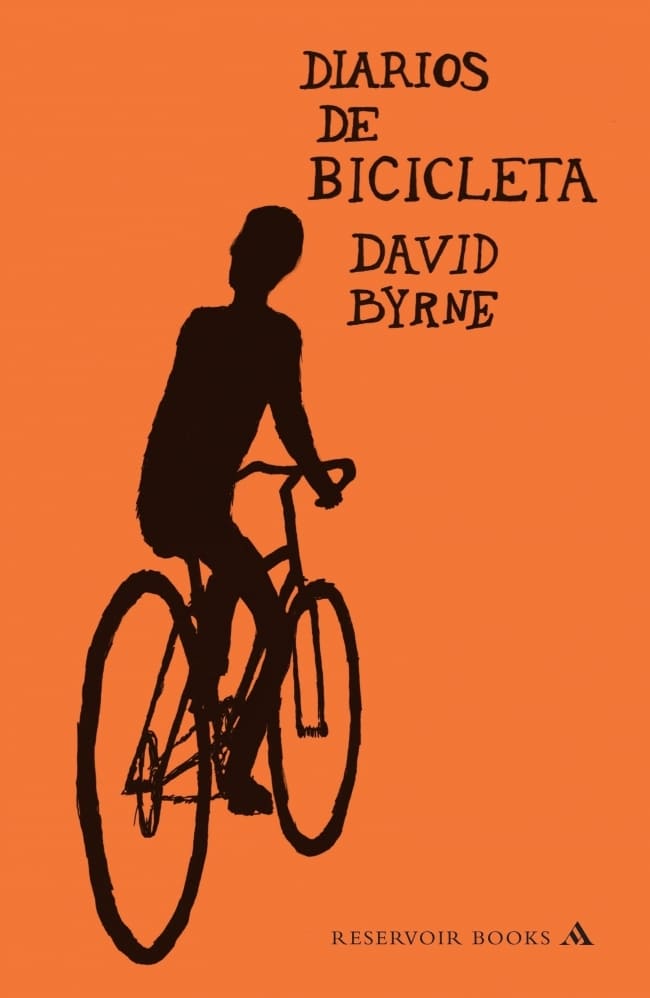
David Byrne. Diarios de bicicleta., Sudamericana, 2011, 365 páginas
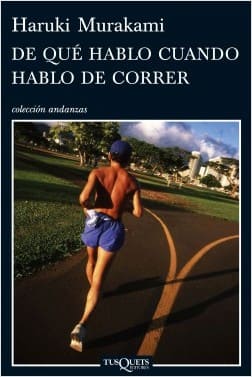
Haruki Murakami. De qué hablo cuando hablo de correr, Tusquets, 2010, 232 páginas
La séptima serie de la revista Anales de la Universidad de Chile se titula: «Terre / Mare / Moto». No es de extrañar entonces que en la portada se aprecie una construcción a medio caer, que corresponde a una fotografía sacada en Llanquihue en 1960. Lo más probable es que se haya realizado luego del terremoto del 22 de mayo que asoló el sur de Chile, específicamente la ciudad de Valdivia. No está de más decir que aquel fue el sismo más potente, por su magnitud de 9,5°, que ha habido en el mundo. Podría ser este un hecho histórico más, triste pero anecdótico, sin embargo en Chile se han registrado por lo menos veinticinco terremotos en el siglo XX y lo que llevamos del XXI.
“Terre / Mare / Moto” da cuenta de este fenómeno en términos académicos, históricos y vívidos. Es decir, este número de la revista se propone analizar a Chile como “el país de la tierra inquieta”, según lo señaló Benjamín Subercaseaux por medio de una serie de artículos, crónicas, entrevistas, poemas e imágenes. Y el objetivo es reflexionar tanto sobre la naturaleza telúrica de nuestro país, como sobre las consecuencias psicológicas que produce en los habitantes, las expresiones artísticas y el aura del alma nacional en movimiento que nace día a día en estas circunstancias.
Y lo logra.
El primer apartado de la revista está dedicado a artículos realizados por expertos en sismología (en el cual destaca la coherencia crítica de Armando Cisternas, quien nos narra los inicios de la sismología en Chile), también por psiquiatras y psicólogos, además de un análisis político del ex presidente Ricardo Lagos –“todo terremoto es una oportunidad”– y uno literario de Faride Zerán. En el siguiente se recoge una compilación de crónicas históricas, entre las cuales la de Diego de Rosales resalta por su vigencia, que muestra una mirada, desde el pasado, de un hecho tan común en este país como lo es un terremoto, pero que siempre se describe desde una perspectiva distinta. Luego, en la sección “Señas literarias”, la parte sin lugar a dudas más interesante del conjunto, leemos textos de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Rafael Rubio, entre otros, que ofrecen, a veces con mucha mayor intensidad que nuestros propios recuerdos, interpretaciones “poéticas” de estas sacudidas que les ha tocado experimentar. Después, con “La huella mapuche”, se estudia al pueblo mapuche desde su diferencia y su vinculación, casi carnal, con la naturaleza y sus manifestaciones. Por último, hay una mirada al presente y al futuro en un artículo relacionado con el terremoto del 27 de febrero de 2010, que cierra este tema, pero que abre una serie de interrogantes para abordar de una mejor forma las tragedias naturales en Chile.
Así, la estructura de la revista consigue su propósito: desentrañar, mediante un sinfín de atisbos, todos ellos distintos, las interpretaciones sobre esta energía en estado precario que, de pronto, estalla para quebrar nuestra tranquilidad. Se busca, como dice Sonia Montecino en la “Presentación”, producir diálogos entre estas voces, a pesar de las distancias temporales y disciplinarias de quienes las emiten. Y a pesar, también, de que ellas no tienen y no pueden tener todas las respuestas.
Por eso, siempre van a existir las dudas de Violeta Parra: “Me aferro con las dos manos/ en una fuerte manilla/ flotando cual campanilla/ o péndulo disparado/ qué es esto mi Dios amado/ dije apretando los dientes/ pero él me responde hiriente/ pa’hacer mayor el castigo/ para el mortal enemigo/ del pobre y del inocente”.

Revista Anales de la Universidad de Chile.“Terre/ Mare/ Moto” , Universidad de Chile, 2011, 284 páginas