Cuando pensamos en ciencia ficción no pensamos en «humor», como si fueran géneros excluyentes: pensamos en naves espaciales, robots y una visión de futuro. Pero Connie Willis es de esas autoras que son capaces de agregar humor a todas sus novelas (como otros escritores de ciencia ficción más conocidos: Douglas Adams, Fredric Brown o Stanislav Lem con su saga de Ijon Tichy) y esta novela no es la excepción. Usando como hilo de Ariadna el trabajo de la protagonista, que es descubrir cómo funcionan las modas, Willis hace una reflexión brillante y muy divertida sobre el trabajo científico, especialmente cuando hay un premio muy prestigioso que ganar y todo lo que se ha preparado para ese importante paper ha salido mal.
Tiene diálogos muy divertidos y todo el aparente sinsentido de la moda se explica al final.

Connie Willis, Oveja mansa, Barcelona, Ediciones B, 2006, 288 páginas.
La premisa de esta ucronía es tan atractiva y brillante como una chorrillana: en el 1300, en vez de aniquilar a la mitad de la población, la peste negra arrasa Europa por completo. Narrada por dos almas que reencarnan en cuerpos sucesivos, la novela cuenta cómo podría haber sido la historia humana en un mundo sin blancos ni cristianos, disputado a la par por taoístas e islámicos. El descubrimiento y la conquista de América, la revolución industrial, la emancipación femenina y la era nuclear ocurren en otros tiempos, otras culturas y otras claves, con maravillas como la tabla periódica ordenada como un mandala, o las partículas elementales que, por haberse descubierto en China, se llaman no protón y electrón sino manifestaciones del Ying y el Yang. Tiempos de arroz y sal no tiene el carisma ni el espesor de la Trilogía de Marte, obra maestra del autor, pero expande la imaginación a zonas que nos permiten pensar otra historia y otros futuros.
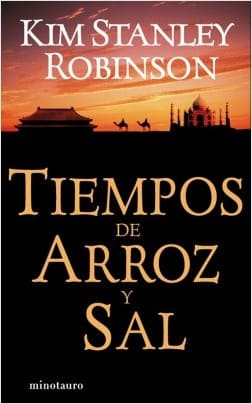
Kim Stanley Robinson, Tiempos de arroz y sal, Barcelona, Minotauro, 2003, 718 páginas.
Se ha dicho que la importancia de La Máquina se para (1909), de E.M. Forster, está en haber sido la primera distopía tecnológica y en haberse adelantado casi un siglo a la era de Internet. Y es verdad, pero a estas alturas ese mérito no sorprende a nadie. Porque lo relevante del relato de Forster no tiene que ver con esa pretensión anticipatoria, ni con la certeza de cómo nos siguen y nos seguirán movilizando los mismos miedos y deseos. Tiene que ver con la forma en que las dicotomías clásicas de la literatura experimentan una inversión de sus valores. En La Máquina se para hay personajes cuyas necesidades se han cubierto con todas las comodidades que brinda la tecnología –La Máquina–, sin embargo habitan un mundo en el que no tienen nada; el valor de la posesión material se ha trasladado a la producción de ideas, al conocimiento y a la espiritualidad. Todo bien, hasta que los personajes empiezan a demostrar el resultado de haber perdido la conexión con el mundo: ¡oh, la deshumanización! Kuno es el personaje encargado de marginarse de la automatización para devolvernos el valor de la experiencia directa, empírica, material; la relevancia intransable, aunque cuestionada, de lo superficial. De esta manera Forster plantea un mundo de opuestos con valores invertidos, en el que los sujetos que no se ajustan a esa realidad que provee La Máquina –construida según los deseos humanos– son condenados al «desahucio» (el destierro, la muerte). Me pregunto si en 1909 ya se usaba la primera acepción de desahuciar: «Quitar a uno toda esperanza de conseguir lo que desea». Si así fue, ¿habrá querido Forster plantear una resignificación de lo que entendemos por deseo? Léanlo y me responden.

E.M. Forster, La Máquina se para, Madrid, Ediciones El Salmón, 2006, 86 páginas
Me gusta mucho esa distopía horrenda de Margaret Atwood en donde el único valor de las mujeres es parir. A partir de una guerra de la que no sabemos mucho, la fertilidad queda reducida y entonces se recluta a mujeres para tener los hijos que las parejas poderosas de un nuevo gobierno no pueden tener. Hay una jerarquía entre las propias mujeres, definida según su capacidad reproductiva, y en muchos sentidos son ellas también las que perpetúan la violencia que viven las criadas. Es una novela del año 85, totalmente conectada con las demandas del movimiento feminista y que te enfrenta de manera brutal a la violencia contra la mujer y a temas que con urgencia dialogamos hoy, treinta años después. Es triste, violenta y angustiante. Como ocurre con muchas de las novelas de ciencia ficción, Atwood hace aquí un macabro y certero retrato del mundo al que aún hoy nos enfrentamos día a día.
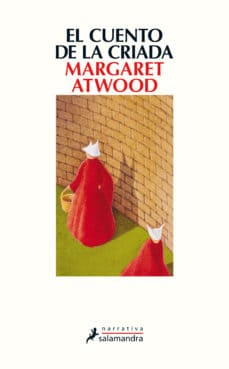
Margaret Atwood, El cuento de la criada, reed., Barcelona, Salamandra, 412 páginas.
«El imperio no ha terminado». Leitmotiv y grito de batalla de un hombre que ha recibido la luz de su creador. La última conclusión de una exégesis delirante que rebosa de significados y significantes, sin terminar de formar sus signos. ¿Es nuestro creador el único dios? ¿Es el hombre algo distinto a un microchip cargado de información? ¿Es la fe algo más que un rayo láser de conocimiento oculto? ¿Vale la pena enloquecer respondiendo estas preguntas? Probablemente sí. Valis es la obra más autobiográfica y por ende más frenética de Philip K. Dick, una novela que juega con los límites y la naturaleza de la propia realidad hasta un punto que bordea lo peligroso. Pero la recompensa es grande: una nueva cosmogonía para los menos mesurados, y un nuevo Aleph para la era digital.
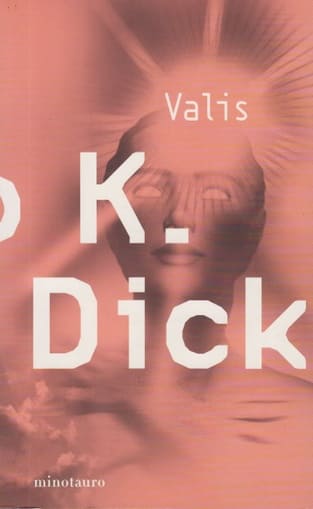
Philip K. Dick, Valis, Barcelona, Minotauro, 2017, 304 páginas.
Si en 2005 Pedro Mairal hubiera tenido señales de lo que sería este mundo en 2018, habría sabido que estaba publicando una escabrosa distopía que podría ser la pesadilla de una feminista. El año del desierto es la historia de una sociedad en degradación: la tecnología deja de funcionar, los edificios colapsan, las estructuras sociales se pierden, las mujeres perdemos el voto, los hombres vuelven a ejercer una fuerza brutal y sexual, se pierde el lenguaje y el mundo tal y como lo conocemos desaparece. Para muchos es la metáfora de la crisis que golpeó Argentina en 2001, pero a mí esa lectura me parece lejana y fácil. Hoy basta pensar en el medio ambiente, la inmigración, el racismo, los derechos reproductivos, el derecho a voto, el desempleo: en todos ellos hemos tenido en algún momento la sensación de retroceso. Sentimos que el orden del mundo pende de un hilo y hasta una simple cuña de un político nos puede transportar al medioevo.
Pero retroceder no significa lo mismo para hombres y mujeres. Una mujer retrocediendo en el tiempo, perdiendo sus derechos, se sentiría tan amenazada, extraña y solitaria como cualquier viajero sideral. Encuentro un cariñoso farol en las palabras que dedica Ursula K. Le Guin a las estudiantes del Colegio Mills en su graduación: «Y cuando fallen, o sean derrotadas, espero que recuerden que la oscuridad es su país, donde viven, donde no se libran ni se ganan guerras, pero donde el futuro existe. Nuestras raíces están en la oscuridad; la tierra es nuestro país».

Pedro Mairal, El año del desierto, reed., Buenos Aires, Emecé, 2015, 320 páginas.
No soy una aficionada a la literatura de ciencia ficción y, como casi todo el mundo –creo–, llegué a esta novela de 1968 por Blade Runner, la película de Ridley Scott. La acción transcurre en San Francisco, en un imaginario y futurista año 1992 (en ediciones recientes de la novela cambiaron el año al 2021) en el que apenas hay humanos, porque todos huyeron a Marte tras la guerra mundial definitiva. Los que se quedan intentan retirar a todos los androides del modelo Nexus 6, que quedaron como secuela, algo rendidos, porque sí, ya había ocurrido la peor pesadilla que podíamos imaginar los humanos: los androides se nos parecen demasiado. Así es como Rick Deckard, el protagonista, perturba con su caza de androides cuando realmente su intriga es con los animales que, según él, ayudan a ser más empáticos. En un punto de quiebre de la historia, el hombre que sueña con una oveja real para desarrollar la empatía mientras elimina androides sin piedad se pregunta si es que estos sueñan. La respuesta está implícita: si no lo hicieran, no se rebelarían ante sus amos. La ciencia ficción de Philip K. Dick me gusta porque invita a empatizar con una búsqueda existencial que a ratos parece aun más endemoniada que los androides y las ovejas eléctricas.

Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Barcelona, Booket, 2012, 272 páginas
Si algo nos viene advirtiendo la ciencia ficción desde hace mucho es que, sea cual sea nuestro futuro, será terrible. Y es que el futuro no puede sino remitir al ahora y, está claro, el mejor de los mundos posibles de Voltaire no es este. Hellstar Remina se hace cargo de este problema. Este manga nos muestra un futuro irreversible y proveniente del espacio exterior, que, lejos de unirnos como especie, no hace más que generar un apocalipsis humano, previo incluso al inminente fin que viene desde fuera; un planeta extraño con forma de ojo, tentáculos y boca, que devora cada astro que hay a su paso. Aquí se plantean varios problemas: el futuro como abismo, la minucia de la vida humana, el peso de la palabra y la indocilidad del cosmos. Es el horror global el que toma fuerza y dice «no hay salida». No importan los avances tecnológicos, no importa la bondad humana (si la hay), el caos caerá con su peso intratable y dará fin a aquello que no debió existir.

Junji Ito, Hellstar Remina, Barcelona, ECC Ediciones, 2015, 296 páginas
Debe haber sido más o menos cuando llené de dibujos de personajes de Megaman las hojas en blanco de Narraciones extraordinarias de Poe, en parte porque nunca tuve el juego y en parte porque creí que me espantaría con sus cuentos, pero a los ocho no entendí nada. Y entonces un tío me lleva a San Diego, un barrio, unas cuadras que recién luego asocié a libros. Conseguí la antología Cuentos de ciencia ficción de Pehuén con tapa blanca y una sugerente pintura de una ciudad destruida al centro. Ahí estaban contenidos los grandes, a los que luego hinqué el diente. Bradbury y el espectacular «El ruido de un trueno», con esa sutil metáfora, tan delicada como la mariposa que trastoca toda la realidad; «Treinta días tenía septiembre», de Robert F. Young, que no entendí de niño pero al que vuelvo de vez en cuando por su melancolía adulta y tristeza mecánica. También me llevé Marciano, vete a casa, seguro que sólo por su título y la nave espacial sobre un fondo plateado, porque cada vez que intenté leerlo lo dejé, hasta que ya más crecido entendí el retorcido humor de Fredric Brown, que presenta a un escritor en sequía que presencia cómo el mundo es invadido por marcianos maleducados e invisibles, que insultan a todos y provocan descalabros planetarios, desde el suicidio del secretario general de la ONU al no conseguir expulsarlos del planeta hasta revelar intimidades personales a viva voz o secretos de Estado a países enemigos. Brown ya a mediados de los 50 juega con la intertextualidad y rasga la cuarta pared cuanto le da la gana, siendo graciosísimo y ácido por partes iguales. Ahí deben estar arrumbados esos primeros libros, el acercamiento inocente a un género que supuse –con fortuna– sería algo que me gustaría y que nunca dejé, porque para qué alejarse de algo que propone lo que nunca será.
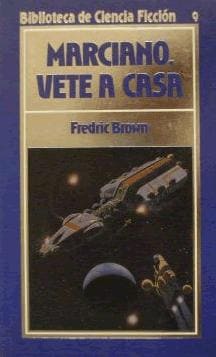
Fredric Brown, Marciano, vete a casa, Buenos Aires, Hyspamerica, 1982, 160 páginas