«Es peor, mucho peor de lo que te imaginas.» Así parte David Wallace-Wells El planeta inhóspito, un libro descarnado sobre el cambio climático que en su segundo párrafo nos recuerda que «la Tierra ha experimentado cinco extinciones masivas antes de la que estamos viviendo hoy», y que «en todas ellas, salvo la que acabó con los dinosaurios, intervino el cambio climático creado por gases invernadero».
El libro no se centra en la naturaleza sino en los humanos y en los efectos del calentamiento global en nuestras vidas. Wallace-Wells sistematiza la información de cientos de artículos publicados en la última década y decenas de entrevistas con expertos, para reportear algo siempre difícil y esquivo para el periodismo: el futuro. Y uno incierto.
Crítico de la prudencia con que la comunidad científica informa sobre sus pronósticos por temor a que los errores fortalezcan a los negacionistas, el autor se apega a la evidencia y da cuenta de los varios futuros posibles en un texto que él mismo advierte está plagado de posiblementes, quizases y presumiblementes y en el que, así y todo, «el retrato del sufrimiento que surge es, así lo espero, terrorífico».
Wallace-Wells sitúa el problema en el tiempo. Nos dice que la idea de que el calentamiento global ha sido un proceso lento inaugurado con la quema del carbón en la Inglaterra del siglo XVIII no es tal: una sola generación –la de nuestros padres– ha llevado al planeta «al borde de la catástrofe», particularmente en las últimas tres décadas. Y explica, también, que los horizontes que científicos y autoridades fijan para advertir del peligro o definir metas (que no cumplen), el 2050 o 2100, nos hacen perder de vista que todo lo que ya hemos hecho tendrá consecuencias en un tiempo remoto.
Escéptico de lo que llama la «izquierda ecologista», consciente del progreso generado a partir de la revolución industrial, indiferente con que el crecimiento económico tenga un impacto negativo en el medio ambiente –«en lo que a mí respecta, el mundo podría perder buena parte de lo que consideramos “naturaleza” siempre y cuando pudiésemos seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora»–, como todo buen periodista Wallace-Wells se rinde ante la evidencia: eso que él desearía «no es posible». No hay más camino, constata, que terminar con los combustibles fósiles en un par de décadas. Y esa solución no pasa por decisiones individuales, sino por la política.
Quizás lo más fascinante y aterrador de El planeta inhóspito es que el autor distingue a esta generación –la nuestra, la que tiene que reparar con urgencia y contra el tiempo lo ya hecho– como la que va a experimentar de forma más cercana y cierta la idea del fin del mundo. Un suicidio o un futuro colectivo. Lo que puede pasar o lo que podemos evitar. De eso se trata este libro y, sobre todo, de que el resultado «es completamente optativo».
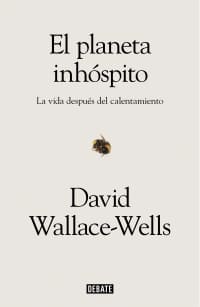
David Wallace-Wells. El planeta inhóspito. Barcelona, Debate, 2019, 416 páginas
En estos tiempos de pandemia, tristísimos e indescifrables, una buena parte de los libros que normalmente leo, esos que se acumulan en el velador, no me entran fácilmente; avanzo diez páginas y la mente se disipa anclándose en los animales que aparecen en los nudos de la madera del techo o en el ronroneo agorero de los noticiarios. Entre los libros devueltos a la torre, apenas mancillados, se me apareció El mapa calcinado del japonés Kobe Abe.
Cuenta la historia de un detective sin nombre que es contratado para investigar la desaparición del señor Nemuro, que inexplicablemente se desvaneció frente a la puerta de su casa. El protagonista posee todas las mañas y obsesiones típicas de las novelas clásicas del género –pensemos en el Marlowe de Chandler o en el Spade de Hammet–, es decir el gusto por la noche, las mujeres peligrosas y una ética insobornable, pero funciona sobre parámetros absolutamente personales. La gracia del libro es que este anónimo detective deja chico a Sherlock Holmes y a Dr. House en su capacidad reflexiva; su cartesianismo es tal que cada prueba que consigue, por auspiciosa que sea, es derribada a punta de cuestionamientos y disquisiciones críticas. En estos largos debates internos, comprendemos el motivo por el que se suele emparentar a Abe con autores como Joyce, Kafka, Beckett o Dostoievski, ya que nos lleva por soliloquios de una maestría envidiable que se adentran en las profundidades del espíritu humano.
El mapa calcinado nos obliga a seguir al protagonista a través de la ciudad, enfrentándose una y otra vez a las mismas pistas, como un loop que va agarrando fuerza y comienza a cerrarse en sí mismo, el radio de giro se achica, centrípetamente, y cuando pensamos que finalmente hemos llegado al centro de la investigación nos damos cuenta de que hemos entrado en un abismo del que no hay salida. Un libro hermético y espeso, como los tiempos que corren.
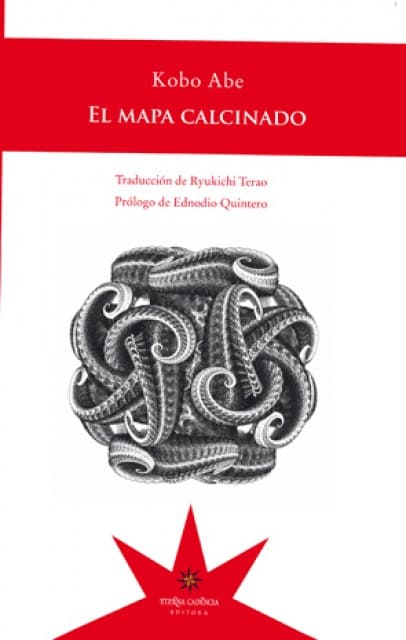
Kobe Abe. El mapa calcinado. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009, 320 páginas
Estoy leyendo con mucho interés el ensayo Los muertos indóciles, de Cristina Rivera Garza, que se publicó este año en Chile. Entiendo que el original es del 2013 y ahora incluye capítulos nuevos; creo que sigue estando vigente. En la introducción plantea algunas preguntas pertinentes y provocadoras para entrar en materia: «¿Te diviertes escribiendo como un loco o un niño pero a eso le llamas ejercicios o apuntes y nunca “literatura”? ¿Quieres trastocarlo todo pero te parece que el texto publicado es intocable? ¿Cuestionas la autoridad pero te inclinas ante la autoría?». Uno de los conceptos centrales del libro es la desapropiación, que sería la manera de «volver visibles ante otros y para otros, la raíz plural de todo acto de escritura», es decir, desterrar la autopercepción (en el caso de autores) y la entronización (por parte de editores y periodistas) de escrituras que mitifican una individualidad, incluso en el caso de los ahora prestigiosos sampleadores y apropiacionistas, que capitalizan también lo que Rivera Garza llama a desposeer, desapropiar: no es nuevo –«La poesía debe ser hecha por todos», decía Lautréamont– pero en estos tiempos hipercapitalizados hay, al parecer, nuevas formas de recaer en la genialidad.

Cristina Rivera Garza. Los muertos indóciles. Santiago, Los libros de la mujer rota, 2020, 400 páginas
La antología Todo lo que duerme en nuestro corazón desembocará un día en el mar, de Ricardo Herrera Alarcón, me dejó en el carrusel. Partiendo del título que es un poema en sí mismo, este libro reúne casi veinte años de escritura de un autor poco conocido y que ha sabido labrar un terreno propio. Poemas de versos largos que parecen cuentos chinos, poemas dragones, poesía postlárica, surrealismo sureño y política chilena (y mucha salsa y ají y pebre y Ho Chi Minh y cilantro y gansos y bueyes e infusiones de manzanilla). Por un momento siento que leo una descripción onírica de los cuentos de Coloane o las novelas de Conrad, historias de una provincia con antena satelital que a ratos parece Ciudad Gótica, entablando un diálogo notable con los mejores poetas chilenos del sur. Me imagino que en el mundo de Ricardo Herrera, en vez de esas letras gigantes y blancas con el nombre de la comuna, un poema nos da la bienvenida como un charchazo o la modalización de una radio AM con poca señal.

Ricardo Herrera Alarcón. Todo lo que duerme en nuestro corazón desembocará un día en el mar. Arica, Aparte, 2020, 162 páginas
En épocas fracturadas como esta, la idea contrafactual alcanza lugares altos en los rankings de popularidad. Si el metro no hubiera subido en octubre de 2019, si la Concertación hubiera sido más dura con Pinochet & Friends, si Allende le hubiera hecho caso a Prats y Aylwin. Esos universos paralelos que disparan la imaginación siempre son mejores que este que nos toca vivir; utopías familiares y confortables que no se disparan demasiado, apenas lo justo para que el presente sea moralmente más aceptable, aunque sea un poco.
Laurent Binet lleva en Civilizaciones la idea de una conquista a la reversa: son los dos grandes imperios americanos, el inca primero y el mexica después, los que se hacen de Europa e imponen sus usos y costumbres a españoles, belgas, italianos, franceses. Todos estos pueblos mezclarán, en menor o mayor medida, la santísima trinidad católica o la interpretación luterana del evangelio con Viracocha y Quetzalcoátl, y el embrionario capitalismo de los banqueros Fugger se mezclará con el cultivo campesino colectivo de papas sembradas en terrazas en las montañas de Andalucía.
No es el mejor libro de Binet (que tuvo el problema de pegarle todos los palos a todos los gatos con HHhH). Pero el ejercicio de pensar «otro mundo» cuando la realidad real y observable nos da una constitución en blanco y el choque entre el populismo nacionalista y la cansada democracia representativa no está de más. Somos apenas hojas en el viento. Si no es uno, es el otro. Acaso el mero ejercicio de imaginar una «sociedad mejor» es simplemente eso: un ejercicio que termina enseñando que siempre habrá trampas y tropezones, y que al final se trata de vivir con la imperfección y el horror como compañeros de viaje.

Laurent Binet. Civilizaciones. Barcelona, Seix Barral, 2020, 448 páginas
Siempre estoy leyendo varios libros a la vez, saltando de una lectura a otra, ejerciendo una especie de hiperlectura que considero una expresión, ya más o menos naturalizada, de nuestras formas de percepción y experiencia en la era digital. Pocas veces me leo un libro de una sola vez, sólo aquellos que me atrapan desde la primera página. Sumando heridas, de Carlos Miranda, ha sido uno de estos. En lo anecdótico, el libro llegó a mis manos porque su autor me lo regaló. Fuimos compañeros en la universidad, pero no éramos amigos. Así, puedo decir que no fue la sociología sino la literatura la que nos acercó. En lo literario, me atrapó una prosa bien cuidada que da cuenta del habla de subjetividades ligadas a la experiencia del trabajo duro, la vida precaria y las vivencias en pueblos alejados de las grandes ciudades. La literatura aquí refleja realidades; siempre, de alguna forma, lo hace, ya sea de forma directa o indirecta. En estos cuentos, cada historia se desprende de alguna anécdota o vivencia real, que nos acerca a las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Los personajes experimentan el choque de sus sueños e ilusiones con la realidad de un sistema cuyo funcionamiento está dirigido a reproducir una y otra vez las precariedades y sufrimientos de esas vidas. A través del habla de los personajes se cuelan las voces de personas reales, donde se van «sumando heridas», título del cuento que da nombre a esta colección y que fue uno de los que más me conmovieron. Los cuentos rememoran ciertas voces de la literatura realista del siglo XX, con renovaciones, con otros léxicos, pero cuyas condiciones de base se reproducen y se transmiten de generación en generación. Leo en los cuentos la demanda por dignidad, por mejores condiciones de vida, por tratos igualitarios, siendo confrontados como lectores con estas condiciones de existencia, y, mediante esta experiencia, podemos percibirlas y reflexionar sobre espacios, contextos y mundos que muchas veces se nos hacen invisibles. Voces auténticas, ya no habladas desde una élite, sino que expresadas en sus propios términos, desde sus auténticas condiciones y experiencias. Siendo una lectora tan enfocada en nuevas experiencias narrativas y poéticas del mundo digital, Sumando heridas me remeció frente a la persistencia de realidades que conviven y se mezclan con las escenas hiperrealistas de nuestro tecnologizado contexto contemporáneo.
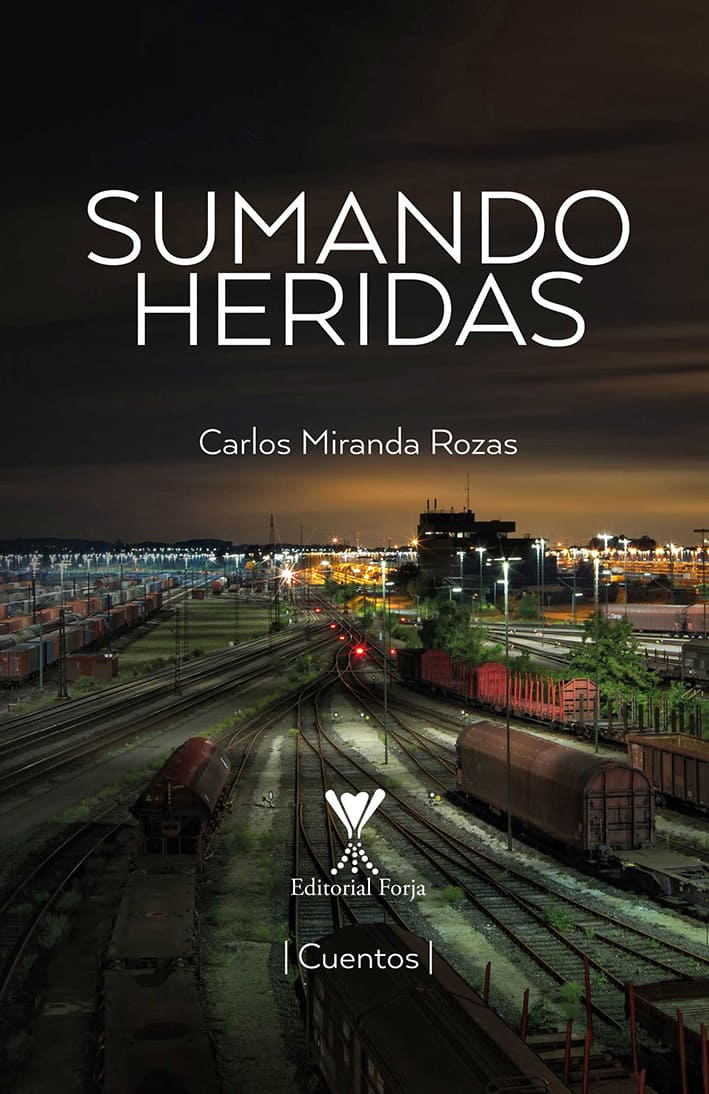
Carlos Miranda. Sumando heridas. Santiago, Forja, 2016, 102 páginas
Quizás no alcanza para subgénero, pero hoy no son pocos los libros de lingüistas que intentan explicar cosas a los legos haciendo un esfuerzo por usar lenguaje sencillo, chistes nerds y ejemplos de la vida diaria. Algunos –los graciosos, los gruñones, los prescriptivos– pueden ser hasta sonados éxitos de ventas: tres millones de ejemplares lleva vendidos Eats, Shoots & Leaves, de la inglesa Lynn Truss, que no es tan gracioso pero tiene buenas anécdotas y regaña de lo lindo a sus compatriotas por sus descuidos lingüísticos, lo que siempre es un agrado si lo estás mirando desde afuera. En Chile, me parece importante Por qué los chilenos hablamos como hablamos, de Darío Rojas, que explica al alcance de cualquiera por qué debemos abandonar para siempre ese complejo de inferioridad que nos metieron en la cabeza respecto del habla chilena. En Because Internet la canadiense Gretchen McCulloch cuenta cómo la vida digital ha afectado el lenguaje (ella lo acota al inglés) y los modos de discursear y relacionarse, resumiendo estudios y haciendo una puesta al día de este experimento natural gigantesco que es la conversación en línea cotidiana, masiva, en público y, por primera vez en la historia, en un registro informal más que formal. Lo más reseñado del libro ha sido su compilación y análisis de memes, usos irónicos o usos tipográficos juveniles (el famoso punto final y su poder ofensivo), pero esa es también la parte del libro que envejece más rápido; de hecho ya hay microfenómenos de escritura en las redes sociales que no alcanza a incluir. Los stickers de WhatsApp, por ejemplo. De interés más permanente me parece su relato de las distintas modulaciones que caracterizan la presencia simultánea en internet de varias generaciones, cuando ya se empieza a diluir quiénes son los conquistadores y quiénes los conquistados en este Nuevo Mundo. También su distinción entre las funciones de la puntuación expresiva (representar una entonación del habla) y los emojis (representar gestos y un entorno). Largo, anglocéntrico, pero suculento y fresco.
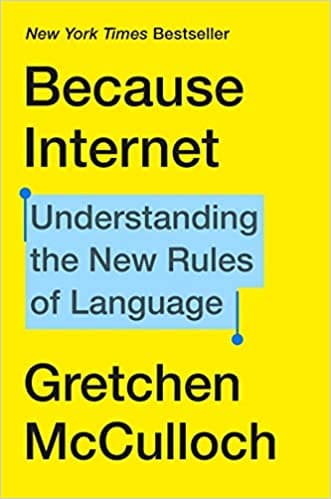
Gretchen McCulloch. Because Internet. Understanding the New Rules of Language. Nueva York, Riverhead, 2019, 482 páginas (ed. de bolsillo)