Reconocido traductor de autores en lengua inglesa como J.M. Coetzee, Don DeLillo, David Foster Wallace o Zadie Smith, Javier Calvo (Barcelona, 1973) ha escrito un ensayo sobre su oficio en el que sostiene que la traducción literaria es un oficio invisibilizado que es preciso reivindicar –aunque él mismo coquetea con negarlo–, puesto que puede volverse irreconocible debido a la precarización y la desprofesionalización. No es un gesto menor escribir un libro desde esta premisa, en un momento en que la traducción es «una práctica integrada en la cotidianeidad, un fenómeno tan ubicuo que ya es prácticamente invisible», sobre todo si se centra en la traducción literaria: una práctica que gestiona los ecos, repercusiones y resistencias que aparecen al intentar decir aquello que aún no ha sido dicho en una lengua, y que funciona como una intervención pública que busca trasladar de manera óptima lo dicho en otra lengua. Visto así, el de traductor es un oficio peligroso, con sus mártires y sus víctimas, y lo es más el de traductor literario, la figura más frágil y antigua de una actualidad, la nuestra, atestada de traducciones.
Este ensayo se lee como «un breve cuento, completamente subjetivo e incompleto» y como un diagnóstico del presente con apuntes a discusiones tan problemáticas como habituales. Por ejemplo: se afirma que la nota al pie es «el testimonio de un fracaso», en tanto implica asumir la imposibilidad de decir algo, aunque Calvo sabe que no todas las expresiones cuentan con equivalencias exactas en otra lengua y, supongo, es consciente de que las notas son una herramienta de comprensión que sirve para reponer o acotar, por caso, el contexto.
C.E. Feiling, escritor argentino, decía que tener una teoría de la traducción «significa tener argumentos contra el lugar común de que “la traducción es imposible”». Rescato la cita por lo llamativo que resulta que Calvo diga, en el prólogo, que la traducción es «una disciplina particularmente reacia a la teorización», asumiendo, quizás, que se teoriza con la intención de articular un método unívoco, cuando en rigor acontece como parte constitutiva de la práctica.
Sin ir más lejos, varios autores de textos insoslayables sobre traducción –excepto para Calvo: ni los menciona–, de Walter Benjamin a Paul Ricoeur, por abrir un arco enorme pero limitado, han ejercido como traductores. Vale la pena decirlo claro: traducir es una manera de decir que la traducción no es imposible, e implica, necesariamente, dado que una de sus características es la toma de decisiones, un carácter reflexivo. Pero Calvo opta por empezar glosando escenas y momentos de la historia de la disciplina y por exponerlos de manera diacrónica, hasta que, al terminar, se detiene en algunas prácticas propias del presente: el trabajo colectivo organizado en torno a comunidades que se comunican por internet, cómo hace Google para que trabajemos para ella sin que nos pese, y así.
Como se ve, el marco temporal y temático es tan grande que extraña la falta de voluntad para problematizar las convicciones expuestas en el prólogo. Eso sí: El fantasma en el libro repasa momentos ineludibles –la traducción de textos sagrados, la traducción como expresión de poder político y cultural–, comenta textos célebres de Jorge Luis Borges y John Keats, y analiza con cuidado el procedimiento de autotraducción en Vladimir Nabokov y Samuel Beckett; luego, según avanza en la historia de la disciplina, Calvo se ocupa de argumentos más próximos a la sociología de la literatura, como la presencia apabullante del inglés («Lo que hay hoy en día es un dominio cultural por medio de la traducción») o las relaciones de intercambio entre Latinoamérica y España, y aunque recoge el testimonio de traductores clave para la lengua española como Marcelo Cohen, Miguel Sáenz o Ramón Buenaventura, y se apoya en historiadoras de la traducción como Gabriela Adamo y Patricia Willson, algo chirría sin embargo: los materiales elegidos parecen dispuestos para sustentar la exposición y no como un punto de partida. De hecho, es bastante evidente que en el fondo el autor busca fundamentar un ideal de traducción que adjetiva como «creativa» y que hoy peligra a causa de las convenciones editoriales (en España, habría que agregar) que exigen el uso de un «castellano correcto» o blanqueado, dice: «… hoy en día una traducción de Borges probablemente no pasaría una prueba editorial».
La «traducción creativa» es, creo, parecida a las versiones, esa tendencia de la traducción de poesía que se rige por la capacidad creativa y de recreación de un traductor que no evita traicionar. Normal acabar aquí: Calvo defiende que «el trabajo del traductor requiere las mismas competencias y herramientas que la escritura literaria», lo cual permitirá entender la traducción como «una modalidad propia de la creación literaria: la que yo he llamado (…) escritura invisible o fantasmal». Bueno. Un poco más adelante, el fantasma justifica la vocación que da lugar a un libro caprichoso como este: «En nuestros inicios, nadie nos publicaba. Lo hacíamos para entablar una relación íntima, casi de posesión, con los textos», y esto es dificilísimo de discutir.

Javier Calvo. El fantasma en el libro.
Barcelona, Seix Barral, 2016, 192 páginas.
¿Cuántas palabras se necesitan para describir una vida? Podría imaginarse, por ejemplo, una historia sobre una mujer de vida itinerante y accidentada: nace en Alaska en los años de entreguerras y pasa su infancia en estados mayormente rurales como Idaho y Montana, sujeta al trabajo de su padre en campos mineros.
Luego, el padre va a la guerra en Europa y la niña se muda con la familia materna cerca de la frontera con México. Tras la vuelta del padre, la familia reunida viaja a Chile, donde son acogidos por una clase alta ingenua y exuberante: el primer cigarrillo de la niña lo enciende un príncipe árabe. La niña, o más bien la joven, regresa a estudiar en Albuquerque, Nuevo México. Se casa y tiene dos hijos.
Se divorcia. Se vuelve a casar y a divorciar otra vez. Finalmente, se casa en una tercera ocasión y tiene otros dos hijos. Vive en Nueva York y comienza a escribir. Luego, desde los años setenta hasta los noventa, la joven, ahora una mujer madura, vive en California, desde donde parte a Ciudad de México para acompañar los últimos días de su hermana enferma de cáncer. Años más tarde, da clases en la Universidad de Colorado, se jubila. En 2004, a pesar de haberle ganado al cáncer, muere en Los Angeles debilitada por una escoliosis persistente y el alcoholismo de su juventud.
La descripción corresponde a la vida de Lucia Berlin, una autora poco conocida que escribió setenta y seis relatos, casi todos rastreos y variaciones en torno a ese argumento principal, su vida. Cuarenta y tres de estos textos están reunidos en Manual para mujeres de la limpieza, un volumen magistralmente prologado por Lydia Davis. Pero, ¿qué es lo realmente fundamental en ella, la obra o la vida? O, con más precisión: ¿cuál es la diferencia entre la vida y la escritura que cuenta esa vida? Para empezar, lo que hace Berlin es lo opuesto a llevar un diario; lo suyo es una variante de lo que los franceses llaman autoficción: narrar la propia vida, recortada y vuelta a armar con ingenio y propósito. Al final, la historia es lo único que importa. Uno de sus narradores explica mejor este procedimiento: «Exagero un montón y mezclo la realidad con la ficción, pero de hecho nunca miento».
Y si realmente todo lo que cuenta Berlin fuera mentira, ¿qué significado tendría para el lector más que como mera nota biográfica? ¿Qué diferencia hace si Berlin vivió de tal o cual manera? Su escritura como filtro para experimentar lo real es algo más común y necesario de lo que se podría pensar; como bien apuntó Oliver Sacks en Habla, memoria, uno de sus ensayos más brillantes, ya que es imposible grabar en nuestros cerebros los eventos del mundo tal como suceden, puesto que los experimentamos y construimos muy subjetivamente, nuestra única verdad es la verdad narrativa, las historias que nos contamos unos a otros y a nosotros mismos, historias que perfeccionamos continuamente.
solos los que avivan los cuentos de Lucia Berlin, sino el estilo, la honestidad de contarlos tal como piden ser contados. Es una mezcla del tono, el ritmo y el alcohol –un «camino de conocimiento» lo llamó el poeta boliviano Jaime Sáenz– lo que vuelve literariamente relevantes a un jefe apache que lava la ropa de su tribu entera, a una profesora gringa y comunista en el Chile de los años cincuenta, o a un dentista que se saca sus propios dientes con su nieta como única asistente. Y las imágenes, por supuesto: persianas tan viejas como Herman Melville, galletas que se expanden en la boca como flores japonesas, hedores que funcionan como las magdalenas de Proust, jinetes que parecen dioses aztecas en miniatura, empleadas descritas como sibilas negras.
Las palabras necesarias para describir una vida pueden ser infinitas; las veces que hacerlo resulte exitoso, no. Estos cuentos, poblados de perdedores y marginales, son conmovedores no porque el lector se identifique con las situaciones narradas, sino porque reconoce la verdad subyacente en ellos. Lucia Berlin podía balancear con exactitud una sensibilidad romántica para la observación –los pobres siempre están observando, escribió– con una dedicación flaubertiana por el detalle y la palabra justa. Después de acompañar por cuatrocientas páginas esta otra vida, el lector se siente redimido, despierto. Ahí está la literatura, en la consagración por dejar testimonio de que uno ha vivido.
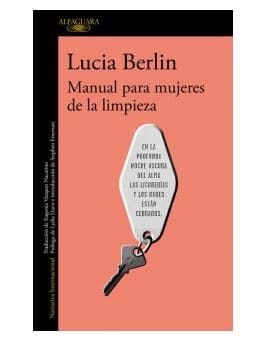
Lucia Berlin. Manual para mujeres de la limpieza.
Madrid, Alfaguara, 2016, 432 páginas.
La noche del viernes 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, al sur de México, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. A partir de ese momento surgieron denuncias, investigaciones, persecuciones y búsqueda de respuestas por parte de los familiares, los que al día de hoy aún no tienen información certera del paradero de sus seres queridos.
En su libro más reciente, el periodista y escritor mexicano Sergio González Rodríguez confiesa estar cansado de «la banalidad de las telecomunicaciones y el tono neutro del discurso público del gobierno» respecto de este caso.
Se trata de una crónica que intenta reconstruir lo que pasó esa noche, así como presentar sus consecuencias políticas y los avatares de la investigación judicial. A medio camino entre la crónica política y el relato policial, el texto, escrito en meses, discurre entre una bien argumentada indignación y el rigor de una buena investigación periodística. «Tengo frente a mí –escribe el autor–, sobre mi mesa de trabajo fotografías, documentos, informes, transcripciones judiciales, testimonios, grabaciones y videos acerca de la crueldad extrema que aconteció en Iguala.» El relato intercala mapas que grafican dónde y cómo actúan los grupos de narcotraficantes que tienen sumidos en el miedo a varios estados mexicanos. Como se sabe, en el crimen hay indicios de participación de policías coludidos con narcotraficantes, y el autor ha hecho uso de todos los materiales que describe para intentar acercarse a esa verdad esquiva.
González Rodríguez se ha caracterizado por retratar la violencia que remece a México con una pluma detallista y una mirada suspicaz. Autor de crónicas como El hombre sin cabeza (2009) y Huesos en el desierto (2002), en Los 43 de Iguala busca diseccionar la impunidad que campea en su país eludiendo el reduccionismo entre malos y buenos al dar cuenta de la tolerancia ante el horror que existe en su país. Respecto de la desaparición de los 43 estudiantes, su juicio es lapidario: «El Estado y los gobiernos mexicanos sí tienen responsabilidad política y judicial en la masacre de Iguala».
Para mostrar el horror, González Rodríguez exhibe cifras y casos. Por ejemplo, entre los 43 destaca el de Julio César Mondragón Fontes, de 22 años, quien, aterrado ante el acoso policial y los disparos contra él y sus compañeros, echó a correr, solo para caer en manos de policías.
Su cuerpo apareció horas después en una zona industrial: había sido torturado, se le desprendieron los globos oculares, le desollaron el rostro y murió por fractura de cráneo.
Si bien no llega a una respuesta respecto de lo ocurrido con los 43 jóvenes, puesto que aún hay indagaciones sobre quiénes fueron los responsables de su desaparición y muerte, el autor se rebela contra esta gigantesca cultura de la impunidad cotidiana, y no es al azar que haya dejado para el final el capítulo titulado «Anexo: La versión oficial», para reforzar el rechazo a la investigación de las autoridades sobre lo ocurrido. Dice González Rodríguez: «Debo hablar de lo que nadie quiere ya hablar. Contra el silencio, contra la hipocresía, contra las mentiras. Y lo hago porque sé que otros como yo, en cualquier parte del mundo, comparten esta certeza: el influjo de lo perverso ha devorado la civilización, el orden institucional, el bien común».

Sergio González Rodríguez. Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos. Barcelona, Anagrama, 2015, 164 páginas.
Es curioso que una novela chilena recién publicada tenga tantos puntos de contacto con la picaresca española del Siglo del Oro. Ricardo Nixon School, de Cristián Geisse, funciona como un retrato crítico de cierta decadencia moral y una sátira de la cara más nefasta de nuestro sistema de educación, tan trajinado por los intereses del mercado. El texto despliega personajes marginales en el contexto de relaciones donde domina la impostura y configura un cuadro donde se mezclan retrato social, humor y lenguaje coloquial. Típico de la picaresca es, además, el discurso moralizante al final de toda la narración. La diferencia es que Geisse interviene el programa realista del género y lo desplaza ligeramente hacia el ámbito de lo fantástico. Todo esto podría funcionar como una clave de lectura y hasta sugerir cierto mérito en la forma, si no fuese porque su prosa está más cerca del material en bruto que de la voluntad de un escritor por exhibir un estilo.
La novela está construida sobre una pequeña historia en torno a la cual se hilvana un puñado de anécdotas, la mayoría candidatas a un olvido instantáneo. En lo principal, cuenta la llegada de un profesor a un colegio subvencionado, su encuentro con la fauna de estudiantes –hay un perro sentado en la sala– y el flirteo –más imaginado que real– con una de sus alumnas. La decadencia se impone: la formación que el colegio ofrece es más bien un simulacro, los alumnos son cada uno un problema, y los profesores consideran las expulsiones como un mecanismo de autodefensa.
Metidos en una trama sin complejidades, los personajes son figuras toscas, apenas unas caricaturas descritas, casi sin excepción, a partir de la exageración de sus rasgos físicos: «Una vieja coja, gorda, medio gangosa, con un ojo más grande que el otro»; «Era un viejo flaco, con bigotito y lentes poto de botella».
Es cierto que un estilo torpe podría ser primero eso, un estilo, una voluntad de lenguaje, pero lo que uno espera es que incluso en su torpeza ese estilo muestre las sutilezas de sus combinaciones, su forma particular de exploración. Lo que hay aquí, sin embargo, es un lenguaje repleto de lugares comunes, de chistes fáciles, de adjetivos mal puestos y de frases que, incluso en su brevedad, suelen exhibir un exceso: «Bueno, sí, le dije yo por mi parte».
Los descuidos en la prosa son abudantes. Las frases hechas, tan repetidas en novelitas de baja altura, son aquí muchísimas: la joven alumna, objeto del deseo del protagonista, tiene una «piel morena y ojos miel» y, cómo no, «los senos duros y el vientre plano». Irrita ese humor tan típico del asado entre amigos, en el que el jueguito de palabras posa de pequeña genialidad: ridículum, pobresores, Jalama y Antofapasta. El abuso de ese recurso es tan inefectivo y tristón que uno termina haciendo una mueca cuando se encuentra con frases como «Valparaíso es el patrimonio de la perrunidad». La falta de imágenes expresivas se suple con arranques líricos de dudosa efectividad («Su desgarbada ropa ya no lucía su fresca desfachatez») o figuras graciosamente torpes («Alfredo sonreía falsamente y Carlos permanecía serio, tipo detective»).
Ricardo Nixon School tiene pretensiones de retrato social, pero es más bien un panfleto risueño. No tengo dudas, sin embargo, de que su ánimo de parodia puede entusiasmar a ciertos lectores.
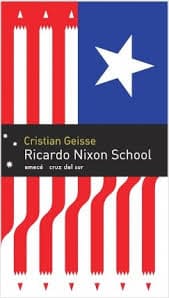
Cristián Geisse. Ricardo Nixon School.
Santiago, Emecé, 148 páginas.
Los relatos que componen el conjunto de Qué vergüenza sorprenden tanto por la sobriedad de su estilo como por lo profundo de su examen de la sociedad chilena actual. Se trata de nueve cuentos –algunos lo suficientemente largos como para ser novelas breves– que retratan a personajes y ambientes de una contemporaneidad nacional descolorida, pero con pretensiones de estridencia. Algo así como el reverso del mundo que se vende en la publicidad apabullante de los medios. La mayor parte de sus personajes son jóvenes-adultos (para no usar la manida expresión inversa); es decir, jóvenes ya no tan jóvenes que se resisten o, sencillamente, aún no califican en la categoría de la adultez. Cesantes en busca de trabajos para los que no estudiaron, niños marginales que se rehúsan a entrar en la educación formal, universitarios con pretensiones intelectuales que deben limpiar los baños de un restaurante; en suma, mucho desencanto y tedio.
Sobre todo soledad, pero una soledad elegida, de gente que prefiere no conocerse.
Si bien los narradores pueden ser indistintamente hombres y mujeres, la mirada sobre la masculinidad es común a todos: los hombres aquí retratados aparecen disminuidos en sus roles tradicionales o derechamente ausentes. Ya sean homosexuales, reos, suicidas que fracasan en su intento, padres que trabajan en horarios inusuales, amantes que abandonan a sus amadas sin mucha explicación, todos ellos son hombres incapaces de asumir los roles acostumbrados y de hacer aquello que se supone deben hacer.
Otro rasgo interesante es el grado de mediación con que operan aquí las relaciones interpersonales: los personajes advierten una imposibilidad de experimentar la realidad directamente, sobre todo aquella que supone afectos, constancia y compromisos. En «Afortunada de mí», Denise tiene la costumbre de espiar a una pareja mientras tienen sexo en la pieza del lado.
O el personaje masculino de «Laika», un joven argentino que seduce a una niña pequeña durante una estimulante y mágica noche de playa, tal vez por su incapacidad de seducir a una mujer adulta. Sin embargo, no hay realmente juicios morales para estos gestos de voyerismo o promiscuidad, los cuales parecen narrados desde la distancia de quien observa en una butaca de cine echándose palomitas a la boca. No se trata de indiferencia. Se trata más bien de narrar la frágil belleza de lo inquietante que vuelve un relato que pudiera calificarse de crudo en una escena de un erotismo misterioso y delicado. Allí radica su mejor logro estético.
Parece que efectivamente hubiera transcurrido una generación literaria entre la de Alejandro Zambra y Paulina Flores, y no solo la generación histórica que los separa por poco más de una década. Mientras Zambra (de alguna manera, su mentor) retrata a sujetos decepcionados de un Chile que quiso creer en la democracia y sus promesas emancipadoras, los de Flores son personajes que ya ni siquiera se decepcionan: nacen frustrados y no esperan remontar ese desencanto. Sin embargo, el saberse derrotados desde un principio les otorga lucidez y conciencia. Les otorga vergüenza, y una necesaria falta de soberbia para pensar el presente con inteligencia e independencia. Vergüenza que es también sinónimo de dignidad para mirar nuestro tiempo. Vergüenza que es sensatez.
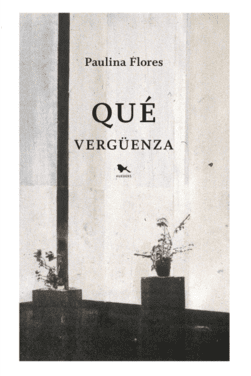
Paulina Flores. Qué vergüenza.
Santiago, Hueders, 2015, 228 páginas.